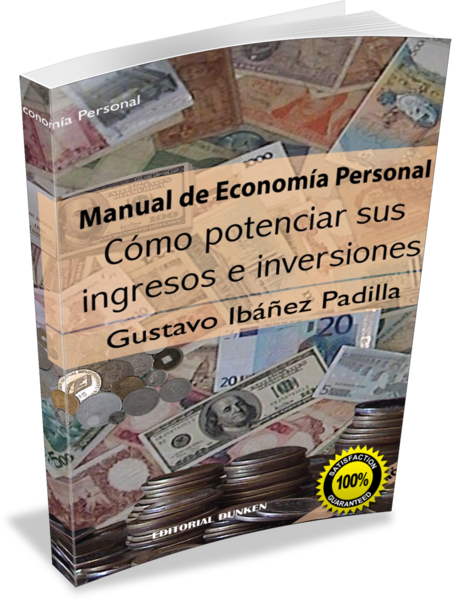Cómo evitar el próximo carnaval financiero
octubre 3, 2025
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
La sucesión de fraudes, quiebras y crisis que han marcado las últimas décadas —desde esquemas Ponzi monumentales hasta quiebras tecnológicas y manipulación de índices de referencia— no es un punteo de anécdotas aisladas. Constituye, más bien, la señal de un fallo sistémico: la colisión entre incentivos privados mal alineados, arquitecturas regulatorias fragmentadas y una cultura pública que ha normalizado la incomprensión de los riesgos financieros. El resultado es un mercado que, con demasiada frecuencia, traslada pérdidas a familias, empleos y estabilidad social.
.
Casos paradigmáticos: síntesis y lecciones
Bernard Madoff representa la cara más dramática y humana del desastre. Sentenciado a la pena máxima —150 años de prisión— por montar lo que se considera el mayor esquema Ponzi conocido, su caso recordó que la enorme sofisticación aparente puede ocultar fragilidad operativa, y que la connivencia involuntaria o deliberada de intermediarios agrava la tragedia. La documentación judicial y las crónicas periodísticas conservan el relato de una estafa que arrasó el patrimonio de particulares, fundaciones y fondos.
Las investigaciones y demandas posteriores pusieron el foco sobre bancos que habían tratado con Madoff, y uno de los capítulos más ilustrativos fue el acuerdo de JPMorgan Chase: la entidad acordó en 2014 pagar 2.600 millones de dólares para resolver reclamaciones relacionadas con su presunta inacción pese a señales de alerta. Ese acuerdo no borra la pregunta central: ¿hasta qué punto las instituciones financieras toleraron o ignoraron irregularidades por interés propio?
El caso del fondo Abacus, con Goldman Sachs en el centro, mostró otro riesgo: el conflicto de agencia. En 2010 la Securities and Exchange Commission (SEC) resolvió una denuncia contra Goldman por la comercialización de un producto sintético ligado al mercado hipotecario, con un acuerdo por 550 millones de dólares y exigencias de reforma en prácticas comerciales. La acusación no era mera mala praxis técnica: señalaba que los diseñadores del producto tenían posiciones contrarias a las de los clientes a quienes se les vendía, una estructura que convierte al asesor en jugador y vendedor al mismo tiempo.
Más reciente en la cronología, Wirecard —la fintech alemana entonces alabada por mercados y gobiernos europeos— colapsó cuando se descubrió que cerca de 1.900 millones de euros «faltaban» en sus cuentas. La compañía entró en insolvencia y su caída puso en evidencia fallas de auditoría, supervisión y credulidad política. La lección es doble: las narrativas de éxito tecnológico pueden enmascarar déficits de control, y la presión política para preservar empleos o relato económico puede retardar controles efectivos.
En el nuevo terreno de las criptomonedas, el derrumbe de FTX es el ejemplo vivo de cómo modelos de negocio opacos y conflictos operativos pueden traducirse en pérdidas planetarias. La caída de FTX y el proceso penal contra su fundador muestran que la ausencia de reglas claras y supervisión efectiva en mercados emergentes produce víctimas masivas —clientes minoristas incluidos— y exige respuestas regulatorias contundentes. En 2024, la justicia estadounidense condenó y sancionó duramente a los responsables de esa trama.
Finalmente, la manipulación de índices referenciales (como la LIBOR) y la constatación de mercados de divisas concertados descubiertos por autoridades, han sido episodios que erosionaron la confianza en la infraestructura misma del mercado, con multas y procesos contra bancos globales. Estos hechos confirman que no basta con supervisores débiles o sanciones ex post: hay que modelar incentivos para evitar la captura y el abuso antes de que el daño sea sistémico.

.
Causas estructurales: por qué se repiten las fallas
No existe una única explicación; hay un mosaico de factores que interactúan:
—Desalineación de incentivos: remuneraciones basadas en resultados de corto plazo, estructuras de comisiones y posiciones en sentido contrario fomentan la toma de riesgos oportunista.
—Complejidad opaca: productos financieros empaquetados en estructuras casi herméticas resultan ininteligibles para la mayoría de supervisores y clientes.
—Regulación fragmentada y política débil: la regulación frecuentemente es reactiva, capturada por intereses sectoriales o limitada por fronteras nacionales en un mercado que opera globalmente.
—Cultura institucional permisiva: cuando la reputación y el lobby institucional pesan tanto como la ley, la prudencia queda subordinada a la ganancia. Alan Greenspan, en su testimonio de 2008, reconoció una falla de juicio en confiar en que la autorregulación sería suficiente para contener excesos. Esa admisión pública resalta el problema: las creencias ideológicas pueden volverse riesgos sistémicos.
Paul Volcker, por su parte, sintetizó con ironía el descrédito de una «innovación» financiera que ha generado más complejidad que valor social, cuando observó que muchas de las llamadas innovaciones no habían contribuido al crecimiento real en la economía; su comentario sobre el cajero automático se ha transformado en emblema de una crítica mayor a la deriva de la ingeniería financiera
Qué funciona y qué no: principios de una reforma creíble
La prevención del próximo gran fraude exige medidas que combinen técnica, institucionalidad y cultura pública:
1. Órganos reguladores verdaderamente independientes. No basta con crear entidades; hay que blindar su financiación, rotación de personal y mecanismos contra la captura política. La autonomía debe ser real y operativa.
2. Transparencia operativa radical. Registros centralizados de posiciones, contrapartes y exposición a derivados que permitan auditorías en tiempo razonable y acceso razonado por autoridades.
3. Fiduciaria obligatoria y sanciones personales. Endurecer la responsabilidad legal de ejecutivos y auditores, con sanciones proporcionales y realistas que disuadan la toma de riesgos deliberada.
4. Herramientas de supervisión tecnológica. Reguladores con capacidades analíticas para detectar patrones anómalos (matching de transacciones, análisis de redes, control estadístico) antes de que las pérdidas se escalen.
5. Cooperación internacional. Los productos y flujos transfronterizos exigen marcos acordados y procedimientos de ejecución que no permitan a actores trasladar operaciones a jurisdicciones de baja vigilancia.
6. Protección y premio al whistleblower. Incentivos para empleados y consultores que detecten irregularidades y las eleven con garantías reales.
7. Educación financiera pública. Una ciudadanía que entienda los productos, y que pueda exigir mejores prácticas, constituye la defensa última contra la normalización de abusos.
Además, en mercados nuevos (fintech, criptomonedas) es imprescindible aplicar el principio de «prudencia antes que permisividad»: la innovación no puede ser un asidero para eludir supervisión. Los casos de las criptomonedas $LIBRA y Diem —una estafa pump & dump y un caso de vacíos normativos, respectivamente— alertan sobre la necesidad de marcos claros desde el diseño.
Entre la ética y el mercado: la necesidad de un capitalismo más humano
Frente a este escenario, la discusión va más allá de reformas puntuales. Lo que está en juego es el sentido mismo del sistema económico global. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, subrayó que “la economía necesita de la ética para su correcto funcionamiento”. No se trata de moralizar superficialmente los mercados, sino de reconocer que, sin un anclaje en valores, las finanzas se convierten en un casino global que traslada las pérdidas a los más vulnerables.
El Distributismo, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia y defendido por pensadores como G.K. Chesterton y Hilaire Belloc, proponía desde principios del siglo XX un modelo donde la propiedad y la producción estuvieran más equitativamente distribuidas. Aunque en gran medida fue relegado por la hegemonía del capitalismo financiero, existen ejemplos de empresarios que buscaron ese equilibrio. En Argentina, Enrique Shaw —hoy en proceso de beatificación— mostró que era posible conjugar rentabilidad económica con respeto a la dignidad humana, uniendo eficiencia empresarial con compromiso social.

.
La resistencia a la regulación
Cada intento de imponer controles más estrictos a las instituciones financieras se topa con la resistencia férrea de lobbies y parlamentos. La reforma de Wall Street posterior a 2008, conocida como Dodd-Frank, fue denunciada por Madoff como un chiste. Y, en efecto, buena parte de sus disposiciones fueron luego diluidas. La lógica de los ciclos electorales, sumada a la influencia del dinero en la política, hace que la reforma estructural del sistema financiero sea siempre una promesa postergada.
Es sabido que la acumulación de capital en muy pocas manos tiende a crear desigualdades extremas si no se establecen mecanismos correctivos. El problema es que esas desigualdades no son solo económicas: generan un poder político que captura al Estado, impidiendo que las regulaciones se materialicen.
No todos los problemas se resuelven con normas técnicas. La restauración de la confianza requiere un cambio cultural: una ética pública que presuma responsabilidad en la esfera financiera y una dirigencia dispuesta a sacrificar ventajas de corto plazo por la estabilidad y el bien común. La justicia, entendida como sanción ejemplar y reparación real a las víctimas, tiene un componente simbólico importante; pero sin reformas estructuradas la sanción individual se queda en anécdota.
Las sanciones monumentales y las condenas dramáticas generan titulares, pero sin arquitecturas que impidan la repetición del delito, el mercado permanecerá vulnerable. En otras palabras: la justicia punitiva sin arquitectura preventiva es meramente paliativa.
Entrar en acción
El diagnóstico está claro: cuando la búsqueda del rendimiento convierte al mercado en un laberinto opaco y sus actores en agentes que entran en conflicto con los intereses de sus clientes y del público, la receta para la catástrofe está servida. Evitar el próximo carnaval financiero exige, simultáneamente, fortalecimiento institucional, translación de incentivos y una renovación ética del ejercicio profesional en finanzas.
Propongo tres pasos operativos y urgentes: (1) blindar la independencia y la capacidad técnica de los reguladores; (2) imponer requisitos de transparencia operativa en tiempo real para instrumentos complejos; (3) endurecer la responsabilidad fiduciaria con sanciones efectivas contra directores, auditores y gestores que oculten o faciliten fraudes. Si la economía no pone límites al oportunismo interno, la próxima crisis no será un fallo técnico: será la consecuencia previsible de decisiones humanas.
El mercado financiero no es una ruleta ni un teatro para ganancias sin costo colectivo. Es una infraestructura social que funciona —o falla— según las reglas que la sociedad impone. La tarea es política y técnica, requiere voluntad ciudadana y decisión de la dirigencia. Actuar ahora no es un ademán moral: es una inversión en estabilidad, crecimiento y en la dignidad de millones que confían sus ahorros, pensiones y esperanzas a instituciones que deben responder por ellas.
Fuente: Ediciones EP, 03/10/25.
Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla
Más información:
El fraude Pump and Dump: Cuando la codicia nubla el juicio
La Gran Apuesta: Lecciones de la Crisis subprime de 2008
Goldman Sachs y Abacus 2007
Conflictos de intereses: Goldman Sachs y Abacus 2007
La Crisis y los Fraudes financieros
Caída libre: La crisis subprime y sus consecuencias
Especulación Financiera: Lecciones de la historia para el presente
Burbujas financieras: Orígenes, evolución y lecciones para inversores prudentes
.
.
Eugenio Curatola: El «Madoff argentino»
junio 17, 2015
El «Bernard Madoff» argentino, a un paso de una condena menor
Acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que embaucó por 9 millones de dólares a 249 ahorristas, Eugenio Curatola acordó una pena de cinco años de prisión; habría más damnificados
Por Gustavo Carabajal.
Eugenio Curatola, acusado de ser el gestor de una de las mayores estafas de la historia argentina, podría ser condenado a cinco años de prisión. Considerado el «Bernard Madoff argentino» por cómo seducía a los inversionistas y por la metodología de la maniobra, Curatola admitió haber sido el jefe de una asociación ilícita que habría estafado a 249 ahorristas por US$ 9.228.000, entre 2001 y 2004. A cambio, aceptó pasar cinco años en la cárcel. El acuerdo quedará firme luego de que el Tribunal Oral Criminal N° 2 lo revise y termine de juzgar a la ex mujer de Curatola, la abogada Silvina Amestoy, la única de los 18 acusados que decidió someter su caso a juicio oral.
![]()
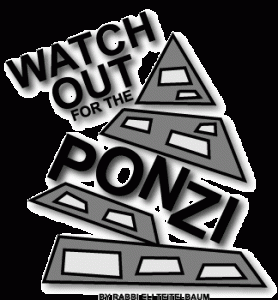 Según consta en el voluminoso expediente, la supuesta maniobra concretada por Curatola y al menos 17 cómplices habría sido similar a la que utilizó el financista norteamericano acusado de estafar a miles de ahorristas por 50.000 millones de dólares con el denominado esquema Ponzi, un sistema piramidal que no resulta sostenible en el tiempo.
Según consta en el voluminoso expediente, la supuesta maniobra concretada por Curatola y al menos 17 cómplices habría sido similar a la que utilizó el financista norteamericano acusado de estafar a miles de ahorristas por 50.000 millones de dólares con el denominado esquema Ponzi, un sistema piramidal que no resulta sostenible en el tiempo.
Aunque en la causa que llegó a juicio oral figuran 249 damnificados, se estima que habría 7000 ahorristas perjudicados al depositar su dinero en la empresa de Curatola, quien habría firmado 11.000 contratos en los que daba cuenta de haber recibido el dinero y se comprometía a pagar importantes intereses.
También difieren los montos de la estafa. Por esos 11.000 contratos los ahorristas presentaron reclamos por más de 200 millones de dólares, lo que incluye el dinero que le dieron a Curatola, los dividendos prometidos y los daños y perjuicios.
Sólo unos pocos ahorristas recuperaron el capital que entregaron a Curatola, quien luego del juicio abreviado cambiará sus dos lujosas propiedades en el country Abril por un calabozo en el penal de Ezeiza.
Curatola aseguraba que en un año podía obtener un 45% de interés a partir de una inversión mínima de 10.000 dólares. Mediante la promesa de dividendos altos, utilizando dos programas de radio y televisión, logró seducir a miles de clientes que entre 2001 y 2004 le entregaron sus ahorros para que los invirtiera en el mercado a futuro de divisas en el exterior.
A pesar del corralito decretado en diciembre de 2001 y de la pérdida de confianza en el sistema financiero argentino, nadie sospechó de Curatola. Pero, a principios de 2005, los primeros ahorristas fueron a reclamar el dinero que habían colocado en las empresas de Curatola, quien a su vez lo entregaba al fondo Vanderbelt Management Group (VMG). Les respondieron que tenían «problemas de liquidez».
Con la firma del contrato, Curatola suministraba a cada inversor una clave para que pudiera seguir a través de una página de Internet la evolución de su capital. Aparentemente, uno de los hermanos del acusado se encargaba de actualizar las cifras por ganancias inexistentes.
Todo era ficticio: en la página web se mostraba que las ganancias por el capital invertido crecían, pero a principios de 2004, cuando los ahorristas quisieron cobrar lo aportado o los intereses, la plata no apareció.
Así comenzaron a radicarse una serie de denuncias. Primero cayeron en la fiscalía federal a cargo de Guillermo Marijuan; luego pasaron a manos de su colega Marcelo Solimine, quien en 2008 le pidió al juez de instrucción Mariano Scotto la detención de Curatola.
El «fondo de inversión» VMG, presentado por Curatola, tenía sede en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, los Estados Unidos y otros países. Uno de los testigos que declararon en el juicio oral indicó que lo que Curatola nunca informó fue que junto con su ex esposa, Amestoy, constituyeron Vanderbelt Management Group, que no era ni un fondo de inversión, ni tenía prestigio, ni tenía oficinas, ni empleados.
Según declaró este testigo ante los jueces Hugo Boano, Fernando Larrain y Alejandro Sañudo, en las cuentas de los damnificados aparecían ganancias fabulosas, lo que hacía que cada vez más inversores se acercaran a VMG a través de Curatola en Buenos Aires.
«En el momento de la liquidación de VMG se determinó que había alrededor de 7000 clientes. Curatola siempre se presentó como broker de VMG. Nunca reconoció su propiedad, ni siquiera cuando fue procesado por asociación ilícita y estafas reiteradas», expresó el testigo que declaró en el juicio oral contra Curatola y que aportó varias carpetas con documentación sobre la liquidación del fondo de inversión.
Ante la imposibilidad de cobrarle a Curatola, un grupo de ahorrista inició una demanda ante la Corte del Caribe Este, con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. En esa demanda se determinó que VMG era una sociedad constituida por Curatola. No estaba constituido como entidad autorizada para captar fondos en las Islas Vírgenes Británicas y no tenía presencia física en ese paraíso fiscal.
Las supuestas oficinas del «fondo» eran «virtuales» y tenían un contestador automático para derivar las llamadas. La única oficina real estaba en Panamá y funcionaba como depósito de documentos, con una secretaria que atendía clientes.
La investigación lleva más de diez años. Sin embrago, nunca nadie pudo saber qué ocurrió con el dinero que los ahorristas dieron a Curatola..
Fuente: La Nación, 16/06/15.
.