Fuente: revistalibrecomercio.com, 02/08/17.
Video publicado el 31 de octubre de 2019
Más información:
Geopolítica en los Negocios
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter
.
.
mayo 8, 2020
Por Sebastián Puig.
El pasado mes de junio, mis apreciados profesores y colegas divulgadores Jorge Díaz Lanchas y Manuel Alejandro Hidalgo Pérez escribieron un magnífico artículo en esta casa titulado “El comercio internacional no es héroe ni villano”, en el que, sin negar los beneficios contrastados que el libre comercio ha aportado al desarrollo económico de las naciones, efectuaban una sucinta revisión de los problemas que dicha apertura comercial lleva consigo, especialmente tras el advenimiento de la globalización. Coincido con los autores que la omisión deliberada de dichas externalidades negativas distorsiona el debate público abierto y sensato sobre el tema, imprescindible tanto para el conocimiento de nuestra realidad económica como para el diseño de políticas basadas en dicho conocimiento.
 En la parte final del artículo se apuntaba un elemento muy importante dentro de la evolución del comercio internacional como es la geopolítica. En concreto, se afirmaba que los tratados de libre comercio (TLCs) del siglo XXI poseen una característica que los hace “(muy) diferentes” a sus antecesores: precisamente, su clara estrategia geopolítica. En este punto debo discrepar parcialmente con los autores, puesto que el elemento geopolítico siempre ha formado parte de la gran estrategia comercial de los países y ha resultado determinante en la configuración del comercio global tal y como lo conocemos, ya sea de manera explícita o implícita. Es por ello que hoy recojo el testigo de Jorge y Manuel en este preciso punto argumental y me propongo desarrollarlo brevemente en los siguientes párrafos. La geopolítica no ha regresado a los tratados comerciales: siempre estuvo ahí.
En la parte final del artículo se apuntaba un elemento muy importante dentro de la evolución del comercio internacional como es la geopolítica. En concreto, se afirmaba que los tratados de libre comercio (TLCs) del siglo XXI poseen una característica que los hace “(muy) diferentes” a sus antecesores: precisamente, su clara estrategia geopolítica. En este punto debo discrepar parcialmente con los autores, puesto que el elemento geopolítico siempre ha formado parte de la gran estrategia comercial de los países y ha resultado determinante en la configuración del comercio global tal y como lo conocemos, ya sea de manera explícita o implícita. Es por ello que hoy recojo el testigo de Jorge y Manuel en este preciso punto argumental y me propongo desarrollarlo brevemente en los siguientes párrafos. La geopolítica no ha regresado a los tratados comerciales: siempre estuvo ahí.
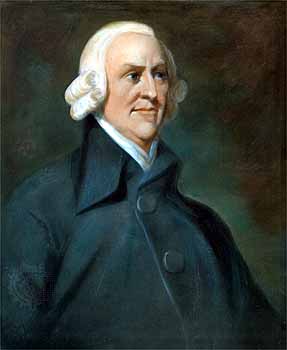 Empecemos por mencionar dos antecedentes históricos relevantes. En 1786, el Tratado de Eden, también conocido como Tratado Anglo-Francés, directamente inspirado por las ideas de Adam Smith, marcó un hito en la historia del comercio frente al mercantilismo imperante en la época. Nunca dos naciones habían firmado un acuerdo para liberalizar sus relaciones comerciales, destinado a reducir aranceles y a terminar con una guerra económica que duraba desde Utrecht. El tratado tuvo una corta vida, debido a un proceso negociador favorable a Gran Bretaña que acabó afectando gravemente a la economía francesa, uno de los elementos desencadenantes del estallido de la revolución de 1789. Posteriormente, en 1860, las dos naciones lo intentaron de nuevo con el Tratado Cobden-Chevalier, destinado asimismo a liberalizar el comercio mediante la reducción o eliminación de aranceles. La iniciativa resultó un éxito que provocó, a su vez, la celebración de 56 acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos en apenas 20 años. Casi todos ellos incluían un elemento fundamental que ha sobrevivido hasta nuestros días: la cláusula de nación más favorecida, según la cual si en un acuerdo de comercio internacional una nación concede a otra una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), debe hacer lo mismo con las demás naciones con las que también haya firmado acuerdos comerciales. Se abría así, de manera informal, el camino hacia un nuevo comercio de naturaleza multilateral. La racionalidad geopolítica de tales iniciativas no escapó ni a sus promotores ni más tarde a los historiadores: el libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad regional y, por tanto, una estrategia diplomática deseable.
Empecemos por mencionar dos antecedentes históricos relevantes. En 1786, el Tratado de Eden, también conocido como Tratado Anglo-Francés, directamente inspirado por las ideas de Adam Smith, marcó un hito en la historia del comercio frente al mercantilismo imperante en la época. Nunca dos naciones habían firmado un acuerdo para liberalizar sus relaciones comerciales, destinado a reducir aranceles y a terminar con una guerra económica que duraba desde Utrecht. El tratado tuvo una corta vida, debido a un proceso negociador favorable a Gran Bretaña que acabó afectando gravemente a la economía francesa, uno de los elementos desencadenantes del estallido de la revolución de 1789. Posteriormente, en 1860, las dos naciones lo intentaron de nuevo con el Tratado Cobden-Chevalier, destinado asimismo a liberalizar el comercio mediante la reducción o eliminación de aranceles. La iniciativa resultó un éxito que provocó, a su vez, la celebración de 56 acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos en apenas 20 años. Casi todos ellos incluían un elemento fundamental que ha sobrevivido hasta nuestros días: la cláusula de nación más favorecida, según la cual si en un acuerdo de comercio internacional una nación concede a otra una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), debe hacer lo mismo con las demás naciones con las que también haya firmado acuerdos comerciales. Se abría así, de manera informal, el camino hacia un nuevo comercio de naturaleza multilateral. La racionalidad geopolítica de tales iniciativas no escapó ni a sus promotores ni más tarde a los historiadores: el libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad regional y, por tanto, una estrategia diplomática deseable.
Dicha incipiente configuración multilateral duró apenas unas décadas, hasta que el despegue de los Estados Unidos y la pujanza alemana propiciaron un regreso al proteccionismo. Se incrementaron aranceles, se establecieron cuotas y prohibiciones a la importación, se fijaron controles de cambio en las divisas y restricciones en la entrada de capitales. La Primera Guerra Mundial había puesto fin al orden internacional existente, estableciendo un nuevo mapa geopolítico global que trastocó estructuras económicas y comerciales. En 1930, en plena Gran Depresión, Estados Unidos abrió las hostilidades comerciales con la ley Smoot-Hawley, que supuso el incremento de tarifas arancelarias para más de 20.000 de productos importados, acción que fue contestada por el resto del mundo con toda clase de represalias proteccionistas. Resultados: reducción brutal del comercio internacional en un 66%, contagio global de la crisis y empeoramiento de la depresión norteamericana tras un breve período de mejora, haciendo al final inoperante la subida de aranceles. La irracionalidad económica contribuyó en este caso a empeorar el ya de por si muy complicado panorama geopolítico internacional. Pocos años más tarde, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Un potente aviso a navegantes futuros.
La posguerra trajo consigo la primacía geoeconómica occidental, liderada por Estados Unidos, y la división global en dos grandes bloques enfrentados en su concepción del mundo. Bretton Woods trajo el “patrón dólar”, constituyéndose éste como divisa de referencia global. También se acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), y las negociaciones comerciales culminaron con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en sus siglas inglesas), cuyo ya mítico artículo I consagraba definitivamente ese fantástico hallazgo del siglo precedente, la cláusula de nación más favorecida. El objetivo de la nueva arquitectura global iba mucho más allá de lo económico: se trataba de desarrollar instrumentos que facilitaran la cooperación pacífica entre naciones tras la sangría de la guerra. La misma racionalidad geopolítica subyació, años más tarde, en el nacimiento de la Comunidad Económica Europea.

Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que establecieron el nuevo orden económico mundial que estuvo vigente hasta principios de la década de 1970.
Toda esta nueva articulación económica multilateral, fiel reflejo de la configuración geopolítica del momento, se fundamentó en el convencimiento de la primacía del sistema capitalista. La política comercial durante la Guerra Fría se consolidó, en palabras de Robert Gilpin, como “un esfuerzo jurídico basado en reglas, que debe ser alcanzado por derecho propio y justificado por una creencia casi moral en la superioridad intrínseca de los valores capitalistas liberales y del libre mercado”. El desmoronamiento clamoroso del bloque socialista no hizo sino reforzar tal convencimiento. En las décadas subsiguientes, no hubo prácticamente otra consideración geopolítica en las relaciones comerciales internacionales, estabilidad que no debemos confundir con ausencia de geopolítica.
El éxito del modelo alcanzó su punto culminante al finalizar la Ronda Uruguay del GATT en 1994 con la cifra de 128 países firmantes. Esta Ronda constituyó la génesis de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), establecida al año siguiente en Ginebra (Suiza). Rusia se uniría a la OMC en 2012 como miembro número 156. Hoy en día la conforman 164 países, que comprenden más del 90% del comercio mundial. No obstante, el panorama global ya no es el mismo, como tampoco lo es la OMC. Un fenómeno geopolítico de primer orden vino a trastocar de forma espectacular las reglas del juego durante las últimas décadas del siglo XX: la globalización.
.
El fenómeno globalizador ha cambiado rápidamente el statu quo existente en las relaciones comerciales internacionales. En palabras de Cristopher Crocker, la globalización comprende “los muchos y complejos patrones de interconexión e interdependencia surgidos a final del siglo XX. Tiene implicaciones en todas las esferas de la existencia social: económica, política e incluso militar. En las tres se enlaza la vida local con las estructuras, procesos y eventos globales”.
Dichos procesos han propiciado un desarrollo económico sin parangón en la historia de la humanidad, pero a su vez han determinado, como bien explicaba el artículo de los profesores Díaz e Hidalgo, la aparición de ganadores y perdedores, una complejidad creciente en las relaciones comerciales y el despegue de nuevas y dinámicas potencias emergentes (empezando por los llamados BRICS), muchas de ellas reacias a seguir los dictados de un sistema basado en equilibrios hegemónicos de poder del siglo anterior.
.
De aquel mundo bipolar de la postguerra hemos pasado, por consiguiente, a uno multipolar, hiperconectado y complejo donde cada vez resulta más difícil mantener posturas multilaterales. Los intereses geopolíticos y la competencia por el poder global frente a la cooperación parecen haber regresado con fuerza. Ello se ha traducido en una relentización drástica de los avances en el seno de la OMC, en una creciente regionalización de los intercambios económicos y en una preferencia marcada por los acuerdos comerciales bilaterales entre países o grupos de países. Prueba de ello han sido la aparición de numerosos bloques e instituciones regionales (ver imagen anterior) y la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas inglesas) o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en inglés), así como el intento de negociar un gran Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP). La misma UE, por su parte, no ha dejado de celebrar acuerdos comerciales con casi todo el planeta, tal y como refleja el mapa siguiente:
.
Las iniciativas descritas han sido un reflejo de la voluntad de las grandes potencias económicas, tanto tradicionales como emergentes, de afirmar, conservar, defender o expandir su influencia en aquellas áreas que consideran de interés estratégico, cuestionando y tensionando el equilibrio geoeconómico e institucional emanado de Breton Woods. La robustez del paradigma liberal-capitalista se halla asimismo en revisión, a causa de las sucesivas crisis financieras, de la volatilidad extrema de los mercados y de los desequilibrios socioeconómicos inherentes al proceso de globalización. Todo ello está propiciando la aparición de movimientos sociales muy críticos con el libre comercio, pero también la emergencia de populismos que aprovechan en su favor dicho legítimo descontento, presionando a los gobiernos hacia políticas claramente proteccionistas. Actitudes como las del nuevo presidente norteamericano, con su decisión de abandonar el TPP, renegociar los términos del NAFTA e interrumpir las negociaciones del TTIP, son un claro ejemplo de esta tendencia.
Nos hallamos, por tanto, en un momento clave para el comercio global. A muchos analistas nos parece increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos que explicar el papel esencial que el libre comercio ha supuesto para el avance de la humanidad, pero la realidad nos dice que dicho papel no está siendo percibido por amplios sectores de la sociedad. Ello se debe tanto al oportunismo político como a los nuevos condicionantes geopolíticos y a la necesidad de actualizar un paradigma que ha permanecido incuestionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
.
Las opciones son claras: o repensamos la arquitectura de la economía global (comercio incluido), mediante un nuevo impulso multilateral que refleje adecuadamente las nuevas realidades socioeconómicas y los actuales equilibrios de poder entre las naciones, o nos dejamos llevar por un creciente desinterés en cooperar y en definir unas reglas de juego aceptables para todos (esto es, Fair Trade además de Free Trade). El Profesor Heribert Dieter, en un magnífico trabajo del año 2014, anticipaba claramente los riesgos asociados a esta última opción: “La principal preocupación es que las lecciones políticas de los años 30 hayan sido olvidadas. La discriminación en el comercio ha regresado, y puede resultar en mayores conflictos y menos cooperación en las relaciones internacionales. Ninguna de las grandes potencias tiene un interés explícito en desarrollar el comercio a nivel multilateral. La geopolítica ha reemplazado el consenso liberal post-1945 en política comercial”.
Es una preocupación que comparto. La historia nos dice que olvidar las lecciones del pasado conlleva desagradables consecuencias en el presente y el futuro. Por desgracia, muchos políticos y economistas actuales parecen estar perdiendo rápidamente la memoria. No son buenas noticias para el comercio, ni para la humanidad.
—Sebastián Puig es Especialista en Tecnologías de la Información, Aprovisionamiento, Gestión Económica y Programas Internacionales.
Gentileza de: https://www.weforum.org
mayo 8, 2020
 Sabemos mucho más de los padres que de las madres de los economistas. John Stuart Mill documentó cómo su padre, James, lo sometió a una educación rigurosa (aprendió griego a los 3 años y latín a los 9), ocasionándole graves falencias en el plano de los afectos. William Arthur Lewis recordó a su madre en términos muy claros. «Fui el cuarto de 5 hijos. El caso de mi madre es típico en la historia personal de los que logran cosas: una viuda con muchos hijos, poca plata, inmigrante, total integridad, coraje a toda prueba e ilimitada fe en Dios.»
Sabemos mucho más de los padres que de las madres de los economistas. John Stuart Mill documentó cómo su padre, James, lo sometió a una educación rigurosa (aprendió griego a los 3 años y latín a los 9), ocasionándole graves falencias en el plano de los afectos. William Arthur Lewis recordó a su madre en términos muy claros. «Fui el cuarto de 5 hijos. El caso de mi madre es típico en la historia personal de los que logran cosas: una viuda con muchos hijos, poca plata, inmigrante, total integridad, coraje a toda prueba e ilimitada fe en Dios.»
¿Cómo fue la relación entre Margaret Douglas y su hijo, Adam Smith? Al respecto entrevisté al escocés Ian Simpson Ross (1930-2015), quien estudió y enseñó lengua y literatura inglesas. Lo entrevisté porque en 1995 publicó La vida de Adam Smith exactamente un siglo después de que John Rae publicara la suya, referida al «solterón escocés de peluca empolvada», como cariñosamente describía Paul Anthony Samuelson al autor de Los sentimientos morales y La riqueza de las naciones, cuyo rostro ilustra el billete de 20 libras esterlinas.
-Su biografía de Smith ha sido calificada de insuperable.
-Una exageración, sin duda, aunque como bien apuntó Gavin Kennedy, una autoridad sobre la vida y la obra de don Adam: «Ian fue el decano de los biógrafos académicos modernos de Adam Smith. Su biografía nunca será desplazada por otra».
-Como hoy se celebra el Día de la Madre, me gustaría que describiera la relación que Smith tenía con la suya.
-Estrechísima, por circunstancias que se dieron durante los primeros años de la vida de Adam. Por empezar, no sólo fue hijo único, sino que además, cuando Smith nació, su padre había fallecido; durante su niñez sufrió graves problemas de salud, por los que recibió todo tipo de cuidados por parte de su madre. Por si le faltara algo, cuando era niño fue raptado por unos gitanos.
-La correspondencia salvada del fuego, a pesar del deseo último de Adam Smith, muestra el intenso intercambio epistolar que mantuvo con David Hume. Pero también se conocen cartas que le envió a su madre, algunas con pedidos bien pedestres.
-Como la que le escribió el 23 de octubre de 1741, para pedirle que le enviara medias lo antes posible.
-¿Qué se sabe de ella?
-Que tenía fuertes inclinaciones religiosas que Adam no compartía, al menos totalmente, y que luchó para que su hijo fuera un destacado académico. En 1778 fue pintada, mostrando a una mujer austera, digna y de fuerte carácter. Falleció en 1784, luego de lo cual Adam afirmó: «Me quiso más que a cualquier otra persona, fue quien más me quiso y a quien quise más que a cualquier otra». Acaba de publicarse un libro escrito por Katrine Marcal, titulado ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, pero no se refiere a Margaret Douglas Smith, sino a la economía de la mujer.
-¿Qué influencia tuvo la madre en las ideas básicas planteadas en La riqueza de las naciones?
-La relación, o la falta de relación, entre las vivencias de un autor y su obra ha generado un debate eterno. En el caso de la economía, Kenneth Joseph Arrow y George Joseph Stigler se pronunciaron por la falta de relación; mientras que William L. Breit, William Jaffé, Dierdre Nansen Mc Closkey y Don Patinkin se inclinaron por la influencia de la vida sobre la obra. Como ocurre con frecuencia, la realidad seguramente está alejada de los extremos: ninguna vida puede explicar toda la obra; alguna influencia probablemente tenga.
-¿Y en el caso que nos ocupa?
-No lo investigué a fondo, pero me inclino más por la posición de Arrow y Stigler. Bastante mérito tiene la mamá de Adam Smith con haber criado a su hijo en circunstancias nada fáciles como para que encima le pidamos que haya inspirado la importante teoría de la división del trabajo, ejemplificada de manera magistral con el ejemplo de la fabricación de alfileres, y el concepto de la «mano invisible«, que explica el milagro de que podamos desayunar diariamente sin que quienes producen café, leche, pan y manteca hayan coordinado sus decisiones, se conozcan entre sí o nos amen.
-Don Ian, muchas gracias.
Fuente: La Nación, 16/10/16.
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter
.
.
julio 14, 2019
Por Eleonora Urrutia.
Está de moda criticar y culpar de todos los males a un supuesto “modelo” de sociedad al que se califica de “neoliberal”. Sus críticos cobijan solapadamente el renacimiento de un leninismo arcaico, una rabia bolchevique absolutamente paradójica en pleno siglo XXI y pretenden vivir en función de supuestos beneficios delirantes, más propios de egoísmos infantiles que de análisis serenos de convivencia.
Así, lo que llaman “el modelo neoliberal” responde a un error de análisis de los socialistas, incluido el nacionalsocialismo nazi, que los lleva a estar convencidos de la viabilidad de sistemas centralizados, liberticidas, planificadores de la realidad -como si ésta no dependiese del libre albedrío de los hombres- y confiar en artificiales operativos de felicidad programada que solo han sido capaces de distribuir miseria y terror en partes iguales. Esta es “la” diferencia con los liberales, que creemos en acuerdos institucionales tendientes al establecimiento de unas pocas reglas generales que sujeten las propensiones menos estimables de los seres humanos, pero que dejen un amplio ámbito a la exteriorización espontánea de las que contribuyen al bienestar general, donde la tradición opere como la transmisora de las experiencias vividas y de los conocimientos acumulados por generaciones anteriores sin que nadie se arrogue la idea de un modelo especial.
Una sociedad liberal puede ser muy colectiva o muy individualista, justamente porque el resultado de las reglas depende de la voluntad de las personas. Pero si opta por ser colectiva es voluntaria y no impuesta por una minoría iluminada en busca del mejor “modelo” para el resto. Efectivamente, las sociedades que han seguido principios liberales, como todas las cosas, están llenas de defectos y problemas; pero en la medida en que se avanza se van creando instituciones que cada vez funcionan mejor. El punto es que todos los otros sistemas colectivos que han pretendido construir una sociedad en base a un modelo determinado por unos pocos han sido mucho peores. Aparentemente el odio contra estas sociedades responde a que no les es permitido imponer su criterio de lo que es bueno o beneficioso, y con ello no tienen el poder del creador, sino que deben convencerlas en el día a día y en las decisiones que toma cada uno.
La evidencia muestra que hace más de 10.000 años había menos de 10 millones de personas en el planeta. Hoy en día hay más de 6 mil millones [en realidad: 7550 millones de personas según la ONU], 99% de los cuales están mejor alimentados, mejor refugiados, mejor entretenidos y mejor protegidos contra las enfermedades que sus ancestros de la Edad de Piedra. La disponibilidad de casi todo lo que una persona podría querer o necesitar ha ido aumentando de forma errática durante 10.000 años y se ha acelerado rápidamente en los últimos 200: calorías; vitaminas; agua limpia; máquinas; intimidad; medios para viajar más rápido de lo que podemos correr, y la capacidad de comunicarnos a través de distancias más largas de las que podemos gritar. Durante las últimas dos décadas, la proporción de la pobreza absoluta -las personas con un ingreso inferior al dólar/día- se ha reducido del 31 al 20 por ciento; incluso, a pesar de que la población total aumentó en 1.500 millones, también se ha reducido en números absolutos por primera vez en alrededor de 200 millones. En los últimos 30 años, la renta media en los países en desarrollo se ha duplicado y las situaciones de hambre permanente se han reducido del 37 al 18%. Durante los últimos 50 años, la pobreza global se ha reducido más que en los 500 años anteriores juntos, el analfabetismo ha hecho lo propio del 70 al 25%, la mortalidad infantil del 18 al 8% y la esperanza de vida ha crecido de 46 a 64 años. La mejora es una aspiración legítima de la humanidad y el progreso material no sólo es bueno por sí, sino que está asociado a otros bienes morales también valiosos.
En otras palabras, estos indicadores están mejor hoy en los países en desarrollo de lo que estaban en los países ricos hace 75 años. ¿Por qué ha sucedido esto? Es el resultado de que algunas cosas que solían ser propiedad exclusiva de ciertos países occidentales se han empezado a difundir por el mundo, ideas como el capitalismo, la economía de mercado, la producción libre y el libre intercambio. Los progresistas se quejan de que este mundo más libre crea pobreza y desigualdad. Eso es una verdad a medias. Si se considera la pobreza están completamente equivocados; la pobreza ha disminuido en las décadas de globalización. Pero están en lo cierto cuando dicen que este es un mundo desigual. El factor que más determina el nivel de vida de un individuo y sus oportunidades de prosperar es la latitud en la que ha nacido; quienes nacen en el hemisferio norte tienen mayor libertad de emplear la inteligencia en lo que consideran adecuado y tiene la libertad de trabajar en su beneficio, libertades éstas que en el sur se tienen en mucho menor grado. Hay un dato que lo dice todo: la gente en los países más libres vive de media 24 años más que la gente en los países menos libres. Sí, la distribución de la riqueza en el mundo es desigual, pero debido a la desigual distribución de la libertad, lo que a su turno da origen entre otras cosas a la acumulación de capital. Si destruyéramos esta acumulación de capital y las causas que le dan origen, todos seríamos pobres, pero, eso sí, iguales. Y además no se trata de un juego suma cero: el norte no le saca al sur sino que produce más que el segundo. Pero lo mismo podría ocurrir invirtiendo los hemisferios.
Pero todos estos datos no parecen calar en la cabeza de algunos. Sucede que muchas veces creemos que para triunfar en la lucha por la libertad basta con la abrumadora evidencia de los hechos cuando en cambio ellos resultan insuficientes para causar la convicción necesaria en el debate ideológico. Como decía von Mises: “facts per se can neither prove nor refute anything. Everything is decided by the interpretation and explanation of the facts, by the ideas and theories”. [Los hechos per se no pueden probar ni refutar nada. Todo se decide por la interpretación y explicación de los hechos, por las ideas y teorías .”]
Quizás sea por ello que, aunque la izquierda pierde las elecciones, conserva su pretendida superioridad moral. Ella establece las pautas de correcta conducta. No admite debate. ¿Constituyen ciertas regulaciones de la llamada “Memoria Histórica” en distintas circunstancias una conculcación de la libertad de expresión? Ciertamente, es evidente. Pero ahí no se admite debate. La pereza de muchos intelectuales conservadores, la cobardía –le llaman prudencia– de no significarse en defensa de la libertad para no ser tildado de fascista y la renuncia de los partidos más afines a las ideas de la libertad para defender filosóficamente un ideario liberal hacen que el púlpito de los dictámenes éticos y las costumbres esté ocupado por el autodenominado progresismo.
El término “neoliberalismo” es confuso y de origen reciente. Prácticamente desconocido en Estados Unidos, tiene alguna utilización en Europa, especialmente en los países del este. Está ampliamente difundido en América Latina, África y Asia. Sin embargo, esta difusión tiene poco que ver con su origen histórico. Forma parte del debate público que se produce en tales regiones, en el que la retórica tiene un rol protagónico para darle o quitarle sentido a las palabras. Así, “neoliberalismo” es utilizado para caracterizar cualquier propuesta, política o gobierno que, alejándose del socialismo más convencional, propenda al equilibrio presupuestal, combata la inflación, privatice empresas estatales y, en general, reduzca la intervención estatal en la economía. Sucede que aisladamente un gobierno socialista puede tomar medidas liberales y un gobierno liberal puede tomar medidas socialistas. Ejemplos hay muchos en la historia, desde los laboristas neozelandeses hasta los conservadores británicos. Pero ello no hace a los socialistas liberales, ni a estos, aquéllos.
Hayek advirtió contra la perversión del lenguaje y denunció la existencia de lo que llamaba palabras-comadreja. Inspirado en un viejo mito nórdico que le atribuye a la comadreja la capacidad de succionar el contenido de un huevo sin quebrar su cáscara, sostuvo que existían palabras capaces de succionar a otras por completo su significado. Denunció entre otras a la palabra social. Así explicó que esta palabra agregada a otra la convertía en su contrario. Por ejemplo, la justicia social no es justicia; la democracia social, no es democracia; el constitucionalismo social, no es constitucionalismo; el estado social de derecho, no es estado de derecho, etc. En el caso del “neoliberalismo”, lo que sucede es que se quiere asimilar con el liberalismo algunas políticas o ideas en particular que aisladamente podrían ser compatibles con él, pero también con cualquier otra cosa, sugiriendo una identidad inexistente. Se trataría de lo que en teoría se denomina una sinécdoque particularizante: se quiere presentar partes del liberalismo como si fuera el todo.
Desde el punto de vista lógico, estas figuras retóricas son consideradas falacias. Pero en el debate político la verdad no resulta de un razonamiento lógico, en el sentido de una inferencia deductiva, sino de un procedimiento dialéctico, en el sentido socrático del término. La verdad política no es deductiva ni lógica, sino expositiva y retórica. Tiene la razón quien mejor la expone. Ser liberal no significa lo mismo en todos los países. Algunos de los conceptos más preciados por los liberales, como justicia, estado de derecho o propiedad, han sido tergiversados por adjetivos semánticamente predatorios. Y, en el colmo de la paradoja, quieren sus enemigos asociar el liberalismo con ideas, políticas o gobiernos que le resultan ajenos y nada tienen que ver con las ideas de la libertad. Lo que demuestra, como tantas otras cosas, que cada vez nos alejamos más de la realidad de las cosas, para introducirnos gozosamente en un mundo idiota, donde de la obviedad hacemos una noticia y además discutimos sobre ella.
Fuente: ellibero.cl, 14/07/19.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
.
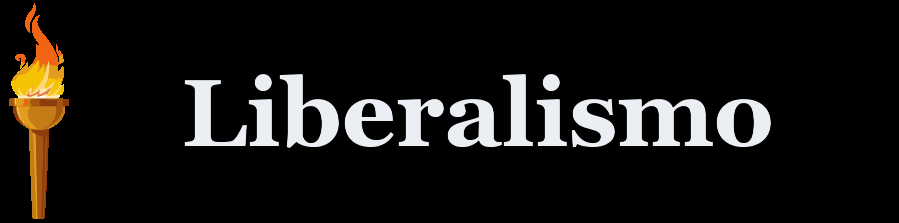
.
.