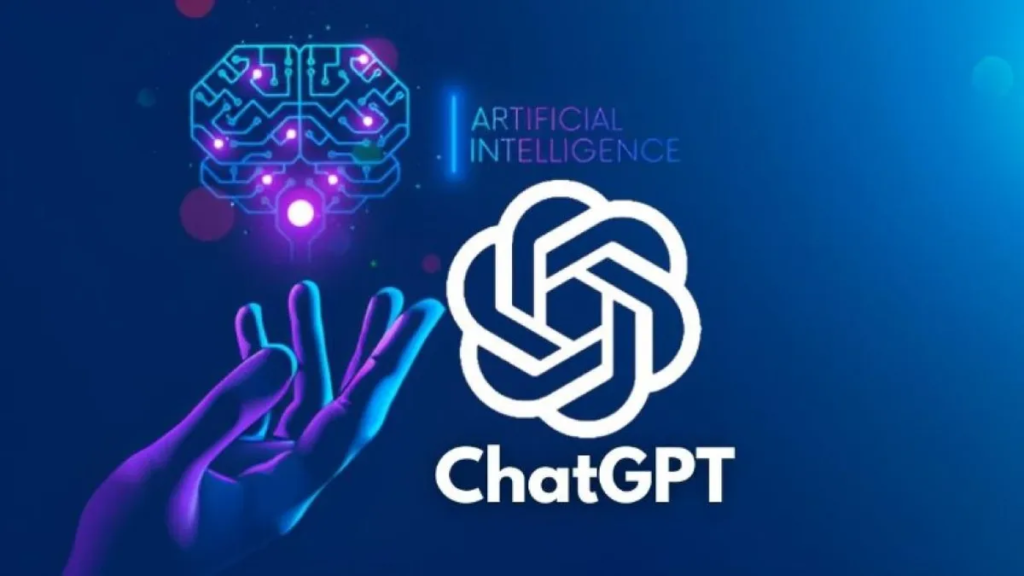La importancia de contar con una agencia nacional de salud
abril 23, 2025
Por Roberto Borrone.
Es necesario un instrumento que permita diseñar y establecer políticas de Estado consensuadas, en un ámbito institucional independiente de la administración política de turno
.
¿Es razonable que en cada cambio de administración política estemos reconfigurando nuestro sistema de salud con un espíritu “refundacional”?; ¿es razonable que se tomen decisiones importantes en políticas de salud sin consultar a las instituciones representativas de los actores del sistema de salud? Abordar el tema de la salud choca contra una realidad cultural, dado que no es prioritario en las agendas políticas (cualquiera sea su signo) y, como lo ha señalado con acierto Carlos Vasallo Stella, tampoco parece haber alcanzado un estatus de preocupación social extendida al nivel de lo que sucede con la economía y la seguridad.
No se trata aquí de proponer una reforma del sistema de salud (largamente postergada e imprescindible) sino de sugerir un instrumento que, en el camino hacia ese objetivo, permita diseñar y establecer políticas de Estado de salud que sean consensuadas con todos los actores y expertos involucrados en este tema. El otro aspecto importante de la iniciativa es contar con un ámbito institucional que sea independiente de la administración política de turno para que las decisiones sean sustentables en el tiempo y no estén condicionadas por los vaivenes electorales que nos hacen oscilar entre sesgos ideológicos contrapuestos y circunstancias coyunturales de gran volatilidad.

.
La propuesta es denominar a ese organismo Agencia Nacional de Salud. En estas páginas esbozamos con el doctor Agustín Iglesias Diez esta idea hace más de 4 años, pero bajo la denominación de Consejo Asesor. Los hechos han demostrado que hubiera sido muy útil tanto para la administración anterior como para la actual haber contado con una agencia de las características que se propone en este artículo. Del seno de esta agencia surgiría en forma racional y natural la mejor reforma posible al sistema de salud, dado que sería el resultado de la opinión de los expertos y los actores que están inmersos en el sistema.
Como sabiamente lo expresó el doctor Aldo Neri, la mejor estrategia para superar lógicas resistencias al cambio y sobrevivir a conflictos de intereses sería aplicar un “gradualismo bien administrado” para lograr un sistema de salud superador. El perfil de la nueva agencia debería ser el de un organismo descentralizado de la administración pública nacional, con un régimen de autarquía económica y financiera. Sus decisiones deberían ser obligatoriamente consideradas por lo que podríamos denominar “la rama política circunstancial” de la salud conformada por el Ministerio de Salud de la Nación y el conjunto de ministros de Salud de las 24 jurisdicciones que integran el Consejo Federal de Salud (Cofesa) sumado al Consejo Federal Legislativo de Salud (Cofelesa) integrado por las comisiones de salud legislativas. De la interacción de la agencia con las estructuras políticas surgirán indudablemente resoluciones de calidad superior, sustentadas en un consenso amplio. Los objetivos de la agencia y del Ministerio de Salud serían claramente complementarios y no excluyentes. Las actuales autoridades tienen un contexto óptimo para abordar esta iniciativa estructural, dado que la sociedad está ávida de cambios racionales en la administración de los recursos públicos.
Las políticas de Estado en salud requieren, para lograr un diseño sustentable en el tiempo, una mirada equilibrada entre la gestión política circunstancial y la de los actores del sector, dado que es un tema cruzado por intereses muchas veces contrapuestos. La interacción de ambas perspectivas resulta imprescindible: la perspectiva técnica del largo plazo (la agencia) y la perspectiva coyuntural (la administración política de turno). Sin un acceso equitativo a un cuidado de la salud de calidad es impensable convertirnos en un país desarrollado.
El derecho a la salud fue definido en la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 en los siguientes términos: “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se refiere al derecho a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. El logro del objetivo de “salud para todos” –lema de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud de Alma Ata, 1978–, depende del compromiso de considerar la salud como un derecho fundamental. En la Argentina, la Constitución Nacional de 1994 en su art. 75, inc. 22, otorga jerarquía constitucional a todos los tratados internacionales referidos al derecho a la salud suscriptos por nuestro país.
Un documento del grupo PAIS (Pacto Argentino por la Inclusión en Salud), organización interdisciplinaria de primer nivel enfocada en el sistema de salud, cuyo presidente es el doctor Adolfo Sánchez de León, expresa acertadamente: “La salud es un derecho inclusivo que se extiende no sólo a una atención médica oportuna y apropiada, sino también a los determinantes sociales de la salud (condiciones ambientales y laborales saludables). Otra importante organización de expertos en salud pública de imprescindible consulta y referencia es el Grupo Medeos, coordinado por el académico Jorge Neira. Se trata del capítulo de políticas públicas de salud del Foro para el Desarrollo de las Ciencias presidido por el doctor Miguel Ángel Secchi. En un documento emitido por el grupo Medeos se enfatiza: “Partimos de la premisa de que cualquier reforma o modificación sanitaria en la Argentina requiere del consenso previo de los actores del sector”.
¿Cómo debería estar constituida esta Agencia Nacional de Salud? La deberían integrar los representantes de todas las sociedades científicas del equipo de salud, de las instituciones universitarias de todas las profesiones que integran el equipo de salud, de las organizaciones de sanitaristas y economistas de la salud; de los directivos de las diferentes cámaras de financiadores e instituciones prestadoras de la salud, de las obras sociales, de las asociaciones gremiales del sector, de la industria vinculada a la salud y de las asociaciones de pacientes. Cada tema a tratarse merece y requiere la opinión de los actores directamente involucrados, para evitar el absurdo de que quienes deberían haber sido consultados se enteren con las decisiones ya consumadas. Esto ha generado múltiples marchas y contramarchas a lo largo de décadas.

.
La Argentina es un país federal en el cual las provincias no delegaron en el gobierno nacional las atribuciones vinculadas a la salud. Esto implica aspectos como el poder de policía sanitaria (habilitación de establecimientos) y la matriculación de médicos y demás profesionales del equipo de salud. En ese contexto de organización político-administrativa, el Cofesa, bajo la rectoría del ministro de Salud de la Nación, sería el interlocutor “político” imprescindible para interactuar con la Agencia Nacional de Salud. Las actuales autoridades nacionales han respetado el saludable ejercicio de reunirse periódicamente con el Cofesa. La interacción de este organismo político con la Agencia Nacional de Salud permitiría delinear políticas de Estado en salud de mayor consistencia que las eventuales políticas de gobierno en salud condicionadas por la coyuntura de cada administración política.
Diseñar políticas de Estado en salud significa disponer de una “hoja de ruta” que permita una planificación previsible a largo plazo y optimizar el uso de recursos. El “principio de escasez”, tal como nos enseñó Vasallo Stella, está íntimamente vinculado a un problema que excede nuestras fronteras, dado que los recursos en salud son limitados y “nunca serán suficientes para poder cubrir todas las necesidades”; por lo tanto, “la escasez obliga a priorizar las necesidades o metas para permitir la sustentabilidad del sistema”.
Es hora de disponer de un instrumento imprescindible en materia de toma de decisiones en salud. La futura Agencia Nacional de Salud, debería tener la posibilidad de generar en forma autónoma, iniciativas de consideración obligatoria por parte de la administración política de turno. Crear una Agencia Nacional de Salud sería un paso en la dirección correcta hacia un país previsible y desarrollado en el cual cada ciudadano tenga el cuidado de su salud garantizado y, sobre esa base, la posibilidad de concretar todas sus potencialidades. No hay nada más liberal que eso.

Fuente: lanacion.com.ar, 23/04/25
Más información:
DeepSeek y medicina
La pauperización médica en Argentina
Medicina prepaga: ni ángeles ni demonios
La miopía es una enfermedad y no solamente anteojos
La inteligencia artificial revoluciona la docencia médica
Hacia un país sin médicos clínicos ni pediatras suficientes
Historia del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional
Medicamentos de venta libre y los riesgos de la automedicación

.
DeepSeek y medicina
abril 10, 2025
Por Roberto Borrone.
“La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica” (Aristóteles). Luis Ignacio Brusco enfatiza en su magnífico libro Homo IA que el término “inteligencia” es heterogéneo y que mezcla muchas funciones (memoria, pensamiento deductivo, capacidades lingüísticas, capacidad visoespacial). Agreguemos a esto el concepto incorporado en 1995 por Daniel Coleman denominado “inteligencia emocional”. La Inteligencia artificial (IA) trata de imitar a la inteligencia humana en funciones como memoria, aprendizaje, resolución de problemas y toma de decisiones. Incluso muchos descreen que la empatía sea una de las limitaciones de la IA.

.
Ariel Torres enfatizó recientemente en LA NACIÓN (01/02/25), que una noticia tecno de alto impacto en el inicio de este año fue indudablemente la irrupción del modelo de lenguaje de inteligencia artificial (IA) DeepSeek generado por una pequeña empresa china, High Flyer, según su denominación en inglés y Haán Fang (Cuadrado Mágico), su nombre chino. El antecedente previo de impacto equivalente fue el desarrollo de la compañía Open AI cuando el 30 de noviembre de 2022 lanzó el ChatGPT. Un detalle sorprendente es que la startup china informó que sólo utilizó una fracción de los chips informáticos empleados por las empresas de IA. Los ingenieros de DeepSeek comunicaron que sólo necesitaron 2000 chips en lugar de los 16.000 o más utilizados por las compañías de IA preexistentes. (Cade Metz,The New York Times). En otras palabras, DeepSeek habría utilizado 8 a 10 veces menos de recursos de hardware especializado. La explicación disponible para esa novedad es que DeepSeek se basó en una metodología más eficaz para analizar los datos repartiendo el análisis entre varios modelos especializados de IA. Se lo denomina método de “mezcla de expertos” y habilita al modelo para decidir qué redes de procesamiento debe activar para cada tarea. El 20 de enero DeepSeek lanzó su modelo denominado DeepSeek R1. La información indica que R1 fue entrenado tomando como base el funcionamiento del Chatbot V3, de la misma startup china, mediante técnicas de aprendizaje por refuerzo ,donde a partir de las señales de retroalimentación que recibe (recompensa o penalización) el sistema ajusta su comportamiento. (http://es.wired.com)
Open AI ha expresado sus sospechas de que DeepSeek ha entrenado sus modelos estudiando los resultados de los modelos estadounidenses, mediante un proceso conocido como “destilación”. Se trata de una técnica prohibida expresamente en los términos de uso de sus modelos GPT. Vishal Yadav y Nikhil Pandley (Microsoft) se han referido a esto explicando que la destilación es un técnica diseñada para transferir los conocimientos de un gran modelo preentrenado (“el maestro”) a un modelo más pequeño (“el alumno”). Otro aspecto a destacar es que DeepSeek ha abierto su sistema de IA, esto significa que ha compartido el código informático con otras empresas e investigadores (“código abierto”) permitiendo que los desarrolladores trabajen de manera colaborativa. El código abierto está disponible para que cualquiera lo descargue y lo use.
El 5 de febrero le efectuamos un test a DeepSeek solicitándole que responda un cuestionario integrado por 45 preguntas médicas de la especialidad oftalmología. Se utilizó como fuente la bibliografía científica a la que habitualmente recurrimos para elaborar los exámenes de posgrado en la carrera de especialista de la Primera Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con sede en el Hospital de Clínicas. La novedad que incorporamos fue que el nivel de complejidad de los escenarios clínicos planteados en cada pregunta de este examen fue superior al utilizado habitualmente en nuestros exámenes. Otro rasgo singular de este examen fue que una proporción significativa de los escenarios clínicos planteados corresponde a síndromes sistémicos, es decir, enfermedades que, además del compromiso ocular, afectan a diferentes estructuras del organismo por lo que para su diagnóstico se requiere un profundo conocimiento tanto de oftalmología como de medicina en general. A DeepSeek se le solicitó emitir un diagnóstico para cada uno de los 45 casos clínicos planteados.
El resultado fue que DeepSeek respondió correctamente el 86 % de las preguntas (39/45). Las respuestas de DeepSeek a cada pregunta incluyó extensos párrafos en los que expresó todo el razonamiento que utilizó al valorar los síntomas, signos y resultados de estudios complementarios de cada caso clínico. En ese “razonamiento” DeepSeek emitió diagnósticos presuntivos y diagnósticos diferenciales hasta que finalmente llegó a su diagnóstico final. Un aspecto sorprendente es el lenguaje utilizado durante el razonamiento, simulando el escenario de estar interactuando con un colega experto en el tema, o la situación habitual de un ateneo clínico en una institución de salud. En la primera fase de sus respuestas, consistente en dar las respuestas con todo el “razonamiento” efectuado hasta llegar al diagnóstico final de las 45 preguntas, DeepSeek empleó 214 segundos, En la segunda fase de sus respuestas, realizada sin interrupción luego de la primera fase, DeepSeek ofreció un listado con sus 45 diagnósticos finales, tardando en total 14 segundos. En síntesis, tardó menos de 5 segundos para cada respuesta en la primera fase de respuestas con el razonamiento (4.75 segundos) y la tercera parte de 1 segundo (0.31 seg.) por cada respuesta en la segunda fase (sólo los diagnósticos).
Con el mismo examen fue testeado el modelo GPT4o de Open AI. El resultado fue que el 68 % de sus respuestas fueron correctas (31/45). En este caso el texto de las respuestas fue directamente el diagnóstico de cada caso clínico.
Un detalle interesante fue que DeepSeek y GPT4o coincidieron en 5 preguntas en sus respuestas incorrectas (sin coincidir en sus respectivas respuestas), es decir que en el 83 % de las respuestas incorrectas de DeepSeek (5/6), GPT4o también se equivocó. Se prestó especial atención a la construcción de las preguntas (planteo de casos clínicos) para minimizar un problema en lo que se denomina “prompt”, es decir, la instrucción o pregunta que se le hace a una herramienta de inteligencia artificial para que produzca algo.
Con el mismo examen fue evaluado un médico oftalmólogo con 25 años de experiencia en la especialidad y reconocido por su erudición superlativa en esta disciplina médica. Sus respuestas correctas correspondieron al 66 % de las preguntas (30/45). El tiempo que le demandó responder las 45 preguntas del examen fue de 49 minutos. Al finalizar calificó al examen como de alta dificultad.
La experiencia es ilustrativa en varios aspectos pero debemos considerar que es una “foto” circunstancial en el contexto de una tecnología que avanza con una dinámica sorprendent,e por lo que este “ranking” entre los modelos de inteligencias artificiales variará seguramente en muy poco tiempo (quizás cuando este artículo sea publicado). Valga la aclaración por las suspicacias que esto genera en el contexto geopolítico actual y la competencia tecnológica existente por la supremacía en IA.
.
Algunas reflexiones finales. No hay dudas respecto a la formidable herramienta que representa la IA para actuar cooperativamente con el médico al poner a su disposición su sorprendente capacidad para procesar una cantidad asombrosa de datos en forma instantánea. Ante la crisis actual que atraviesa la relación médico-paciente, la IA está abriendo la posibilidad para los médicos de humanizar nuestra práctica profesional poniendo el foco, además del conocimiento y las destrezas, en competencias como la empatía y el “criterio médico”, con una mirada holística del paciente. La sorprendente velocidad de estos avances tecnológicos me remite a una frase que repetía mi padre refiriéndose – hace ya muchos años-, a la brevedad de los viajes en avión cubriendo largas distancias: “el cuerpo llega antes que el alma”. Podríamos parafrasearla diciendo que cada novedad de esta revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial nos llega antes de recuperarnos del asombro que nos ha generado el último eslabón. A modo de epílogo, valga una advertencia: la fascinación por la tecnología no nos debe hacer olvidar el rol “humano” del médico ante el paciente.

Fuente: lanacion.com.ar, 03/04/25
Más información:
La pauperización médica en Argentina
Medicina prepaga: ni ángeles ni demonios
La miopía es una enfermedad y no solamente anteojos
La inteligencia artificial revoluciona la docencia médica
Hacia un país sin médicos clínicos ni pediatras suficientes
Historia del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional
Medicamentos de venta libre y los riesgos de la automedicación

.
Hacia un país sin médicos clínicos ni pediatras suficientes
octubre 31, 2024
Por Roberto Borrone.
Estamos ante una realidad inocultable: hay una proporción creciente de jóvenes profesionales que se inclinan por especialidades que ofrecen potencialmente mejor remuneración y mejor calidad de vida
.
Estamos transitando un preocupante camino hacia un escenario sin médicos clínicos ni pediatras suficientes para satisfacer la demanda.
Al analizar los datos del reciente concurso de 2024 para el ingreso a las residencias médicas surgen evidencias muy claras respecto de las especialidades elegidas por los aspirantes. Estos datos no hacen más que confirmar la tendencia que se venía observando en los últimos años.
Se trata de un fenómeno que ocurre también más allá de nuestras fronteras. Un reciente artículo de Katherine Jordan titulado “Where are all the pediatricians?” (¿Dónde están los pediatras?) fue publicado en la prestigiosa revista oficial de la Asociación Médica Americana –EE.UU.– y citado por el dr. Edgardo Flamenco en la plataforma médica Intramed. Paralelamente, 4 años atrás, fueron muy impactantes los datos presentados por el Dr. Pedro Silberman y colaboradores en un artículo publicado durante la pandemia del Covid-19 en la Revista Argentina de Salud Pública, en el cual se expresaba que “de los 181.189 médicos en actividad en la Argentina, quienes se desempeñan en una especialidad relevante para el tratamiento del Covid-19 representan solo el 8 % (14.460 médicos)” y de los 3078 médicos residentes que en 2020 se desempeñaban en residencias financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación, solo el 13,8 % (427 profesionales) estaban recibiendo formación en una especialidad relevante para la pandemia. Con este marco de situación podemos sumergirnos en datos muy recientes del examen único de 2024 para el ingreso a las residencias. Es el concurso más importante desde el aspecto cuantitativo para el ingreso a las residencias médicas en la Argentina. ¿Qué conclusiones podemos sacar de su análisis ? ¿Qué datos de interés nos aporta cotejarlo con el mismo examen de 2018?
En el análisis desagregado surge que la proporción de aspirantes argentinos descendió del 80,88% (2018) al 67,29% (2024): los médicos aspirantes a las residencias nacidos en el exterior crecieron de un 19,12% en 2018 (1064/5566) a un 32,71% en 2024 (2292/7007). ¿Qué porcentaje de esos médicos extranjeros, al terminar la residencia, regresan a sus respectivos países –donde tienen sus familias y reciben mejor remuneración–? Es razonable intuir que un porcentaje importante de los médicos extranjeros que adquieren su entrenamiento en las residencias argentinas luego no ejercerán en el país. Esto no implica ningún juicio de valor respecto de los colegas extranjeros que se especializan en la Argentina. Los cinco países de nacimiento de los aspirantes extranjeros a las residencias en el concurso de 2024 con mayor peso cuantitativo fueron, en orden porcentual decreciente: Ecuador, 11,77%; Colombia, 7,78%; Bolivia, 7,44%; Brasil, 2,21%, y Venezuela, 1,58 %. En 2018 Ecuador se ubicaba en el tercer lugar (2,41%) y en la quinta posición en lugar de Venezuela se ubicaba Perú (0,68%). Las instituciones formadoras (facultades de Medicina) de los aspirantes que rindieron el examen de 2024 fueron estatales argentinas en un 53,10%; extranjeras, 30,40%, y privadas argentinas, 16,40%. Respecto del género de los aspirantes de 2024, las colegas representaron un 62,75%, consolidando la tendencia hacia la feminización de la medicina. Respecto de la preferencia de especialidad por parte de los aspirantes cuando se inscriben para el concurso de ingreso a las residencias, los datos muestran una preocupante tendencia.
.
Las 15 especialidades más elegidas por los médicos aspirantes argentinos en el examen único de 2024 fueron: anestesiología (11,81%), cirugía general (9,01%), pediatría (8,80%), clínica médica (8,46%), tocoginecología (8%), cardiología (6,94%), oftalmología (5,90%), ortopedia y traumatología (4,94%), diagnóstico por imágenes (4,88%), psiquiatría (4,16%), medicina general y/o familiar (3,90%), dermatología (3,54%), terapia intensiva (2,16%), neurocirugía (1,87%) y neurología (1,76%). Las especialidades más elegidas por los médicos aspirantes extranjeros fueron –en orden decreciente de frecuencia–: cirugía general, ortopedia y traumatología, diagnóstico por imágenes, dermatología, pediatría, anestesiología, cardiología, tocoginecología, otorrinolaringología, clínica médica y urología.
Es muy notoria la escasa diferencia porcentual en las preferencias entre las grandes especialidades clínicas y el resto de las especialidades teniendo en cuenta que la demanda en atención primaria es abrumadoramente mayor para la clínica médica, la medicina general y/o familiar y la pediatría. Esto se refleja muy claramente al comparar los cargos ofrecidos en el concurso de 2024 (primera cifra) versus los exámenes rendidos para ocupar esos cargos (segunda cifra): pediatría, 760/514; clínica médica, 613/443; medicina general y/o familiar, 415/187; tocoginecología, 333/466; cirugía general, 304/639; terapia intensiva, 256/138; ortopedia y traumatología, 246/427; cardiología, 204/425; anestesiología, 203/647; psiquiatría 201/238; diagnóstico por imágenes, 172/411; emergentología, 92/42; oftalmología, 86/334; anatomía patológica, 71/57; urología, 54/173. Se trata de un listado parcial, con las especialidades con mayor oferta de cargos.
Una inferencia ante estos datos contundentes es que los aspirantes prefieren las especialidades que tienen una o más de las siguientes características: que sean especialidades quirúrgicas; en el caso de las especialidades clínicas, prefieren aquellas en las que el médico especialista tiene la posibilidad de efectuar estudios complementarios que requieren equipamiento, y/o especialidades con prácticas que buscan objetivos estéticos. Ante esos datos, decidí cotejar “en el terreno” esa tendencia. Al finalizar mi clase inaugural en la Cátedra de Oftalmología en el Hospital de Clínicas (UBA), les pregunté a los alumnos qué especialidad iban a elegir. Es importante destacar que nuestra asignatura se cursa en el último año de la carrera. De los 70 alumnos presentes solo el 7% manifestó que va a optar por clínica médica y el 4%, por pediatría.
.
Estamos ante una realidad que es inocultable: hay una proporción creciente de médicos aspirantes a las residencias que se inclinan por especialidades que ofrecen potencialmente una mejor remuneración del trabajo profesional y, en muchos casos, una mejor calidad de vida. Los datos de las preferencias de los aspirantes extranjeros comparten esa tendencia.
No hace mucho, en estas páginas, había definido la consulta médica como “la cenicienta de la medicina”. El punto es que la dramática desvalorización social y económica del acto médico más trascendente –la consulta médica– ha determinado un alejamiento de las jóvenes generaciones de médicos respecto de especialidades donde precisamente la consulta médica es la única prestación. Este es el caso de la clínica médica, la medicina general y/o familiar, y la pediatría.
Se dice, con justificada insistencia, que tener datos confiables es esencial para poder planificar. Los datos que nos ofrece el Observatorio Federal de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud de la Nación son un insumo vital para elaborar políticas públicas de salud. A partir de estos datos se deberían implementar estrategias creativas para estimular la elección de esas especialidades críticas. En esa línea de acción, el Ministerio de Salud de Mendoza promovió el dictado de la ley 9526, titulada “Sistema provincial de residencias formativas”, cuya reglamentación fue publicada recientemente en el Boletín Oficial. Uno de los objetivos de esta ley es intentar revertir la falta de profesionales en determinadas especialidades básicas, como pediatría. El instrumento descripto en la ley es crear “becas formativas diferenciales” para promover –mediante una remuneración significativamente mayor respecto de las residencias de otras especialidades– la elección de residencias críticas por parte de los médicos jóvenes. Sería importante también considerar la vida profesional luego de la residencia para que quienes elijan esas especialidades tengan también un escenario profesional adecuado, desde lo económico y desde la calidad de vida. Debemos urgentemente corregir la tendencia que nos muestran los datos para evitar que, en un futuro cercano, lograr un turno con un médico clínico o un pediatra confiable se convierta en un penoso desafío.

Fuente: lanacion.com.ar, 08/10/24
Más información:
La pauperización médica en Argentina
La miopía es una enfermedad y no solamente anteojos
La inteligencia artificial revoluciona la docencia médica
Historia del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional
.
.
La inteligencia artificial revoluciona la docencia médica
marzo 5, 2024
Por Roberto Borrone.
El protagonismo creciente (en forma exponencial) de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de la medicina es un hecho concreto e irreversible y con un futuro que superará límites insospechados.
Podemos abordar el tema en dos planos: uno –el más transitado– es el de las aplicaciones de la IA en el área asistencial y de investigación médica. El segundo plano es el enfocado en la potencialidad del uso de la IA en el área de la docencia médica.
En la cátedra de Oftalmología del Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA) efectuamos en septiembre del año pasado una investigación que consistió en comparar el desempeño de una cohorte de médicos con respecto al del ChatGPT-4 en el examen final teórico de posgrado de la carrera de médico especialista universitario en Oftalmología. Ese examen consiste en 50 preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una (multiple choice). El artículo con los resultados y análisis de esta experiencia fue aprobado para su publicación en la revista científica Oftalmología Clínica y Experimental al superar la evaluación de los revisores. Las respuestas correctas de los alumnos determinaron una exactitud promedio del 78%, en tanto que GPT-4 logró una exactitud del 80%. El umbral de respuestas correctas para aprobar el examen requiere una exactitud del 60%.
El tiempo promedio para completar el examen fue de 75 minutos para los alumnos y de 73,49 segundos para GPT-4. Se trata de una cifra 61 veces inferior al promedio del tiempo utilizado por los alumnos.
En el examen para obtener la licencia médica en los EE.UU. la performance global de GPT-4 fue de una exactitud del 86% En cuanto a las preguntas vinculadas específicamente a oftalmología, GPT-4 respondió correctamente el 70% de la fase 1; 90% de la fase 2 y 96% de la fase 3. En cada etapa del examen las preguntas se enfocan en diferentes áreas del conocimiento.
En el examen del Colegio de Oftalmólogos del Reino Unido, con la misma modalidad de multiple choice, la exactitud de GPT-4 fue del 79,1%. En el examen nacional para la licencia médica en China, GPT-4 logró el 84% de exactitud.
El campo de aplicación de la IA en la docencia médica tiene notables posibilidades. Julio Mayol, de la Universidad Complutense de Madrid, destaca que “la inteligencia artificial hace posible la personalización del aprendizaje médico adaptando los contenidos, el ritmo y el estilo a las necesidades de cada estudiante. Esto promueve un mayor compromiso y motivación por parte del estudiante, conectándolo mejor con el material de estudio”.
La IA ayuda a generar contenidos educativos actualizados y de alta calidad. También incrementa la capacidad de producción de simulaciones clínicas para recrear escenarios realistas que permiten entrenar habilidades prácticas y estimular el razonamiento clínico de los estudiantes. Con la utilización de simuladores y entornos virtuales, los residentes pueden perfeccionar técnicas sin poner en riesgo a los pacientes. Incluso las nuevas herramientas de IA son capaces de interpretar la información de los videos quirúrgicos. Estas posibilidades nos conducen a herramientas de tutoría inteligente para resolver áreas de dificultad en cada estudiante y residente.
Respecto de las aplicaciones de la IA en el campo de la investigación médica y la tarea asistencial, las posibilidades son deslumbrantes, pero esto no debe distraernos de ciertos riesgos y desafíos.
Un logro impactante consistió en la predicción de eventos como el riesgo de muerte de los pacientes, el tiempo estimado de internación o la posibilidad de su readmisión en internación dentro del primer mes luego del alta. El modelo predictivo basado en IA NYUTron fue entrenado con las anotaciones redactadas por los médicos en las historias clínicas de 336.000 pacientes en los EE.UU., atendidos entre 2011 y 2020. Fue diseñado por un equipo de la Escuela Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York. Sus resultados fueron publicados en la prestigiosa revista científica Nature. Esas historias clínicas constituyeron una fuente de datos de 4100 millones de palabras. Al analizar grandes cantidades de datos de los pacientes, la IA puede encontrar patrones que los médicos podrían pasar por alto. Analizando las historias clínicas, los investigadores pudieron calcular el porcentaje de aciertos del programa. El resultado fue que el programa identificó al 85% de los pacientes que finalmente murieron en su internación y al 80% de los pacientes que requirieron reinternación en un plazo de 30 días.
Erik Oermann, investigador principal del proyecto, concluyó que la IA ayudará a proveer más información a los médicos para la toma de decisiones.
La detección temprana de enfermedades es otra de las áreas en las que el desarrollo de herramientas de IA está logrando avances impensados poco tiempo atrás. La IA está facilitando el diagnóstico precoz del cáncer y de enfermedades neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer o esclerosis lateral amiotrófica). El análisis de imágenes médicas (tomografías computadas, resonancias magnéticas, imágenes de la retina, histopatologías) utilizando IA permite efectuar diagnósticos más precoces y precisos, y personalizar los tratamientos para mejorar la calidad de vida y la supervivencia, tal como lo expresó claramente Isabel Lüthy.
La IA ha abierto un inmenso panorama para el desarrollo de nuevas drogas.
Otro campo es el monitoreo en tiempo real del estado de salud de los pacientes en forma remota mediante sensores y dispositivos portátiles que permiten a la IA analizar esos datos y eventualmente enviar una señal de alerta.
Marcelo D’Agostino (OPS/OMS) ha remarcado la importancia de usar herramientas basadas en algoritmos transparentes que se nutran de bases de datos con evidencia científica probada. Son fundamentales las consideraciones éticas sobre el origen de los datos cumpliendo además con las normas de privacidad y confidencialidad. Herramientas como ChatGPT pueden no entender el contexto y llevar a interpretaciones inexactas o incompletas.
Roberto Miatello, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, ha expresado que “la IA no debe (ni puede) reemplazar por completo la experiencia clínica y el juicio humano, sino más bien complementarlos. No puede reemplazar la necesidad de habilidades interpersonales, empatía y juicio clínico, que son componentes fundamentales de la atención médica de calidad”.
Luis Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, plantea una pregunta fundamental: ¿la inteligencia artificial puede desarrollar empatía? “La empatía permite comprender las relaciones intersubjetivas e implica la capacidad de entender al otro. La empatía es ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro y sentir con el corazón de otro” (Alfred Adler). Esta falta de empatía es considerada una de las limitaciones de la IA. El profesor Brusco plantea que “para tener empatía es necesaria la metacognición, es decir, reconocerse a uno mismo. En ese marco, no podríamos entender la intersubjetividad sin tener conciencia de nuestra subjetividad. Que la IA logre empatía implicaría su llegada a la singularidad, y esto implicaría inteligencia emocional”. El límite sería que “la inteligencia artificial nunca podrá repetir la idiosincrasia grupal de lo aprendido como homo sapiens y de pertenecer a esta tribu, nuestra tribu, de la cual nunca podrá ser parte. Allí reside su debilidad (su talón de Aquiles) y hasta quizá su fortaleza (y también su peligro)”.
Para concluir, y siguiendo al doctor Arcadi Gual, desde el Corpus Hippocraticum los valores de la medicina se sustentan en la philotechnie (amor por la ciencia/técnica) y la philantropie (amor y respeto al paciente/principios éticos). La irrupción de la IA en la medicina nos brinda una herramienta fantástica que no debería alterar el imprescindible equilibrio entre esas dos columnas fundamentales.
─Roberto Borrone es Profesor consulto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínicas (UBA). Doctor en Medicina (UBA).
Fuente: lanacion.com.ar, 05/03/24
Más información:
La miopía es una enfermedad y no solamente anteojos
.
.
El Hospital de Clínicas, un orgullo de la medicina argentina
agosto 10, 2023
Por Roberto Borrone.
.
En el contexto de una sociedad abrumada por noticias vinculadas a aspectos económicos y sociales y las turbulencias del año electoral, hubo una noticia que rápidamente fue sepultada por la coyuntura. Una excelente noticia para la salud pública de nuestro país, es decir, para toda la comunidad, y un motivo de inocultable orgullo para los médicos que estamos vinculados a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en particular. A fines de junio, el ranking internacional HospiRank ubicó al Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA en el primer lugar entre los hospitales públicos nacionales y como uno de los mejores de América Latina en función de múltiples ítems vinculados al equipamiento diagnóstico y a su infraestructura cuantitativa y cualitativa quirúrgica. (La Nación, 22 /6/2023)
Si bien en la medicina actual la infraestructura es un aspecto trascendente, un análisis del Hospital de Clínicas que se detenga sólo en esos aspectos dejaría de lado el verdadero “fuego sagrado” de la institución, que lo destaca claramente: la calidad de los profesionales del equipo de salud que lo componen. Allí se concentran, como en muy pocas instituciones de salud de la Argentina, servicio por servicio, los egresados más destacados de la Facultad de Medicina de la UBA y del resto de las universidades. El Hospital de Clínicas se distingue en forma contundente en cada uno de sus tres pilares: la asistencia, la docencia y la investigación. Es la síntesis perfecta de lo que se espera de un hospital universitario.
La producción científica de sus profesionales tiene una escala insuperable, tanto en publicaciones nacionales como del exterior.
A nivel asistencial los datos que su actual director, Marcelo Melo, detalla con genuina satisfacción nos muestran que diariamente circulan por el hospital 10.000 personas y que anualmente se atienden más de 360.000 consultas y se realizan, en sus 30 quirófanos, más de 8.000 cirugías. La trascendencia social del hospital es reflejada claramente por sus estadísticas. La cobertura de los pacientes internados en el año 2022 fue la siguiente: 39,8 % fueron pacientes sin cobertura; 37,5 % del PAMI; y el 32,7 % restante de diferentes obras sociales. De los pacientes sin cobertura 55 % procedían del conurbano, 37 % de la CABA, 3 % del exterior; 2.2 % del interior y el 2.3 % sin el dato disponible. Las intervenciones quirúrgicas de 2022, según el tipo de ingreso, fueron el 38.8 % ambulatorias; 37 % en pacientes internados y 24,2 % urgencias. El 35,4 % de las cirugías fueron realizadas en pacientes sin cobertura.
El hospital recibe a 1500 alumnos de la UBA por año en sus 30 cátedras de la Facultad de Medicina y en las de Farmacia, Bioquímica y Psicología, como así también a becarios de múltiples países latinoamericanos y alumnos de grado de países europeos que realizan pasantías.
La División de Docencia e Investigación, a cargo del profesor Alberto Ferreres, es un área de extrema importancia en el contexto de un hospital universitario como “el Clínicas”. Allí se supervisa la formación profesional de posgrado y los múltiples trabajos de investigación que se realizan en el hospital. Investigaciones como la publicada recientemente en el exterior sobre aspectos genéticos de la enfermedad de Alzheimer (identificando tres sitios cromosómicos asociados con un riesgo reducido de padecer la enfermedad), uno de cuyos autores es el actual decano de la Facultade Medicina de la UBA, el profesor Luis Ignacio Brusco. La Facultad y el hospital tienen una virtuosa sinergia. Es importante destacar también el permanente apoyo al Hospital de Clínicas por parte de la Universidad de Buenos Aires, cuyo rector es el destacado médico e investigador Ricardo Gelpi.
Una organización de vital importancia del Hospital es su Asociación Médica, cuyo presidente actual es el profesor Luis E. Sarotto (h), un infatigable generador, junto a su equipo, de múltiples iniciativas. Paralelamente la “Fundación Hospital de Clínicas” presidida por Alejandro Macfarlane, es un ejemplo en la canalización de la solidaridad hacia la institución.
Como se puede apreciar, una institución prestigiosa como el Hospital de Clínicas es el resultado de múltiples líderes virtuosos comprometidos con ella contando, además, con un recurso humano excepcional.
.
El hospital muestra un curriculum vitae inigualable en nuestro país, dado que su historia de 142 años se entronca con la historia de la medicina argentina. Su antecedente inmediato fue el “Hospital de Hombres”, ubicado en San Telmo. Muchos de sus médicos, como Cleto Aguirre (primer profesor titular de Oftalmología), fueron los impulsores del primer edificio “del Clínicas”, según datos destacados por el profesor Roberto Iérmoli. El origen lo tenemos que rastrear en el año 1877, al iniciarse la construcción del antiguo edificio, en la manzana de la actual Plaza Houssay, comenzando la atención en 1881. Su denominación inicial fue “Hospital Buenos Aires” y en 1883 pasó a llamarse “Hospital de Clínicas”, al ser transferido a la Facultad de Medicina por el entonces ministro de Educación del presidente Julio A. Roca, el Dr. Eduardo Wilde . El diseño de su construcción, estaba inspirado (según lo describieran los profesores Pérgola y Sanguinetti ), en el hospital Friedrichsheim de Berlín y en el lazareto de Carlsruhe. Un año antes del inicio de su actividad, durante el conflicto por la federación de Buenos Aires, se convirtió en cuartel de rifleros y se comenzó a usar como hospital para asistir a los heridos de los cruentos combates de Puente Alsina, Corrales y Barracas.
A lo largo de su historia el hospital contó con médicos excepcionales, verdaderos próceres de la medicina argentina como los doctores Pirovano, Posadas, Ayerza, Arce, Houssay, Castex, Justo, Aráoz Alfaro, Ingenieros, E. Finochietto, Lanari, Cantón, Roffo, Garrahan, Loudet, Chutro, Balado, Agote, Rojas, Pardo, M. Herrera Vegas, Padilla, Brea, Santas, Fustinoni, de Robertis, Dassen, Cossio, Mazza, Escudero Ahumada, Carrillo, R. Wernicke, Aguirre, Burucúa, Stoppani, Cordero y Aráuz, entre tantos otros. En 1949 comenzó la construcción del actual edificio, una imponente obra de 135.000 metros cuadrados conformada por 13 plantas y tres subsuelos.
En el Hospital de Clínicas se efectuó la primera filmación de una cirugía en el mundo. Fue realizada en 1899, siendo el cirujano el doctor Alejandro Posadas. La filmación conservada dura 7 minutos y la cirugía fue generada por un quiste hidatídico pulmonar. En “el Clínicas” se realizó por primera vez en la Argentina las punciones / biopsias renales; la primer aplicación de la asepsia, la primer aplicación de insulina; el primer cateterismo cardíaco; las primeras toracotomías, las primeras residencias médicas en Argentina (el mejor sistema de formación médica de posgrado) y el primer Comité de Bioética en un hospital público, entre otros eventos históricos.
El Hospital de Clínicas es, además, líder en la realización de múltiples cirugías y procedimientos efectuados en un hospital público del país. Un listado parcial de estos logros incluye la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía robótica (primer hospital público en América Latina en ejecutarla, en 1995); el abordaje mínimamente invasivo que realizó en forma pionera la División de Cirugía Torácica para resecar un pulmón con vaciamiento ganglionar ; la cirugía de descompresión orbitaria en enfermedad de Graves, el crosslinking corneal para tratar al queratocono ;el trasplante corneal endotelial ; el implante de válvulas oculares en cirugía del glaucoma; la enucleación prostática y la litotricia con láser de Holmium ; la ureteroscopía flexible; la cirugía fluorescente con el colorante verde de indocianina en múltiples especialidades quirúrgicas; la sala para entrenamiento quirúrgico con simulador de videolaparoscopía, la realización de endoscopía digital spyglass y litotricia de la vía biliar; el trasplante de microbiota intestinal; la cápsula de pH inalámbrica (diagnóstico de reflujo gastro-esofágico); la ablación endoscópica por radiofrecuencia en esófago de Barrett; desarrollo de un sistema automatizado para el dosaje de cortisol en cabello como biomarcador de estrés crónico; el primer centro universitario multidisciplinario del dolor crónico y cuidados paliativos. Como dato reciente se destaca este año la adquisición de un resonador magnético multipropósito de última generación.
En su proyección hacia la comunidad, los diferentes servicios del Hospital de Clínicas realizan anualmente múltiples campañas gratuitas destinadas a la detección precoz de diferentes patologías (hipertensión arterial, patología prostática, cáncer mamario, enfermedades respiratorias, patologías de la piel, cataratas, glaucoma, osteoporosis, enfermedades neurológicas, control de escoliosis en niños, etc). Dentro de esa interrelación con la sociedad se destaca el reconocimiento que la DAIA le efectuara al hospital en 2017, 23 años después del atentado a la AMIA, por “la atención heroica que brindó su equipo de salud a las víctimas”
En definitiva, por su pasado ilustre y su pujante presente, el Hospital de Clínicas de la UBA es un claro ejemplo de una medicina argentina de calidad superlativa, de la cual nos debemos sentir muy orgullosos.
─Roberto Borrone es Profesor consulto de Oftalmología de la facultad de Medicina de la UBA, doctor en Medicina.
Fuente: La Nación, 10/08/23.
Más información:
La salud argentina en crisis
La importancia de la Consulta médica
Resguardar la salud visual de la población
Prevención de la ceguera, un ejemplar trabajo en equipo
Medicina y política: reglas diferentes ante expresiones similares
.
.
La importancia de la Consulta médica
octubre 31, 2022
La consulta médica se ha convertido en la cenicienta de la medicina
Es la prestación de salud más desvalorizada, tanto desde lo cultural como desde lo económico; sin embargo, resulta crucial para un servicio de calidad
:quality(80)/s3.amazonaws.com/arc-authors/lanacionar/d7ae1653-1465-47b0-b968-dae22eef8a9c.png)
Por Roberto Borrone.
“Persona o cosa injustamente postergada, despreciada”, es la definición del diccionario de la Real Academia Española respecto del término “cenicienta”. La consulta médica, verdadera cenicienta de la medicina, es la prestación de salud más desvalorizada tanto desde lo cultural como desde lo económico. Sin embargo, es imposible pensar en una medicina de calidad sin una consulta médica de calidad. La consulta médica es el escenario de la toma de decisiones y la instancia de mayor requerimiento intelectual para un correcto ejercicio de la medicina. Es, además, la oportunidad que tienen médico y paciente de forjar una relación, como lo expresara el maestro doctor Francisco Maglio, sustentada en el encuentro entre la confianza del paciente y la conciencia del médico. Escuchar al paciente, efectuar preguntas adecuadas (anamnesis), ejecutar un examen físico exhaustivo (semiología), inferir un diagnóstico de certeza o uno o más diagnósticos presuntivos, solicitar los estudios complementarios estrictamente necesarios para definir el diagnóstico, informar al paciente con un vocabulario comprensible, prescribir medicación si el cuadro clínico lo amerita y asentar todas estas acciones en una historia clínica minuciosa: estos son los componentes básicos de ese acto médico tan trascendente.
Es el momento del procesamiento intelectual de la información obtenida en la consulta y los eventuales estudios complementarios. Es la instancia en la que el criterio médico adquiere su máxima expresión. Sin embargo, otras prestaciones que requieren cierta aparatología médica son jerarquizadas cultural (y económicamente) claramente por encima de la consulta.
El tema que nos ocupa no es nuevo pero su agudización actual es alarmante. Karl Jaspers, médico psiquiatra y filósofo alemán, citado por el doctor José M. Ceriani Cernadas, expresó: “En la medicina moderna, todo parecería estar en el mejor de los órdenes, día a día se logran grandes resultados en muchos pacientes, pero lo asombroso es que, en los enfermos y en los médicos aumenta la insatisfacción”. Esto tiene una vigencia absoluta si observamos “el desencanto de la gente con una medicina que le ofrece una tecnología deslumbrante, pero que, al mismo tiempo se deshumaniza en proporción creciente”. (Ceriani Cernadas, J. M. “Los cambios en el ejercicio de la medicina” en ¿Por qué ser médico hoy? Libros del Zorzal, Buenos Aires 2009).
Con gran poder de síntesis, el doctor Carlos Gherardi, refiriéndose al escenario actual de la consulta médica, expresó: “En el mejor de los casos, la neutralidad afectiva cercana a la despersonalización y el automatismo suele ser lo habitual”.
Una consulta médica de calidad requiere por parte del médico cuatro condiciones básicas: conocimiento, “criterio médico”, empatía con el paciente y disponibilidad de tiempo. Ese tiempo sufre las consecuencias de la doble desvalorización previamente mencionada (cultural y económica). El reclamo más frecuente por parte de los pacientes es, precisamente, el escaso tiempo que le han dedicado, la escasa atención prestada a sus preocupaciones, el mínimo o nulo examen físico, la falta de contención y la limitada información que les han ofrecido. Definitivamente y, en general (siempre hay excepciones), es la era de los médicos sin tiempo para sus pacientes. Los consultorios se asimilan, cada vez más, a una cadena industrial de producción en serie. (Ver: https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=85881&uid=520577&fuente=inews)
En este punto del planteo, la pregunta que nos debemos formular es: ¿por qué el trabajo intelectual del médico ocupa un lugar tan postergado entre las prestaciones médicas? ¿Es un tema estrictamente económico, impuesto por los financiadores de la salud? ¿Es un tema cultural sustentado en el culto a la tecnología por encima de la tarea intelectual? La explicación economicista no se advierte muy sólida. De consultas extremadamente breves surge, en general, la solicitud de múltiples estudios complementarios (aumento de costos), muchos de los cuales se podrían evitar con una consulta de calidad. Otra consecuencia son las consultas reiteradas para una segunda o tercera opinión ante las dudas que le genera al paciente el advertir que no ha sido satisfactoriamente atendido. La desvalorización de la consulta médica generó el concepto de “medicina supermercadista”, consistente en agregar cada vez más consultas en la agenda médica como un intento de compensar con “cantidad” el menor honorario de cada consulta. El tema es que, a diferencia de lo que ocurre en el supermercado, aquí la cantidad invariablemente atenta contra la calidad. Una consulta médica deficiente puede comprometer el destino de un paciente haciéndole perder la chance de un oportuno tratamiento o sumergirlo en un peregrinar de consultas contradictorias y prestaciones médicas no adecuadas a su caso.
El recordado maestro doctor Alberto Agrest describió magistralmente esta problemática: “Las armas de los médicos frente a sus pacientes han sido, desde siempre, su tiempo y los recursos. Sus proporciones, sin embargo, han cambiado radicalmente. Hasta hace pocas décadas su tiempo era casi todo y los recursos eran escasos. El crecimiento logarítmico de los recursos técnicos y farmacológicos ha alterado la relación y el médico se ha hecho austero hasta la avaricia con el tiempo que siente propio y que se cotiza a precio vil, y se ha hecho pródigo hasta el despilfarro con el uso de recursos que considera ajenos e infinitos”.
La siguiente pregunta a formular es: ¿por qué los médicos no han logrado revertir esta situación? Su calidad de vida, su satisfacción profesional y su propia salud psicofísica requieren otro escenario. Los doctores Hurtado Hoyo, Galmés y colaboradores describieron en un artículo sobre “remuneraciones profesionales médicas” las consecuencias de la desvalorización del trabajo médico expresando que “el mantener una remuneración médica no adecuada repercute como un gran riesgo para la salud pública de la población, pues lleva irremediablemente a la ruptura de la relación médico-paciente y de la relación médico-institución; el médico no dispone del tiempo necesario para descansar ni para capacitarse; aumenta el error médico; induce al ejercicio de una medicina defensiva e innecesaria y a la insatisfacción profesional. Estos hechos influyen sin duda en el comportamiento ético dando origen a la deshumanización del ejercicio de la medicina. El peligro de las malas remuneraciones son las salidas erróneas o desvíos como respuesta defensiva de sobrevivencia equivocada” (Hurtado Hoyo, E.; Galmés, M. y col. Revista de la Asociación Médica Argentina, 2009; 122 -2-: 6-15).
Advierto un serio riesgo: que las nuevas generaciones de médicos consideren definitivamente la consulta médica como algo marginal, reemplazable con una lista de estudios diagnósticos. Son tiempos en los que insistentemente se habla de reformular el sistema de salud en la Argentina. Al respecto haría una observación básica: no hay sistema de salud bueno si no es bueno para los pacientes y para los médicos (extensivo a todo el equipo de salud). Urge jerarquizar la consulta médica. Ella es el acto médico fundamental y reconocer la importancia que tiene es esencial para lograr un sistema de salud racional.
***
Roberto Borrone es Profesor adjunto de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctor en Medicina (UBA).
Fuente: lanacion.com.ar, 20/10/22.
.
.