¿Qué es el doxxing?
septiembre 24, 2020
El ‘doxxing’ o el nuevo peligro que amenaza a las democracias
¿Cuáles son los nuevos riesgos para los Estados y los sistemas electorales? ¿Quién está detrás de estos ataques? Intentamos poner algo de luz a estas y otras cuestiones
Por Gonzalo de Diego Ramos.

Las dudas sobre las pasadas elecciones americanas (2016), el espionaje entre países, los ataques a las instituciones públicas… Las primeras páginas de la prensa diaria anuncian abiertamente que la democracia está seriamente amenazada, pero aunque se habla mucho sobre filtraciones, noticias falsas, trampas electorales y ciberataques la confusión entre la población ante estos nuevos riesgos es continua.
Para entender un poco mejor todo lo que está en juego, hablamos con varios expertos en inteligencia militar y seguridad informática acerca de cómo se interfiere a través de las nuevas tecnologías en la vida política, los recuentos electorales y la defensa de los Estados.

Doxxing y filtraciones
El doxxing es la recopilación de datos confidenciales con el fin de realizar una divulgación maliciosa de información, de forma calculada, para hacer daño a un grupo político o desestabilizar un país. Los casos más recientes han afectado a personalidades como Hillary Clinton.
No es necesario ser un genio. Es complicado romper los sistemas de seguridad, pero para hacer daño cualquiera vale
La pregunta es inmediata: ¿la ignorancia de quienes nos gobiernan, respecto al uso de las nuevas tecnologías, puede poner en riesgo la seguridad del resto de ciudadanos?
Con motivo de una nueva edición del Postgrado en Inteligencia Económica y Seguridad de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, los organizadores presentan en dicha universidad la conferencia ‘Política y ciberseguridad: ¿están las democracias en peligro?’. Entre los ponentes se encuentra Antonio Ramos, Profesor de Seguridad Informática y presentador de programas de televisión sobre hacking. Según este experto: “Los políticos tienen los asesores necesarios para generar unos protocolos seguros de comunicación capaces de proteger información sensible. Existe, sin embargo, una falta de conciencia generalizada en este mundo digital que hemos puesto en pie en los últimos veinte años. Esto sucede también con los políticos y con los grandes empresarios”.
Otro de los invitados a este encuentro es el Teniente Coronel Ignacio del Corral, Profesor titular del Departamento de Inteligencia y Seguridad de la Escuela de Guerra de Ejército. El militar cuenta una anécdota referida al expresidente Barack Obama y a las medidas que se toman por parte de sus consejeros: “A la pregunta de un niño de por qué no llevaba un iPhone, contestó que su asesor le obligaba a llevar un artilugio un poco antediluviano ya que cuanto más sofisticados son los teléfonos más vulnerables resultan”.
Las frases que se tuitean llevan su ‘veneno implícito’, no son declaraciones espontáneas, hay departamentos que los piensan
Se ha defendido a capa y espada que algunas filtraciones, como las que se han dado desde páginas como Wikileaks son buenas para la democracia, ya que revelan aquello que permanece oculto para la ciudadanía. El ex Ministro de Defensa Eduardo Serra, quien participa también en la conferencia, matiza dicho lugar común: “Tradicionalmente era bueno que al ‘Poder’, con mayúscula y en singular, se le pusieran límites. Al fin y al cabo esa era una de las finalidades del Estado de Derecho. Conforme se va imponiendo la globalización, el signo se invierte: yo no querría que se descubrieran debilidades de nuestro Estado, sobre todo si ya no hablamos del ‘Poder’ en mayúscula y en singular, sino de los poderes. Si todos los poderes están en liza yo no quiero debilitar el mío. Hace 50 años no había problema: vigile usted al Estado. Pero ahora, hay que tener en cuenta que ese organismo le está protegiendo y una debilidad de su Estado es una debilidad suya”.
¿Por qué se producen estas filtraciones? ¿Qué objetivo persiguen? “Las filtraciones de información son interesadas. Los sistemas son seguros, mucho más de lo que la gente se imagina. Detrás hay Estados que se benefician directa o indirectamente de esa información”, aclara Ignacio del Corral, quien señala que para perpetrar estos ‘leaks, “no es necesario ser un genio. Los casos más sonados, como los de Edward Snowden o el soldado Bradley Manning, lo demuestran. Es complicado romper los sistemas de seguridad, pero para hacer daño vale cualquiera. No hace falta que haya una superestructura detrás”.
Propaganda y difusión de noticias falsas
Hoy en día es fácil fabricar páginas web aparentemente inocuas que albergan informaciones engañosas y con fines oscuros. Disfrazadas de noticias, esta propaganda consigue una difusión sorprendente a través de las redes sociales, además de otros canales.
¿Cómo se elaboran? “Se preparan como cualquier otra campaña con su programa, sus procedimientos y sus técnicas. Se da una planificación psicológica, de influencia… Tienen sus análisis de producto y de difusión. En ellas se elige a una audiencia y se delimitan incluso los objetivos que se quieren conseguir”, aclara Ignacio del Corral. Antonio Ramos profundiza en los detalles: “ Aquí hay expertos en varios campos como neurociencia o diseño. Las frases que se tuitean llevan su ‘veneno implícito’, no se trata de declaraciones espontáneas, hay departamentos que piensan estos mensajes, los estructuran y aplican todas estas técnicas agresivas”.
¿Pueden vigilar los auditores un sistema de votación digital que ni siquiera entienden?
Nuevamente, la duda que inquieta a muchos es quién maneja estas campañas: “Es difícil saber exactamente quiénes son. Hay que entenderlo como un conglomerado de intereses, con unos actores que lo ejecutan. Cuando mencionamos términos tan difusos como Estados, puede haber muchas cosas detrás, desde los intereses nacionales a las presiones de los ‘lobbies’ de grandes empresas. El ataque puede estar materializado después por determinadas instituciones, personas o incluso empresas. Una cosa es el ejecutor, otra quién lo dirige y otra quién lo planea. Hay mucha gente implicada y coordinada”, aclara Ignacio del Corral.
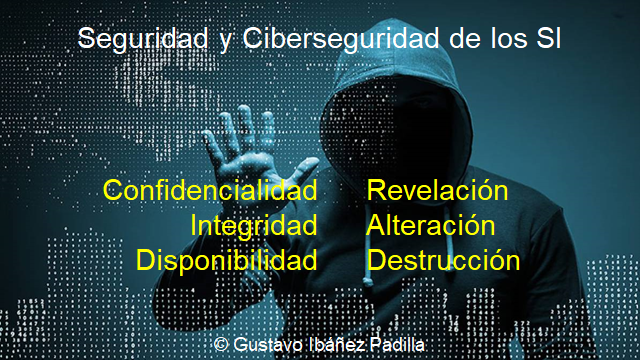
Sistemas electorales
Este va a ser un año capital en lo que respecta a posibles cambios de gobierno. La Unión Europea se juega mucho en las elecciones que se celebrarán en 2017 en países que han sido el corazón del continente, como Holanda, Francia y Alemania. Las principales preocupaciones se dirigen a algo tan simple como si las máquinas de votación electrónicas son realmente seguras.
Holanda ha dicho no a los sistemas digitales y contará los votos manualmente. Las opiniones de los expertos son contradictorias respecto a si es necesario modernizar el método de recuento. La duda que todos tenemos la expresa muy bien Eduardo Serra: «El sistema de votación electrónica es más rápido, más sencillo y más cómodo. Pero qué prefiere usted, ¿una elección sencilla, aunque pueda resultar falsa, o una más compleja que sea segura?».
Voy más allá: es bueno que nos ataquen. Los países que no son atacados no tienen nada interesante
“Las máquinas electorales son más seguras que las papeletas. Todo es vulnerable, la papeleta también, todo tiene su grado. Se puede poner un nivel de seguridad muy alto, si bien nunca será del 100%, pero cuantos más cortafuegos haya, más difícil va a ser interferir en las votaciones. Yo creo que es más seguro e infinitamente más rápido. Manipular el sistema de elecciones de un país europeo no está al alcance de cualquiera”, asevera Ignacio del Corral.
El especialista en hacking Antonio Ramos no comparte este punto de vista: “Por sentido común, yo utilizaría aquel sistema en el que más se puede confiar en el momento presente, y a día de hoy, el más seguro es la elección en el colegio electoral. ¿Pueden vigilar los auditores un sistema de votación digital que ni siquiera entienden? No hay que olvidar que el software puede ser manipulado tanto desde fuera como desde dentro, es decir, desde quien fabrica el sistema. ¿Quién me garantiza a mí que la empresa que produce esta tecnología dispone de las medidas reales para hacer su producto más fiable que el sistema electoral tradicional? Cualquier trabajador (igual que sucede en la banca con los fraudes internos) en un momento dado puede ser influenciado para tirar algunas líneas de código de más”.

Defensa y seguridad nacional
Ya en el año 2013 importantes expertos en ciberseguridad plantearon abiertamente que los ciberataques y el ciberespionaje habían suplantado al terrorismo como principal amenaza para las naciones. Declara Eduardo Serra: «El que no sea consciente de que hay centenares de miles de personas intentando penetrar en nuestros sistemas informáticos peca de ingenuo».
Las luchas de poder ya no se dan sólo en los territorios. Cuenta Ignacio del Corral: “El ciberespacio es eso mismo, un espacio más donde se interactúa, y ahí existen conflictos. Se trata de actos diplomáticamente hostiles. El problema es que es muy difícil después demostrar quién ha hecho qué, seguir los rastros, etc. Estamos en un mundo que no es físico donde no puedes decir ‘esto ha ocurrido en tal sitio y a tal hora’, esto es información, ceros y unos en cantidades ingentes”.
Contra un ciberataque planificado por comandos especializados, es decir, un acto de guerra, no estamos preparados
Como demostró una de las filtraciones publicadas por Wikileaks en la que se demostraba que los servicios secretos de Estados Unidos habían espiado a Angela Merkel, las naciones están utilizando continuamente el ciberespacio para atacarse mutuamente. Señala del Corral: “Tenemos que vivir con la conciencia de que los ataques van a estar ya siempre presentes. Voy más allá: es bueno que nos ataquen. Los países que no son atacados, que no son vigilados es porque no tienen nada interesante. Hay que tener esta mentalidad”.
De especial relevancia son también los nuevos actores que participan en esta guerra en el ciberespacio. Apunta Serra «Ahora en la doctrina militar lo que se está viendo es que hay actores no estatales, como las organizaciones de narcotraficantes o terroristas, que plantean, sin embargo, amenazas semejantes a las de un tercer estado».
Se ha escrito mucho de los actos de espionaje y contraespionaje entre naciones como Estados Unidos, China, Rusia y Alemania, ¿pero qué ocurre con España?: “Tecnológicamente España está preparada para todos estos riesgos, tenemos una entera estructura dentro de nuestra inteligencia dedicada a los ciberataques. Hay una Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia, mientras que el Centro Nacional de Inteligencia actúa como órgano ejecutor, con el Centro Criptológico Nacional como apoyo. Todos ellos son los encargados de defendernos ante cualquier ataque civil. A nivel militar tenemos el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Estamos bastante bien protegidos”.

Si había problemas sin Internet de las cosas, imagínate lo que va a pasar en los próximos años. Lo que puede suceder es imprevisible
Contrasta la anterior opinión de Ignacio del Corral con la de un hacker como Antonio Ramos: “En la versión oficial nos dirán siempre que estamos preparados, pero desde mi punto de vista no es así. Contra un ciberataque planificado por comandos especializados, es decir, un acto de guerra, no estamos preparados. España se ha subido al carro a última hora. Lo importante, por lo menos, es que estamos intentando acortar esa brecha”.
Inquietantes declaraciones considerando que los avances digitales no se detienen, añade Ramos: “Hemos conectado servicios vitales a sistemas digitales que pueden ser atacados desde Internet. El coste de estos ataques es infinitamente más económico que movilizar material militar a una frontera. Cuantos más objetos tienes conectados, los riesgos se disparan. Vamos a pasar a tener decenas de millones de nuevos dispositivos en línea. Si había problemas en un mundo sin Internet de las cosas, imágínate lo que va a pasar en los próximos años. Si los Estados y las industrias no se ponen las pilas, lo que puede suceder es imprevisible”.
Eduardo Serra emplea una particular metáfora para ilustrar la situación: «La historia de la humanidad es la del escudo y de la espada. Se prepara la espada y después el escudo, cuando el escudo aguanta, se fabrica la maza… Ahora mismo estamos en una fase donde el arma electrónica existe y mientras tanto estamos desarrollando el escudo».
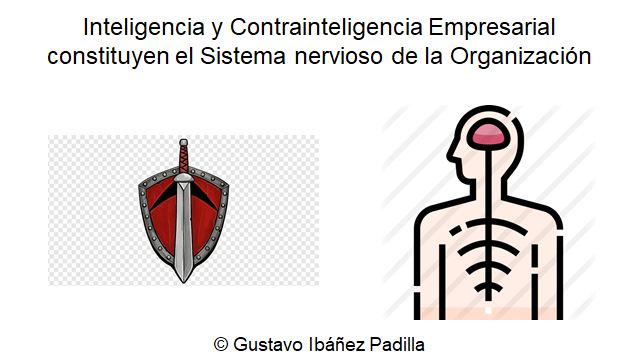
Bajando a un nivel más mundano, si la democracia es el poder del pueblo, los ciudadanos también tienen mucho que hacer en materia de ciberseguridad. El Teniente Coronel Ignacio del Corral aconseja: “Hemos pasado de un mundo conectado a un mundo hiperconectado. La gente habla de ciberataques o vigilancia tecnológica, pero no es necesario llegar a esos límites. Las personas tienen que cambiar el chip. Igual que cerramos la puerta con llave también hay que pensar en apagar el wifi cuando salimos de casa, algo que nadie hace”.
Fuente: elconfidencial.com, 2017
Más información:
Rumores y mentiras al estilo Goebbels
Inteligencia y Contrainteligencia empresarial
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
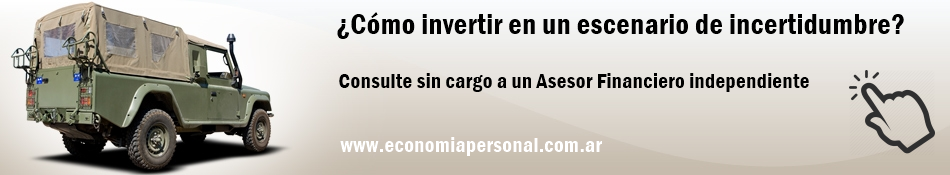
.
.
Inteligencia y Contrainteligencia empresarial
julio 15, 2020
Inteligencia económica y contrainteligencia empresarial, herramientas necesarias para competir
Por Fernando Montoya. 27/11/2019
“Si usted no sabe hacia dónde va, probablemente acabará llegando a cualquier otro lugar.”
Lawrence J. Peter
Entre las democracias desarrolladas y asentadas, como ya apuntaba Barry Buzan, los conflictos militares, sobre todo tras la caída del muro de Berlín, han dejado paso a otro tipo de enfrentamientos más sutiles, más líquidos, más volátiles, más transversales y con toda seguridad, menos visibles para la opinión pública, pero existentes. Nos referimos a amenazas con origen en los mercados en general, ya sean de materias primas, deuda pública, o bursátiles. Clausewitz consideraría a éste nuevo escenario como “la continuidad de la guerra por otros medios”.

de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMCSE
Por otra parte, tengamos en cuenta que la globalización de los mercados, la aparición de las economías emergentes y las crisis económicas soportadas, cada vez con más frecuencia, en mayor o menor medida por las economías más desarrolladas, son algunos de los vectores que vienen impulsando a esta disciplina, la Inteligencia Económica, que, sin ser nueva, está poco aplicada, y que nace como un medio más, como una herramienta ágil para asegurar, nuestras inversiones. En tiempos de crisis, la célebre frase de Winston Churchill, “Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”, cobra toda su vigencia.
La Inteligencia económica, junto con la prospectiva estratégica aplicada y la tecnología, nos ayudarán a transformar la incertidumbre en certeza, transitando del campo virtual al real.
Tengamos en cuenta también que el espectacular desarrollo de los medios de comunicación nos garantiza el conocimiento de una gran cantidad de datos acumulados en amplísimas bases, de enorme capacidad, pero no su interpretación. La noticia está disponible a los ojos del lector o del espectador, pero son pocos los que entienden lo que está pasando.
El analista de inteligencia económica proporcionará datos precisos, en el momento adecuado, con el fin de favorecer la toma de decisión más adaptada a la necesidad de cada momento. Estudiará la hipótesis más probable y la más peligrosa y propondrá acciones a tomar en cada caso.
Una inversión en el exterior de dimensiones financieras de especial relevancia, requiere un estudio detallado en primer lugar de nuestras propias capacidades como empresa / país y en segundo lugar de nuestros posibles adversarios. Las primeras las conocemos porque es nuestro trabajo diario pero los segundos se resisten a los ojos del observador no especializado.
Sin embargo, la realidad es muy otra: cuántas empresas españolas, sobre todo de tamaño medio, han intentado desarrollarse en otro país y han tenido que abandonar el proyecto tras acumular millones de pérdidas. Desembarcar fuera de las fronteras sin un mínimo de conocimientos de sus factores político, social y económico, suele ser una pérdida de tiempo y de dinero. Conocer cómo es la idiosincrasia del país, actuaciones de su administración y de sus empresarios y la existencia o no de la necesaria seguridad jurídica, garantiza, al menos inicialmente, un buen puesto en la rampa de salida. Se precisa una herramienta, que tras acciones coordinadas de investigación, tratamiento y distribución de la información nos ayude en la toma de decisiones en el ámbito económico. Su conocimiento y perfecta utilización puede garantizarnos la consecución de un contrato y asegurar la vida de una empresa pública o privada; hablamos de la Inteligencia Económica, una disciplina que otros países de nuestro entorno prodigan su empleo desde hace mucho tiempo y al que los empresarios deben de incorporarse de pleno derecho, pero no solos. La cooperación con la Administración debe de conformar un vínculo tan estrecho que les acompañe en su aventura pues estamos hablando de abrir nuevos mercados, mantenerse en ellos y crear riqueza. En definitiva se trata de defender nuestro tejido industrial aunque su centro de gravedad haya sufrido un desplazamiento; defensa de nuestros intereses en el exterior. Desde la perspectiva del Estado podría considerarse a la Inteligencia Económica como una parte muy importante de la Seguridad Nacional y desde el punto de vista empresarial, la inteligencia competitiva, su homónima, como un factor primordial para su desarrollo ordenado y estructurado.
Pero si la información, que abarca desde la mensajería al historial de clientes y proveedores pasando por el elenco de productos y servicios, constituye uno de los mayores activos intangibles de las empresas, su consecuencia inmediata es la necesidad de su protección a ultranza. Sus fugas, en cualquiera de sus dimensiones, pueden acarrear unos problemas a la empresa de tales dimensiones que pueden llegar a denegar su continuidad en el mundo empresarial, con lo que ello significa tanto para la empresa como para sus empleados e incluso para el propio empresariado nacional. Estamos en la fase de la contrainteligencia empresarial.
Definiciones de contrainteligencia hay muchas, pero por adoptar una, la definiremos como: «todas aquellas medidas de carácter pasivo o activo que realiza una empresa pública o privada para evitar las acciones de inteligencia empresarial o del adversario en contra de ellas».
Quizás, a esta definición, habría que añadirle que esas medidas deben de estar enmarcadas en la ley, una ley restrictiva tanto respecto a sus empleados como al exterior. Las primeras se enfrentan al derecho a la intimidad del personal trabajador de la empresa y la exterior debe de estar regida por la ley, universalmente aceptada, aunque no definida en todos sus matices, de buenas prácticas, de la ética corporativa. Por tanto, ni la inteligencia, en cualquiera de sus acepciones, ni la contrainteligencia, deben, ni pueden, confundirse con el espionaje y/o contraespionaje. Eso sería hablar de otras cosas y aquí, en el marco legal vigente, no tienen cabida.
Pero adentrémonos un poco en las entrañas de la contrainteligencia; partamos de, por ejemplo, algunas de sus actividades que nos parecen relevantes:
- De seguridad, que una empresa tratará de conseguir a través de diferentes contramedidas que taponen sus vulnerabilidades y / o debilidades (que previamente habrá tenido que definir) sin obviar el tan abrumador campo de las comunicaciones cuya fuga de información puede poner en serios apuros a la empresa. Así pues, la contrainteligencia deberá de fijar su atención sobre puntos tan claves que, ni son exclusivos ni excluyentes, como: el personal de la empresa, la propia infraestructura de la empresa y sobre su red informática y sus procesos de información (fuga de información sensible).
- De contraespionaje, estudiar a los competidores, sus técnicas y sus medios.
- Decepción, diseminación de noticias falsas y medidas de carácter análogo que lleven a la interpretación errónea de los verdaderos intereses de la empresa.
Si la empresa se mantiene firme en estos rasgos, marcará la diferencia y obtendrá ventaja frente a sus competidores.
Pero, como no puede ser de otra manera, la empresa, como la inteligencia en general, también tiene a su disposición su correspondiente ciclo de inteligencia empresarial que le ayudará a detectar, prevenir y actuar contra cualquier injerencia que pueda perturbar su normal desarrollo competitivo. Un ciclo de inteligencia que, contendrá como mínimo los siguientes pasos y en este orden:
- Definición de los requisitos de protección de la empresa.
- Evaluación de las posibles amenazas de la competencia.
- Evaluación de las propias vulnerabilidades.
- Desarrollo de contramedidas.
- Desarrollo y uso de protecciones.
- Procesar y analizar los datos disponibles.
- Difusión de los resultados a la dirección empresarial.
Lo que no cabe la menor duda es que si bien es cierto que, hoy día, la empresa, se siente amenazada ante agresiones tanto de mercados como desde dentro de su propio tejido empresarial, no lo es menos que también tiene a su disposición herramientas que le ayudan a enfrentarse a ese mundo tan diverso, globalizado, competitivo y cambiante; estamos en presencia de la inteligencia económica y de la contrainteligencia empresarial.
Fuente: interempresas.net
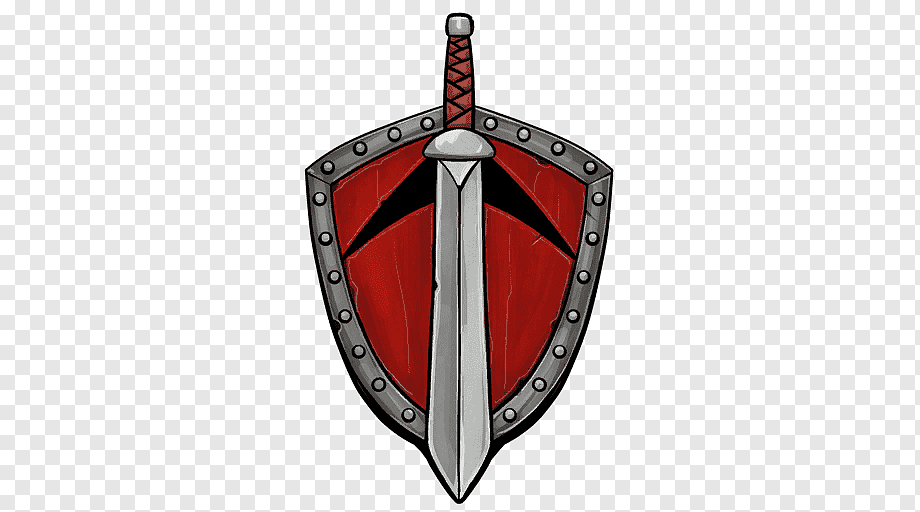
.
.
.
El Teorema de Bayes en el Análisis de Inteligencia
julio 1, 2020
“Bayes ingenuo” en apoyo del análisis de inteligencia
Por José-Miguel Palacios.
Un interesante artículo de Juan Pablo Somiedo[1], aparecido a finales de 2018, nos recordaba que el teorema de Bayes[2], en su versión más elemental (lo que se suele llamar “Bayes ingenuo”) puede seguir siendo útil en análisis de inteligencia.
El teorema de Bayes en el análisis de inteligencia
Se puede argumentar que todo análisis de inteligencia es bayesiano en su naturaleza. En esencia consiste en obtener unas evidencias iniciales, simples fragmentos de una realidad bastante compleja, para formular después hipótesis explicativas, recolectar más evidencia y verificar cuál de nuestras hipótesis se ajusta mejor a la evidencia disponible. Algo que no es esencialmente distinto de la “lógica bayesiana”, es decir, de ir modificando nuestras valoraciones subjetivas iniciales a medida que vamos recibiendo evidencias más o menos consistentes con ellas.
En las décadas de 1960 y 1970 hubo varios intentos de utilizar directamente el teorema de Bayes para fines de análisis de inteligencia. Algunos de ellos han sido documentados en las publicaciones del Centro para el Estudio de la Inteligencia de la CIA[3]. Los resultados, sin embargo, no llegaron a ser plenamente convincentes. Y una de las razones principales fue que el mundo real resultó ser demasiado complejo para los modelos elementales que deben considerarse al utilizar “Bayes ingenuo”. Y es que estos modelos presuponen la invariabilidad de la situación inicial (oculta a nuestros ojos), así como la independencia absoluto de los sucesos que vamos considerando. Este problema puede resolverse mediante el uso de “redes bayesianas”[4] y los resultados son matemáticamente correctos, aunque aquí el principal problema radica en conseguir modelar correctamente la realidad. Es el enfoque que fue seleccionado para el programa Apollo[5] y otros similares.
A pesar de todo, y con las debidas precauciones, el uso de “Bayes ingenuo” puede ayudarnos en algunos casos a valorar la evidencia de que disponemos. Para que ello sea así, tendríamos que prestar atención a neutralizar las principales debilidades del método. A saber:
a) Deberíamos utilizar únicamente evidencia relativamente “reciente” (algo que, medido en tiempo, puede tener distintos significados dependiendo de los casos). El problema es que Bayes nos da información sobre una situación preexistente y oculta (por ejemplo, la decisión que puede haber adoptado un determinado líder político) fijando nuestra atención en sus manifestaciones visibles. Si la evolución de la situación es bastante lenta (por ejemplo, la soviética durante el brezhnevismo medio y tardío), podemos asumir que no cambia sustancialmente durante años, por lo que el momento de obtención es escasamente relevante para la valoración de la evidencia. En situaciones más dinámicas, como suelen ser la actuales, las posiciones de los líderes se están modificando continuamente como consecuencia de los cambios que se producen en el entorno. Evidencia relativamente antigua puede referirse a una “situación oculta” que ya no es actual. Por ello, deberíamos utilizar solo evidencia bastante nueva y, si la crisis continúa, prescindir de la más antigua en beneficio de otra más reciente.
b) En la medida de lo posible, el conjunto de las hipótesis debería cubrir la totalidad de las posibilidades existentes, y no debería existir ningún solape entre las diferentes hipótesis. En la práctica, este objetivo es casi imposible de alcanzar, aunque cuanto más nos acerquemos a él, más fiables serán los resultados que obtengamos al aplicar “Bayes ingenuo”.
c) Las evidencias (“Sucesos”) deberían ser de un “peso similar” y no estar relacionadas entre sí[6].
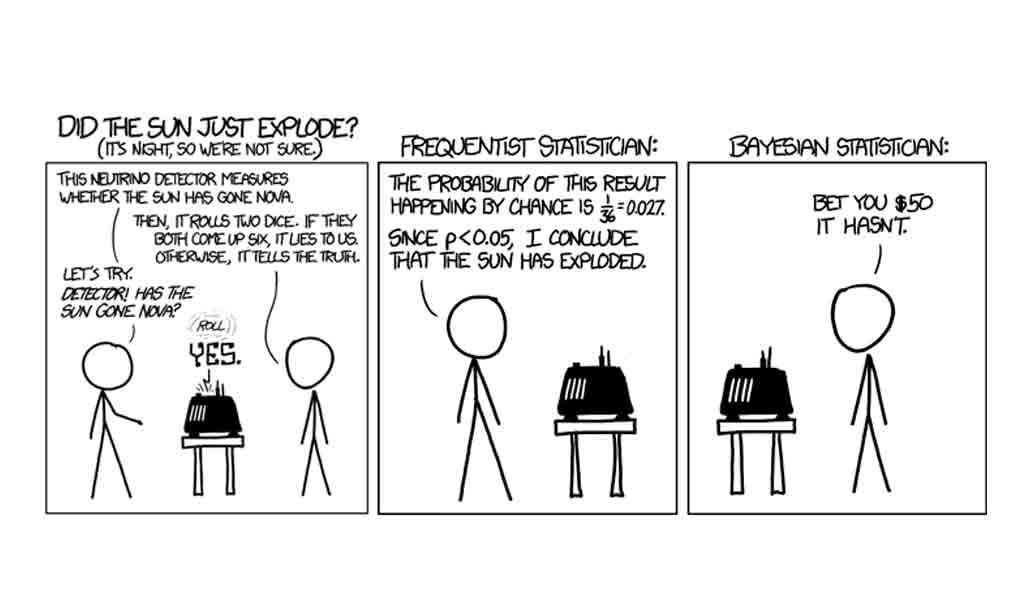
En la práctica
Hemos elaborado una hoja de Excel[7], con la esperanza de que pueda ayudar con los cálculos matemáticos que esta técnica requiere. Para rellenarla, seguiremos los siguiente pasos, sugeridos por Jessica McLaughlin[8]:
1) Creamos un conjunto de hipótesis mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas relativas al fenómeno incierto que queremos investigar. Como ya hemos explicado, es, quizá, uno de los pasos más difíciles. En general, resulta complicado imaginar hipótesis que sean por completo mutuamente excluyentes (sin ningún solape entre ellas). Y no lo es menos conseguir que el conjunto de ellas agote todas las posibilidades.
2) Asignamos probabilidades previas (pr.previa, en nuestra hoja de cálculo) a cada una de las hipótesis. La probabilidad previa es nuestra estimación intuitiva de la probabilidad relativa de cada una de las hipótesis. Dado que son mutuamente excluyentes y que cubren todas las posibilidades, la suma de las probabilidades previas debe ser 1. En nuestra tabla, expresamos las probabilidades en tantos por ciento.
3) Ahora debemos ir incorporando los “Sucesos” que nos servirán para valorar las hipótesis. El método reajusta las probabilidades de las hipótesis después de cada suceso, por lo que estos pueden añadirse secuencialmente, según se van produciendo o según tenemos noticia de ellos. Una buena elección de sucesos es muy importante para que el método produzca resultados aceptables. Los sucesos deben tener valor diagnóstico (es decir, deben ser más o menos probables según cuál de las hipótesis es la correcta) y, en lo posible, de un “peso” (importancia) similar.
4) Según incorporamos “Sucesos” a la tabla, les asignamos “verosimilitudes” (“verosim.”, en nuestra hoja de cálculo), relativas a cada una de las hipótesis. Se trata para cada caso de la probabilidad estimada por el analista de que el suceso ocurra, suponiendo que la hipótesis que estamos considerando sea correcta. En la tabla, esta probabilidad la expresamos por un entero entre 0 y 100, siendo 0 la imposibilidad total, y 100 la seguridad completa (de que el suceso se producirá suponiendo que la hipótesis se verifica). Obviamente, la suma de todas las verosimilitudes no tiene por que ser la unidad (100% o, según la notación que utilizamos en nuestra tabla, 100).
La propia tabla recalculará las probabilidades de las hipótesis una vez que hayamos computado cada “Suceso”. En nuestra tabla, podemos encontrar estas probabilidades recalculadas en la columna G (“probab.”).
5) Reiteraremos el proceso según añadimos nuevos sucesos. En nuestra tabla, cada nuevo suceso está representado 10 filas más abajo del anterior. Si agotamos los predefinidos en la tabla, podemos añadir más copiando el último “bloque” diez filas más abajo.
Un ejemplo: Crisis de Crimea, marzo de 2020
El proceso puede verse mucho más claro con la ayuda de un ejemplo. Utilizaremos el de la crisis de Crimea de 2014, en particular las dos semanas que siguieron a la caída del Presidente ucraniano Yanukovich, el 21 de febrero. Hemos rellenado la hoja Excel con una serie de “Sucesos” y el resultado puede encontrarse en la hoja prueba_crimea.xlsx[9]. Se trata, evidentemente, de un supuesto didáctico en el que la elección su “Sucesos” y la determinación de las verosimilitudes están condicionados por el interés en ilustrar algunos de los posibles resultados.
Como vemos, la técnica nos permite calcular en todo momento las probabilidades de las diversas hipótesis, y mantener este cálculo actualizado según vamos recibiendo nueva información. Algunas observaciones interesantes:
- a) A fecha 6 de marzo de 2014, consideraríamos casi seguro (probabilidad del 90%) que la intención rusa sea anexionar la península de Crimea.
- b) Sin embargo, unos días antes (según la tabla) no estaría tan claro. El 1 de marzo la hipótesis de la anexión era ya la más probable (55%), pero aún calculábamos una probabilidad notable (39%) de que los rusos estuvieran intentando crear una república virtualmente independiente sin poner en cuestión (formalmente) las fronteras reconocidas (modelo “Transnistria”).
- c) Tan solo unos días antes, hacia el 25-26 de febrero, la hipótesis más probable era aún que los rusos estuvieran intentando impedir que el nuevo gobierno de Kiev tomara el control efectivo de Crimea (probabilidad del 63-68%).
Con la tabla, podemos fácilmente excluir como sospechoso de desinformación un suceso que hemos aceptado previamente, modificar la verosimilitud de sucesos pasados a la luz de nueva evidencia, o cambiar las probabilidades previas de las que hemos partido. En todos estos casos, la tabla nos recalcula automáticamente todas las probabilidades.
Bayes ingenuo y Análisis de Hipótesis Alternativas (ACH)
En el fondo, la técnica de Bayes ingenuo no es muy diferente del Análisis de Hipótesis Alternativas (ACH) de Heuers. La lógica subyacente es la misma (conocer una realidad oculta gracias al estudio de sus manifestaciones visibles) y la diferencia principal radica en la forma de atacar el problema: mientras Bayes ingenuo calcula las probabilidades relativas, ACH intenta descartar hipótesis por ser inconsistentes con la evidencia.
Para ilustrar mejor las diferencias entre estas dos técnicas, hemos elaborado una matriz (prueba ach_crimea.xlsx[10]) con los sucesos y las hipótesis del ejemplo sobre Crimea. Como sabemos, las diversas variantes de ACH se diferencian entre sí por la manera de contabilizar los resultados. En nuestro caso, marcaremos CC y contaremos 2 puntos cuando el suceso sea altamente consistente con la hipótesis, C (1 punto) cuando sea consistente, I (-1) cuando sea inconsistente y X (rechazo de la hipótesis) cuando sea incompatible. Con estas reglas, hemos llegado a los resultados que a continuación se indican:
a) La hipótesis de la Anexión parece la más probable, aunque seguimos atribuyendo una probabilidad considerable a la hipótesis del Caos. Las dos primeras hipótesis (Evitar el control de Kiev sobre la península y el modelo Transnistria) podrían ser descartadas.
b) Si elimináramos la última fila, es decir, si no tomáramos en consideración el suceso del 6 de marzo, las cuatro hipótesis seguirían siendo verosímiles, con dos de ellas (Anexión y Transnistria) vistas como claramente más probables.
Vemos, pues, que partiendo de una lógica similar, las dos técnicas nos conducen a resultados ligeramente distintos. Y en el proceso podemos apreciar algunos de los inconvenientes que cada una de ellas tiene:
a) En ACH el principal problema es que no siempre resulta fácil encontrar sucesos que desmientan alguna de las hipótesis (“coartadas”) por ser completamente incompatibles con ella. Y, en ocasiones, sucesos muy interesantes pueden ser sospechosos de desinformación.
b) En ausencia de “coartadas”, la puntuación en ACH depende mucho de la metodología de cálculo que se siga. La que hemos elegido es, quizá, excesivamente simple. Otras más complejas pueden resultar difíciles de aplicar (aunque hay programas informáticos que pueden servir de ayuda) y resultar en cierta medida arbitrarias.
c) El problema con Bayes ingenuo es que para muchos analistas no resulta intuitivo. El uso de la hoja Excel ayuda mucho a realizar los cálculos, pero puede oscurecer la lógica que hay detrás de ellos.
A modo de conclusión
a) El Teorema de Bayes no sirve para predecir el futuro, sino que nos ayuda a conocer una realidad pasada o presente que permanece oculta a nuestros ojos. Es obvio que si el Presidente del país X ha decidido invadir el país vecino Y, acabará haciéndolo, de no mediar alguna circunstancia que le haga cambiar de opinión. Pero lo que averiguamos no es el hecho futuro (que invadirá), sino el pasado (que ha tomado la decisión de hacerlo).
b) Bayes ingenuo (como también ACH) es más efectivo cuando se usa para estudiar una situación estable, cuando la evidencia se puede recolectar durante un período de tiempo suficientemente largo sin que la “incógnita” que intentamos resolver cambie apreciablemente. Porque cuando la “incógnita” cambia con relativa rapidez, como suele ser el caso durante las crisis actuales, diferentes observaciones realizadas en momentos distintos pueden ser producto de una “realidad oculta” que se ha modificado, que ya no es la misma. Por eso, si queremos que Bayes ingenuo funcione razonablemente bien con situaciones dinámicas, la recogida de datos debe realizarse en plazos de tiempo relativamente cortos. O debemos descartar los “sucesos” más antiguos, que pueden responder a una “realidad oculta” que ya no es real.
c) Más importante que las dos técnicas que hemos examinado en este post es la “lógica bayesiana” que subyace a ambas. En inteligencia (sobre todo, en inteligencia estratégica) es raro conseguir evidencias directas sobre la realidad que nos interesa. Esa realidad siempre permanece oculta a nuestros ojos y lo que podemos averiguar sobre ella es gracias a sus manifestaciones visibles.
d) Quien quiera ocultar una información valiosa no solo intentará protegerla de intentos directos de acceder a ella, sino que tendrá también en cuenta esas manifestaciones visibles, tan difíciles de ocultar. Y lo hará utilizando desinformación. Este es el principal problema para utilizar Bayes ingenuo (o ACH): distinguir la información correcta de la inexacta y de la desinformacón.
Y es que no resulta nada fácil ser un analista inteligente.
[1] SOMIEDO, J.P. (2018). El análisis bayesiano como piedra angular de la inteligencia de alertas estratégicas. Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 4, 1: 161-176. DOI: http://dx.doi.org/10.18847/1.7.10. Para una lista de las interesantes aportaciones de Somiedo al estudio de la metodología del análisis de inteligencia, ver https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3971893.
[2] Para una explicación rápida del teorema de Bayes, véase https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Bayes.
[3] Puede verse, por ejemplo, FISK, C.F. (1967). The Sino-Soviet Border Dispute: A Comparison of the Conventional and Bayesian Methods for Intelligence Warning. CIA Center for the Study of Intelligence. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol16no2/html/v16i2a04p_0001.htm (acceso: 08.062020).
[4] Los no familiarizados con las redes bayesianas pueden encontrar una introducción elemental de este concepto en https://es.wikipedia.org/wiki/Red_bayesiana.
[5] Ver STICHA, P., BUEDE, D. & REES, R.L. (2005). APOLLO: An analytical tool for predicting a subject’s decision making. En Proceedings of the 2005 International Conference on Intelligence Analysis. https://cse.sc.edu/~mgv/BNSeminar/ApolloIA05.pdf (acceso: 08.06.2020).
[6] Los que conozcan el histórico concurso de televisión Un, dos, tres, responda otra vez recordarán que una táctica muy eficaz para responder consistía en repetir un “objeto”, alterando alguna de sus características. Por ejemplo, si pedían “muebles que puedan estar en un comedor”, ir diciendo sucesivamente “silla blanca”, “silla negra”, “silla roja”, etc. Esta táctica aplicada a la técnica de “Bayes ingenuo” nos acabaría conduciendo inexorablemente a una hipótesis predeterminada. Claro que sería como hacernos trampas al solitario…
[7] El nombre de la hoja es bayes_excel.xlsx, y puede encontrarse en https://bit.ly/2An58uc.
[8] MCLAUGHLIN, J., & PATÉ-CORNELL, M.E. (2005). A Bayesian approach to Iraq’s nuclear program intelligence analysis: a hypothetical illustration. En 2005 International Conference on Intelligence Analysis. https://analysis.mitre.org/proceedings/Final_Papers_Files/85_Camera_Ready_Paper.pdf (acceso: 27.10.2018). También, MCLAUGHLIN, J. (2005). A Bayesian Updating Model for Intelligence Analysis:A Case Study of Iraq’s Nuclear Weapons Program. Honors Program in International Security Studies Center for International Security and Cooperation Stanford University.
[9] Puede accederse a ella en la siguiente dirección: https://bit.ly/30veoY3.
[10] Puede encontrarse en https://bit.ly/3dUsENL.
Fuente: serviciosdeinteligencia.com, 2020
Algoritmos Naive Bayes: Fundamentos e Implementación
¡Conviértete en un maestro de uno de los algoritmos mas usados en clasificación!
Por Víctor Román.
Victor RomanFollowApr 25, 2019 · 13 min read
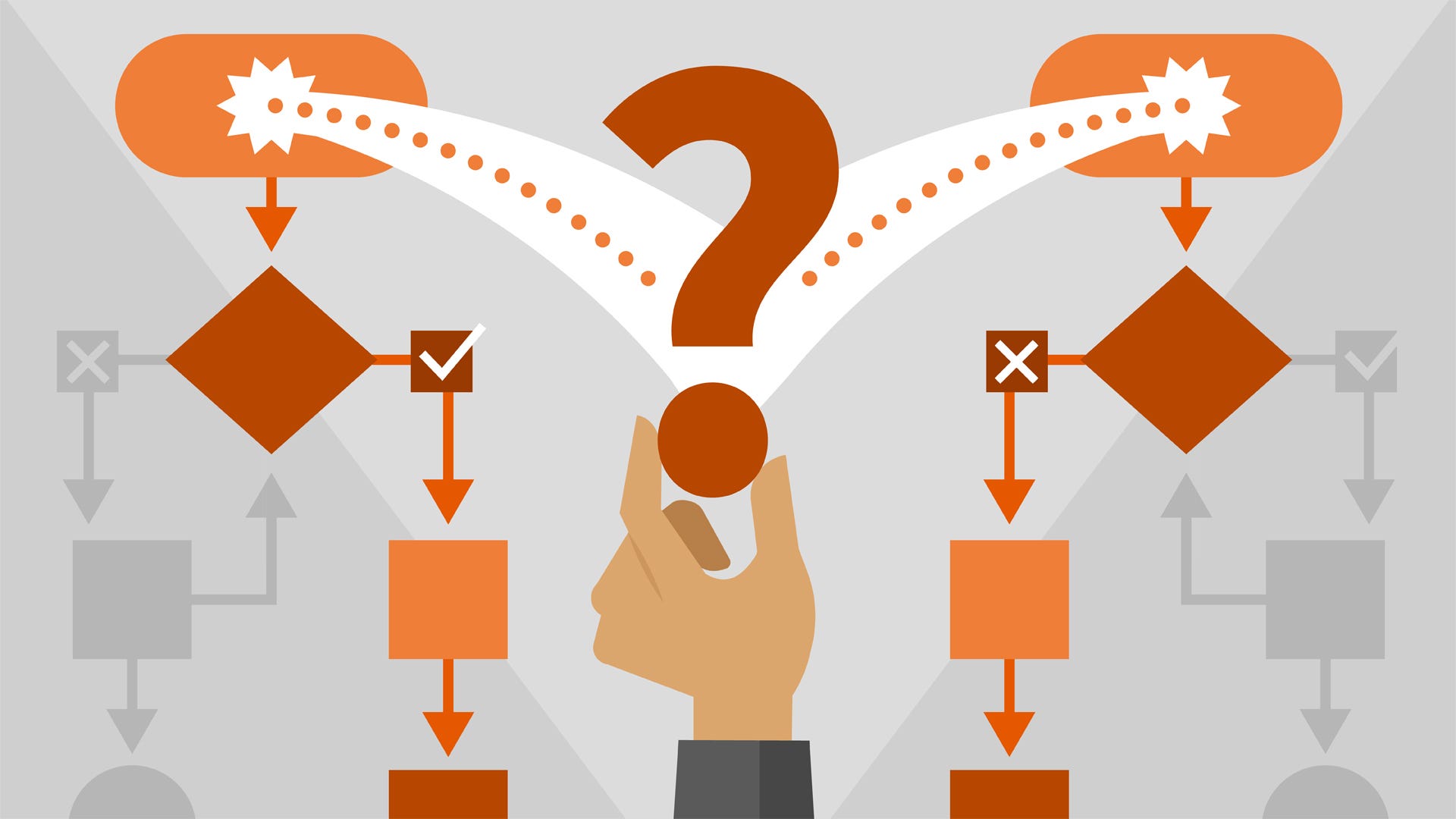
Introducción: ¿Qué son los modelos Naive Bayes?
En un sentido amplio, los modelos de Naive Bayes son una clase especial de algoritmos de clasificación de Aprendizaje Automatico, o Machine Learning, tal y como nos referiremos de ahora en adelante. Se basan en una técnica de clasificación estadística llamada “teorema de Bayes”.
Estos modelos son llamados algoritmos “Naive”, o “Inocentes” en español. En ellos se asume que las variables predictoras son independientes entre sí. En otras palabras, que la presencia de una cierta característica en un conjunto de datos no está en absoluto relacionada con la presencia de cualquier otra característica.
Proporcionan una manera fácil de construir modelos con un comportamiento muy bueno debido a su simplicidad.
Lo consiguen proporcionando una forma de calcular la probabilidad ‘posterior’ de que ocurra un cierto evento A, dadas algunas probabilidades de eventos ‘anteriores’.
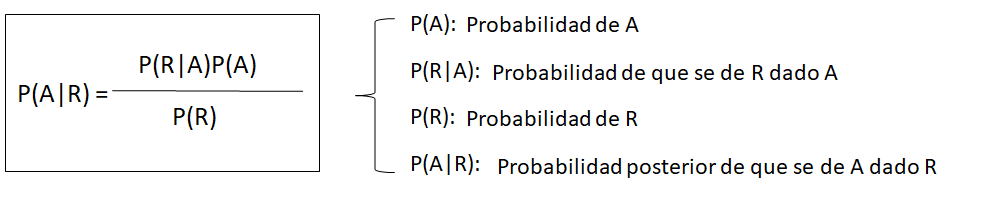
Ejemplo
Presentaremos los conceptos principales del algoritmo Naive Bayes estudiando un ejemplo.
Consideremos el caso de dos compañeros que trabajan en la misma oficina: Alicia y Bruno. Sabemos que:
- Alicia viene a la oficina 3 días a la semana.
- Bruno viene a la oficina 1 día a la semana.
Esta sería nuestra información “anterior”.
Estamos en la oficina y vemos pasar delante de nosotros a alguien muy rápido, tan rápido que no sabemos si es Alicia o Bruno.
Dada la información que tenemos hasta ahora y asumiendo que solo trabajan 4 días a la semana, las probabilidades de que la persona vista sea Alicia o Bruno, son:
- P(Alicia) = 3/4 = 0.75
- P(Bruno) = 1/4 = 0.25
Cuando vimos a la persona pasar, vimos que él o ella llevaba una chaqueta roja. También sabemos lo siguiente:
- Alicia viste de rojo 2 veces a la semana.
- Bruno viste de rojo 3 veces a la semana.
Así que, para cada semana de trabajo, que tiene cinco días, podemos inferir lo siguiente:
- La probabilidad de que Alicia vista de rojo es → P(Rojo|Alicia) = 2/5 = 0.4
- La probabilidad de que Bruno vista de rojo → P(Rojo|Bruno) = 3/5 = 0.6
Entonces, con esta información, ¿a quién vimos pasar? (en forma de probabilidad)
Esta nueva probabilidad será la información ‘posterior’.

Inicialmente conocíamos las probabilidades P(Alicia) y P(Bruno), y después inferíamos las probabilidades de P(rojo|Alicia) y P(rojo|Bruno).
De forma que las probabilidades reales son:

Formalmente, el gráfico previo sería:

Algoritmo Naive Bayes Supervisado
A continuación se listan los pasos que hay que realizar para poder utilizar el algoritmo Naive Bayes en problemas de clasificación como el mostrado en el apartado anterior.
- Convertir el conjunto de datos en una tabla de frecuencias.
- Crear una tabla de probabilidad calculando las correspondientes a que ocurran los diversos eventos.
- La ecuación Naive Bayes se usa para calcular la probabilidad posterior de cada clase.
- La clase con la probabilidad posterior más alta es el resultado de la predicción.
Puntos fuertes y débiles de Naive Bayes
Los puntos fuertes principales son:
- Un manera fácil y rápida de predecir clases, para problemas de clasificación binarios y multiclase.
- En los casos en que sea apropiada una presunción de independencia, el algoritmo se comporta mejor que otros modelos de clasificación, incluso con menos datos de entrenamiento.
- El desacoplamiento de las distribuciones de características condicionales de clase significan que cada distribución puede ser estimada independientemente como si tuviera una sola dimensión. Esto ayuda con problemas derivados de la dimensionalidad y mejora el rendimiento.
Los puntos débiles principales son:
- Aunque son unos clasificadores bastante buenos, los algoritmos Naive Bayes son conocidos por ser pobres estimadores. Por ello, no se deben tomar muy en serio las probabilidades que se obtienen.
- La presunción de independencia Naive muy probablemente no reflejará cómo son los datos en el mundo real.
- Cuando el conjunto de datos de prueba tiene una característica que no ha sido observada en el conjunto de entrenamiento, el modelo le asignará una probabilidad de cero y será inútil realizar predicciones. Uno de los principales métodos para evitar esto, es la técnica de suavizado, siendo la estimación de Laplace una de las más populares.
Proyecto de Implementación: Detector de Spam
Actualmente, una de las aplicaciones principales de Machine Learning es la detección de spam. Casi todos los servicios de email más importantes proporcionan un detector de spam que clasifica el spam automáticamente y lo envía al buzón de “correo no deseado”.
En este proyecto, desarrollaremos un modelo Naive Bayes que clasifica los mensajes SMS como spam o no spam (‘ham’ en el proyecto). Se basará en datos de entrenamiento que le proporcionaremos.
Haciendo una investigación previa, encontramos que, normalmente, en los mensajes de spam se cumple lo siguiente:
- Contienen palabras como: ‘gratis’, ‘gana’, ‘ganador’, ‘dinero’ y ‘premio’.
- Tienden a contener palabras escritas con todas las letras mayúsculas y tienden al uso de muchos signos de exclamación.
Esto es un problema de clasificación binaria supervisada, ya que los mensajes son o ‘Spam’ o ‘No spam’ y alimentaremos un conjunto de datos etiquetado para entrenar el modelo.
Visión general
Realizaremos los siguientes pasos:
- Entender el conjunto de datos
- Procesar los datos
- Introducción al “Bag of Words” (BoW) y la implementación en la libreria Sci-kit Learn
- División del conjunto de datos (Dataset) en los grupos de entrenamiento y pruebas
- Aplicar “Bag of Words” (BoW) para procesar nuestro conjunto de datos
- Implementación de Naive Bayes con Sci-kit Learn
- Evaluación del modelo
- Conclusión
Entender el Conjunto de Datos
Utilizaremos un conjunto de datos del repositorio UCI Machine Learning.
Un primer vistazo a los datos:
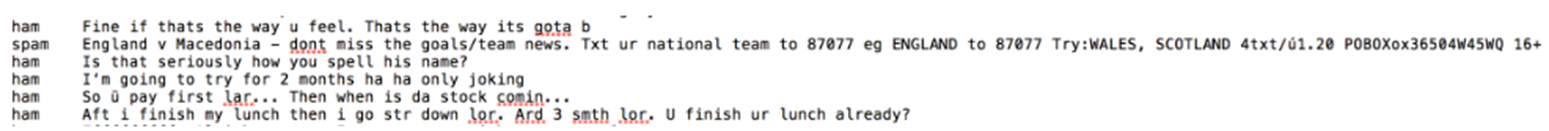
Las columnas no se han nombrado, pero como podemos imaginar al leerlas:
- La primera columna determina la clase del mensaje, o ‘spam’ o ‘ham’ (no spam).
- La segunda columna corresponde al contenido del mensaje
Primero importaremos el conjunto de datos y cambiaremos los nombre de las columnas. Haciendo una exploración previa, también vemos que el conjunto de datos está separado. El separador es ‘\t’.
# Importar la libreria Pandas
import pandas as pd# Dataset de https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/SMS+Spam+Collection
df = pd.read_table('smsspamcollection/SMSSpamCollection',
sep='\t',
names=['label','sms_message'])# Visualización de las 5 primeras filas
df.head()
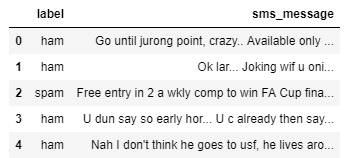
Preprocesamiento de Datos
Ahora, ya que el Sci-kit learn solo maneja valores numéricos como entradas, convertiremos las etiquetas en variables binarias, 0 representará ‘ham’ y 1 representará ‘spam’.
Para representar la conversión:
# Conversion
df['label'] = df.label.map({'ham':0, 'spam':1})# Visualizar las dimensiones de los datos
df.shape()

Introducción a la Implementación “Bag of Words” (BoW) y Sci-kit Learn
Nuestro conjunto de datos es una gran colección de datos en forma de texto (5572 filas). Como nuestro modelos solo aceptará datos numéricos como entrada, deberíamos procesar mensajes de texto. Aquí es donde “Bag of Words“ entra en juego.
“Bag of Words” es un término usado para especificar los problemas que tiene una colección de datos de texto que necesita ser procesada. La idea es tomar un fragmento de texto y contar la frecuencia de las palabras en el mismo.
BoW trata cada palabra independientemente y el orden es irrelevante.
Podemos convertir un conjunto de documentos en una matriz, siendo cada documento una fila y cada palabra (token) una columna, y los valores correspondientes (fila, columna) son la frecuencia de ocurrencia de cada palabra (token) en el documento.
Como ejemplo, si tenemos los siguientes cuatro documentos:
['Hello, how are you!', 'Win money, win from home.', 'Call me now', 'Hello, Call you tomorrow?']
Convertiremos el texto a una matriz de frecuencia de distribución como la siguiente:

Los documentos se numeran en filas, y cada palabra es un nombre de columna, siendo el valor correspondiente la frecuencia de la palabra en el documento.
Usaremos el método contador de vectorización de Sci-kit Learn, que funciona de la siguiente manera:
- Fragmenta y valora la cadena (separa la cadena en palabras individuales) y asigna un ID entero a cada fragmento (palabra).
- Cuenta la ocurrencia de cada uno de los fragmentos (palabras) valorados.
- Automáticamente convierte todas las palabras valoradas en minúsculas para no tratar de forma diferente palabras como “el” y “El”.
- También ignora los signos de puntuación para no tratar de forma distinta palabras seguidas de un signo de puntuación de aquellas que no lo poseen (por ejemplo “¡hola!” y “hola”).
- El tercer parámetro a tener en cuenta es el parámetro
stop_words. Este parámetro se refiere a las palabra más comúnmente usadas en el lenguaje. Incluye palabras como “el”, “uno”, “y”, “soy”, etc. Estableciendo el valor de este parámetro por ejemplo enenglish, “CountVectorizer” automáticamente ignorará todas las palabras (de nuestro texto de entrada) que se encuentran en la lista de “stop words” de idioma inglés..
La implementación en Sci-kit Learn sería la siguiente:
# Definir los documentos
documents = ['Hello, how are you!',
'Win money, win from home.',
'Call me now.',
'Hello, Call hello you tomorrow?']# Importar el contador de vectorizacion e inicializarlo
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
count_vector = CountVectorizer()# Visualizar del objeto'count_vector' que es una instancia de 'CountVectorizer()'
print(count_vector)
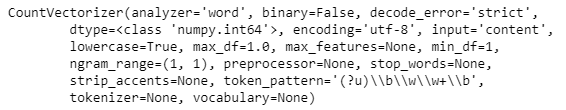
Para ajustar el conjunto de datos del documento al objeto “CountVectorizer” creado, usaremos el método “fit()”, y conseguiremos la lista de palabras que han sido clasificadas como características usando el método “get_feature_names()”. Este método devuelve nuestros nombres de características para este conjunto de datos, que es el conjunto de palabras que componen nuestro vocabulario para “documentos”.
count_vector.fit(documents)
names = count_vector.get_feature_names()
names
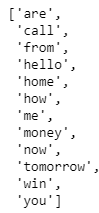
A continuación, queremos crear una matriz cuyas filas serán una de cada cuatro documentos, y las columnas serán cada palabra. El valor correspondiente (fila, columna) será la frecuencia de ocurrencia de esa palabra (en la columna) en un documento particular (en la fila).
Podemos hacer esto usando el método “transform()” y pasando como argumento en el conjunto de datos del documento. El método “transform()” devuelve una matriz de enteros, que se puede convertir en tabla de datos usando “toarray()”.
doc_array = count_vector.transform(documents).toarray()
doc_array

Para hacerlo fácil de entender, nuestro paso siguiente es convertir esta tabla en una estructura de datos y nombrar las columnas adecuadamente.
frequency_matrix = pd.DataFrame(data=doc_array, columns=names)
frequency_matrix

Con esto, hemos implementado con éxito un problema de “BoW” o Bag of Words para un conjunto de datos de documentos que hemos creado.
Un problema potencial que puede surgir al usar este método es el hecho de que si nuestro conjunto de datos de texto es extremadamente grande, habrá ciertos valores que son más comunes que otros simplemente debido a la estructura del propio idioma. Así, por ejemplo, palabras como ‘es’, ‘el’, ‘a’, pronombres, construcciones gramaticales, etc. podrían sesgar nuestra matriz y afectar nuestro análisis.
Para mitigar esto, usaremos el parámetro stop_words de la clase CountVectorizer y estableceremos su valor en inglés.
Dividiendo el Conjunto de Datos en Conjuntos de Entrenamiento y Pruebas
Buscamos dividir nuestros datos para que tengan la siguiente forma:
X_trainson nuestros datos de entrenamiento para la columna ‘sms_message’y_trainson nuestros datos de entrenamiento para la columna ‘label’X_testson nuestros datos de prueba para la columna ‘sms_message’y_testson nuestros datos de prueba para la columna ‘label’. Muestra el número de filas que tenemos en nuestros datos de entrenamiento y pruebas
# Dividir los datos en conjunto de entrenamiento y de test
from sklearn.model_selection import train_test_splitX_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df['sms_message'], df['label'], random_state=1)print('Number of rows in the total set: {}'.format(df.shape[0]))print('Number of rows in the training set: {}'.format(X_train.shape[0]))print('Number of rows in the test set: {}'.format(X_test.shape[0]))

Aplicar BoW para Procesar Nuestros Datos de Pruebas
Ahora que hemos dividido los datos, el próximo objetivo es convertir nuestros datos al formato de la matriz buscada. Para realizar esto, utilizaremos CountVectorizer() como hicimos antes. tenemos que considerar dos casos:
- Primero, tenemos que ajustar nuestros datos de entrenamiento (
X_train) enCountVectorizer()y devolver la matriz. - Sgundo, tenemos que transformar nustros datos de pruebas (
X_test) para devolver la matriz.
Hay que tener en cuenta que X_train son los datos de entrenamiento de nuestro modelo para la columna ‘sms_message’ en nuestro conjunto de datos.
X_test son nuestros datos de prueba para la columna ‘sms_message’, y son los datos que utilizaremos (después de transformarlos en una matriz) para realizar predicciones. Compararemos luego esas predicciones con y_test en un paso posterior.
El código para este segmento está dividido en 2 partes. Primero aprendemos un diccionario de vocabulario para los datos de entrenamiento y luego transformamos los datos en una matriz de documentos; segundo, para los datos de prueba, solo transformamos los datos en una matriz de documentos.
# Instantiate the CountVectorizer method
count_vector = CountVectorizer()# Fit the training data and then return the matrix
training_data = count_vector.fit_transform(X_train)# Transform testing data and return the matrix. Note we are not fitting the testing data into the CountVectorizer()
testing_data = count_vector.transform(X_test)
Implementación Naive Bayes con Sci-Kit Learn
Usaremos la implementación Naive Bayes “multinomial”. Este clasificador particular es adecuado para la clasificación de características discretas (como en nuestro caso, contador de palabras para la clasificación de texto), y toma como entrada el contador completo de palabras.
Por otro lado el Naive Bayes gausiano es más adecuado para datos continuos ya que asume que los datos de entrada tienen una distribución de curva de Gauss (normal).
Importaremos el clasificador “MultinomialNB” y ajustaremos los datos de entrenamiento en el clasificador usando fit().
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
naive_bayes = MultinomialNB()
naive_bayes.fit(training_data, y_train)

Ahora que nuestro algoritmo ha sido entrenado usando el conjunto de datos de entrenamiento, podemos hacer algunas predicciones en los datos de prueba almacenados en ‘testing_data’ usando predict().
predictions = naive_bayes.predict(testing_data)
Una vez realizadas las predicciones el conjunto de pruebas, necesitamos comprobar la exactitud de las mismas.
Evaluación del modelo
Hay varios mecanismos para hacerlo, primero hagamos una breve recapitulación de los criterios y de la matriz de confusión.
- La matriz de confusión es donde se recogen el conjunto de posibilidades entre la clase correcta de un evento, y su predicción.
- Exactitud: mide cómo de a menudo el clasificador realiza la predicción correcta. Es el ratio de número de predicciones correctas contra el número total de predicciones (el número de puntos de datos de prueba).
- Precisión: nos dice la proporción de mensajes que clasificamos como spam. Es el ratio entre positivos “verdaderos” (palabras clasificadas como spam que son realmente spam) y todos los positivos (palabras clasificadas como spam, lo sean realmente o no)
- Recall (sensibilidad): Nos dice la proporción de mensajes que realmente eran spam y que fueron clasificados por nosotros como spam. Es el ratio de positivos “verdaderos” (palabras clasificadas como spam, que son realmente spam) y todas las palabras que fueron realmente spam.
Para los problemas de clasificación que están sesgados en sus distribuciones de clasificación como en nuestro caso. Por ejemplo si tuviéramos 100 mensajes de texto y solo 2 fueron spam y los restantes 98 no lo fueron, la exactitud por si misma no es una buena métrica. Podríamos clasificar 90 mensajes como no spam (incluyendo los 2 que eran spam y los clasificamos como “no spam”, y por tanto falsos negativos) y 10 como spam (los 10 falsos positivos) y todavía conseguir una puntuación de exactitud razonablemente buena.
Para casos como este, la precisión y el recuerdo son bastante adecuados. Estas dos métricas pueden ser combinadas para conseguir la puntuación F1, que es el “peso” medio de las puntuaciones de precisión y recuerdo. Esta puntuación puede ir en el rango de 0 a 1, siendo 1 la mejor puntuación posible F1.
Usaremos las cuatro métricas para estar seguros de que nuestro modelo se comporta correctamente. Para todas estas métricas cuyo rango es de 0 a 1, tener una puntuación lo más cercana posible a 1 es un buen indicador de cómo de bien se está comportando el modelo.
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_scoreprint('Accuracy score: ', format(accuracy_score(y_test, predictions)))print('Precision score: ', format(precision_score(y_test, predictions)))print('Recall score: ', format(recall_score(y_test, predictions)))print('F1 score: ', format(f1_score(y_test, predictions)))

Conclusión
- Una de las mayores ventajas que Naive Bayes tiene sobre otros algoritmos de clasificación es la capacidad de manejo de un número extremadamente grande de características. En nuestro caso, cada palabra es tratada como una característica y hay miles de palabras diferentes.
- También, se comporta bien incluso ante la presencia de características irrelevantes y no es relativamente afectado por ellos.
- La otra ventaja principal es su relativa simplicidad. Naive Bayes funciona bien desde el principio y ajustar sus parámetros es raramente necesario.
- Raramente sobreajusta los datos.
- Otra ventaja importante es que su modelo de entrenamiento y procesos de predicción son muy rápidos teniendo en cuenta la cantidad de datos que puede manejar.
Fuente: medium.com, 2019

Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter
.
.
El Tablero de Control en una estrategia de marketing
mayo 1, 2020
El Dashboard en una estrategia de marketing
Por Tristán Elósegui.
[En este artículo se analiza el caso de uso de Dashboards en marketing, esto puede generalizarse a muchas otras áreas en empresas y organizaciones.]
Al hablar de Dashboards o Tableros de Control, inmediatamente pensamos en Analítica digital. Es inevitable, pensamos en datos, Google Analytics,… y si eres un poco más técnico, piensas en etiquetados, Google Tag Manager (GTM), integración de fuentes, Google Data Studio, etc.
Pero en realidad, pienso que deberíamos darle la vuelta al enfoque. Por definición, la Analítica digital es una herramienta de negocio. Representa los ojos y oídos de la estrategia de marketing, y por tanto se debe definir desde el negocio y no desde el departamento de Analítica (con su ayuda, pero no liderado por ellos).
Para explicarlo, os dejo una resumen de mí ponencia en el primer congreso de marketing digital celebrado en Pontevedra (Congreso Flúor).

Para definir correctamente un dashboard, debemos partir de la estrategia de marketing y seleccionar las fuentes de datos y métricas que mejor la representen. Las que mejor nos describan el contexto de nuestra actividad de marketing, y nos permitan tomar las mejores decisiones.
Para entender el papel de un dashboard en una estrategia vamos a ver cinco puntos:
- ¿Qué es un dashboard?
- ¿Cómo se define un cuadro de mando?
- Caso práctico real.
- Consejos para aportar valor con un dashboard de marketing.
- Ejemplos de dashboard.
Pero, empecemos la historia por el principio.
¿Qué es un dashboard?
Me gusta enfocar la definición de dashboard, de dos maneras, mejor dicho de una manera que concluye en la clave de todo:
Es una representación gráfica de las principales métricas de negocio (KPI), y su objetivo es propiciar la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.
Un dashboard de indicadores debe transformar los datos en información y estos en conocimiento para el negocio.
[Obsérvese la similitud con la definición de Inteligencia.]
Esta transformación de los datos nos debe llevar a una mejor Toma de decisiones. Este es el objetivo principal que no debemos perder de vista. Algo que suele pasar con cierta frecuencia en este proceso. Nos centramos tanto en el proceso de creación del Tablero de Control, que tendemos a olvidar que su objetivo es la toma de decisiones y no la acumulación de datos. Pero esta es otra historia.
A todo esto tenemos que añadir un elemento más, ya que la base para la toma de decisiones está en un buen análisis de los datos.
[No debe confundirse el concepto de Tablero de Control (Dashboard) con el de Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).]
¿Qué necesitamos para hacer un buen análisis de un dashboard de control?
Pues fundamentalmente dos cosas:
- Visión estratégica de negocio.
- Pilares del análisis de datos.
Visión estratégica de negocio:
- Correcta definición de los objetivos de marketing y de negocio: es lo que nos va a marcar el camino a seguir, lo que va a definir el éxito de nuestro marketing.
- Definición de la macro y micro conversiones: debemos traducir nuestras metas a hechos objetivos medibles en nuestra web, y además ser capaces de asignarlos a cada una de las etapas del proceso de compra de nuestra audiencia.
- Conocer el contexto: en nuestros resultados incluyen muchas variables: mercado, competencia, regulaciones, etc. En ocasiones son tantas, que dejamos de mirar. Pero un buen punto de arranque para entender los porqués de gran parte de las variaciones en los datos, está en la estrategia de marketing y sus acciones planificadas.
Pilares del análisis de datos:
- Personal cualificado: debemos ser capaces de vencer la tentación de pensar que una herramienta de medición nos va a solucionar el problema. La clave del buen análisis está en las personas que lo realizan. Son las que realizan la transformación de los datos en información y esta en conocimiento para la empresa.
Para tenerlo claras las proporciones, se estima que de cada 100 € invertidos en medición, 90 deben ir a personas y 10 a herramientas. - Calidad del dato: nos tenemos que asegurar de que lo datos que estamos analizando se acercan lo máximo a la realidad. Digo lo máximo, porque es normal que en algunas métricas veamos variaciones entre los datos que nos da la herramienta de analítica y los sistemas internos.
Además de tener la tranquilidad de que estamos usando los datos correctos para tomar decisiones, vamos a eliminar las discusiones internas sobre cuál es el dato real y cual no. - Tablero de Control (Dashboard):
- Definición: selección de KPIs y métricas.
- Implementación técnica: configuración de la herramienta de medición, y etiquetado (web y acciones).
- Integración de fuentes en herramienta de cuadro de mandos.
- Definición de la visualización más adecuada.
- Informes y herramientas de análisis adicionales: necesarios para complementar los diferentes niveles de análisis necesarios.
Para realizar un análisis correcto de un dashboard debemos ir de lo global a los específico
El dashboard de métricas debe contar una historia. Nos debe enseñar el camino desde los principales indicadores, a la explicación de la variación del dato.
Además este cuadro de mando no debe contar con más de 10 KPIs (aproximadamente), primero porque no debería haber más y segundo, porque nos complicamos el análisis.
- Objetivos y KPIs de la estrategia.
- Métricas contextuales.
- Fuentes de datos que necesitaremos para componer el dashboard.
- Siguiente paso: seleccionar el tipo de dashboard más adecuado.
Y por último, aconsejo que el Tablero de Control sea una foto fija de la realidad. Existen herramientas de dashboard que permiten profundizar en el análisis y cruzar variables, pero las desaconsejo (al menos en una primera fase). ¿por qué? El tener estas posibilidades nos llevará a invertir tiempo en darle vueltas a los datos, y nos alejará de la toma de decisiones (objetivo principal de todo cuadro de mando).
Un buen dashboard comercial o de marketing es como un semáforo: Nos muestra las luces rojas, amarillas y verdes de nuestra actividad y las decisiones a tomar .

¿Cómo se define un Tablero de Control de marketing?
Para hacerlo debemos partir del planteamiento de nuestra estrategia (ya que es lo que queremos controlar). Cómo ya adelantaba al hablar de las claves de un buen análisis, tenemos que tener muy claros varios puntos:
- Objetivos por etapa del embudo de conversión (purchase funnel).
- Macro y microconversiones: traducción de estos objetivos a métricas que podamos medir en nuestra página web.
- Métricas de contexto, que nos ayudan a entender la aportación de los medios pagados, propios y ganados a la consecución de los objetivos de cada etapa del embudo de marketing.
La imagen que os dejo a continuación, os ayudará a estructurar mejor la información y sobre todo a no olvidar métricas importantes.
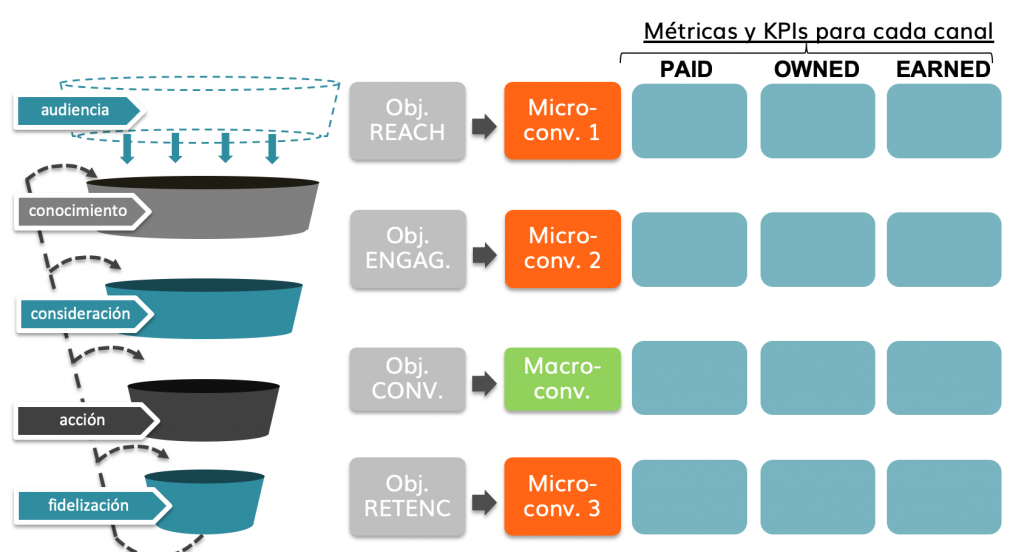
Definición de macro y micro conversiones – Tristán Elósegui
.
¿Qué tenemos hasta el momento?
- Objetivos y KPIs de la estrategia.
- Métricas contextuales.
- Fuentes de datos que necesitaremos para componer el dashboard.
- Siguiente paso: seleccionar el tipo de dashboard más adecuado.
Con esta información ya podemos hacer la selección de las métricas y definir nuestro dashboard de indicadores en formato borrador.
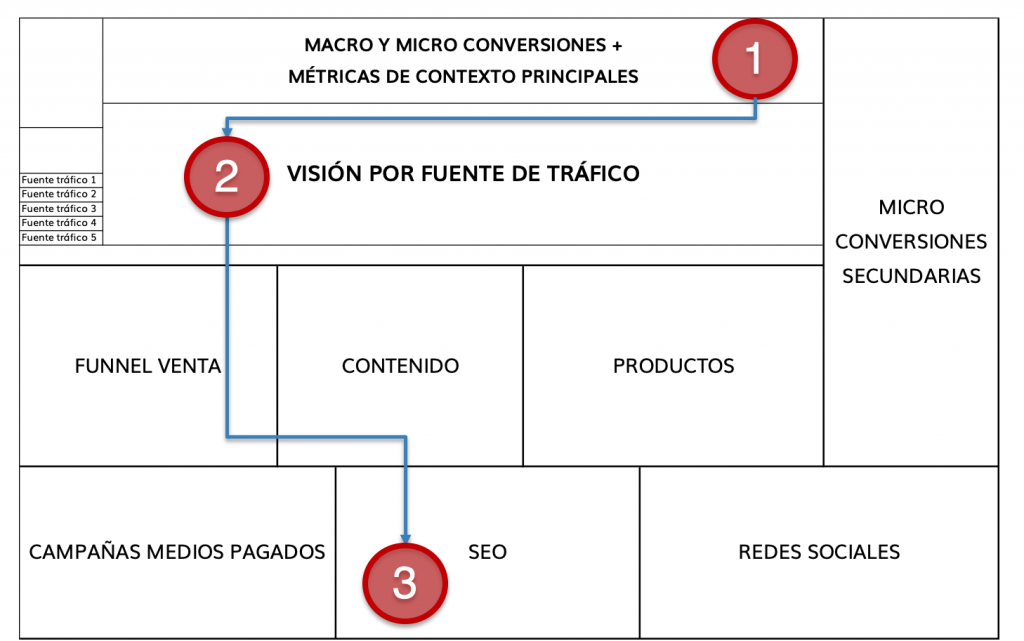
Borrador Dashboard de marketing – Tristán Elósegui
.
Cómo veis en este ejemplo de dashboard, podemos hacer un seguimiento desde el origen de la variación en las KPI principales, hasta el canal o campaña que las causó. Es decir, hemos definido un cuadro de mando que nos cuenta la “historia” de lo que ha ocurrido en el periodo analizado.
Caso práctico real (PCcomponentes.com):
El proceso real es algo más complejo, pero voy a simplificarlo para facilitar la lectura y comprensión.
NOTA: No tengo relación alguna con PCcomponentes.com, por lo que todo lo que vais a ver a continuación son supuestos que realizo para poder explicaros la definición de un Dashboard de indicadores.
Siguiendo la metodología que os acabo de explicar tendríamos que definir:
- Objetivos: para definir el cuadro de mando vamos a partir de una serie de objetivos por etapa que me he inventado.
- Macro y microconversiones: para definirlas para este ejemplo, vamos a hacerlo por medio de un análisis de las llamadas a la acción de la web. Una vez detectadas las más importantes, vamos a ordenarlas por etapa (normalmente lo haríamos analizando que llamadas a la acción han intervenido en las conversiones obtenidas, pero obviamente no tengo acceso de los datos).
- Representación de estas métricas en nuestro borrador de dashboard de métricas.
A continuación os dejo: el pantallazo de una página de producto, la definición de macro y microconversiones y el borrador de dashboard de control.

PCcomponentes página producto
.

Caso real PCcomponentes – Objetivos y métricas para Dashboard de marketing
.
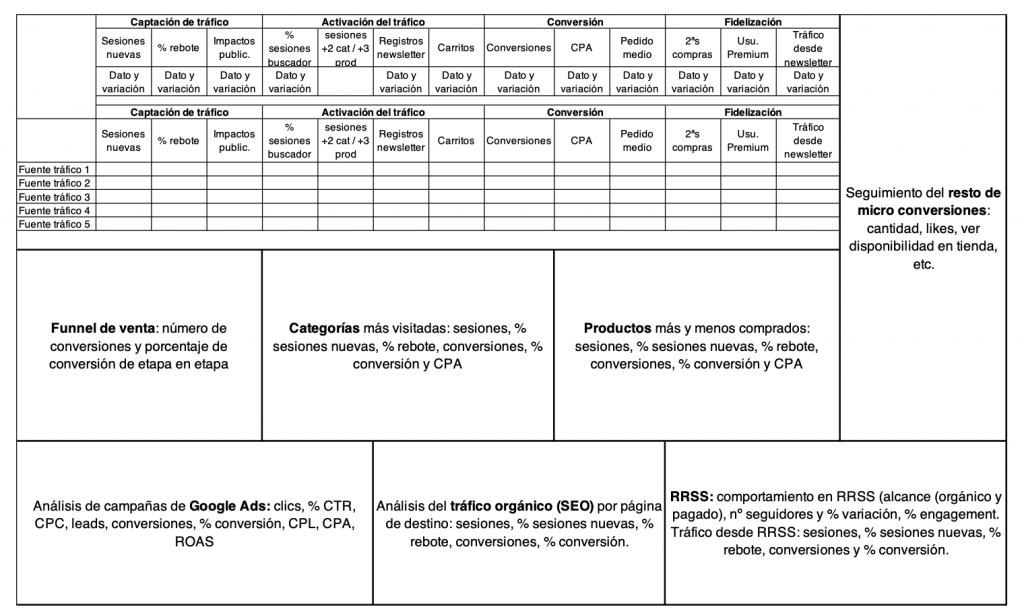
Propuesta de Dashboard de marketing para PCcomponentes – Tristán Elósegui
Consejos para aportar valor con un Dashboard de marketing
Suponiendo que hemos cumplido con todo lo dicho hasta ahora en la parte estratégica y técnica, mis principales consejos son:
- Visualización correcta: el tablero de control tiene que ser perfectamente entendible por la persona que lo va a analizar y su cliente (ya sea interno o externo).
Recuerda que no se trata de hacer cosas bonitas o espectaculares (aunque ayuden a hacerlo más fácil), si no de tomar decisiones. Por lo tanto, esta debe ser nuestra prioridad. - Correcta selección métricas: además de acertar con las métricas que mejor describen la actividad de marketing, debemos pensar en nuestro cliente ¿qué le interesa? ¿qué métrica reporta a su jefe?
Es la mejor forma de fidelizarle y provocar que cada semana o mes, lo primero que haga sea abrir el dashboard comercial o de marketing que acaba de recibir. - Analiza, no describas: el análisis es lo más importante del cuadro de mando. Describir los datos que estás viendo no aporta valor alguno. Para hacerlo, debes hablar de cuatro cosas:
- ¿Qué ha pasado?
- ¿Por qué ha pasado?
- Recomendaciones basadas en datos.
- Resultados esperados de poner en práctica tus recomendaciones.
Ejemplos de dashboard
Para terminar el artículo, os dejo con varios ejemplos de varios tipos de cuadros de mando.
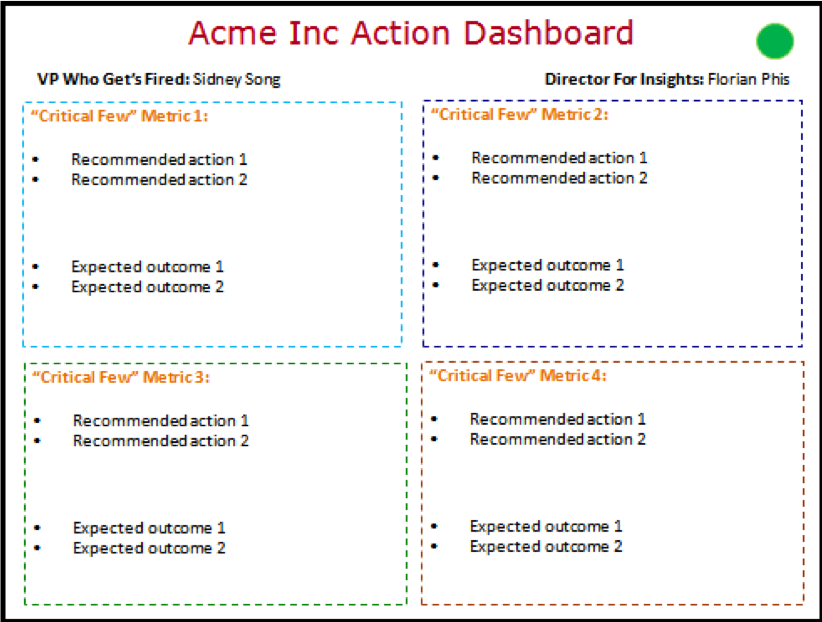
Avinash Kaushik dashboard para gerencia de empresa
.
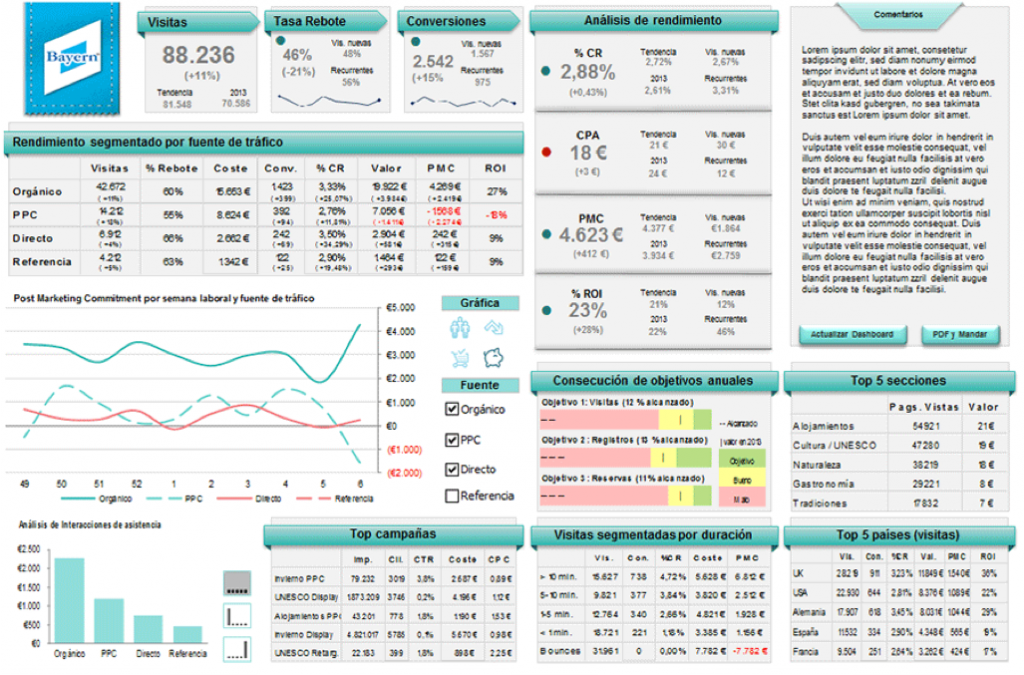
Agustín Suárez – Dashboard de Marketing
.
Fuente: tristanelosegui.com, 2019.

___________________________________________________________________
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter
___________________________________________________________________
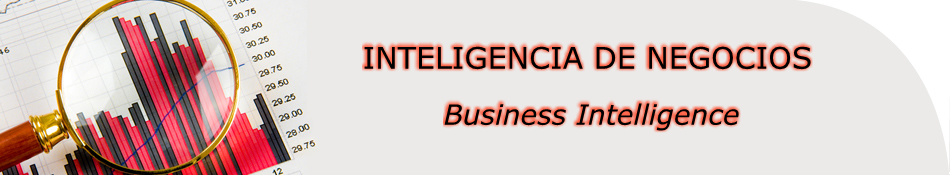
.
.
Cómo los sesgos cognitivos afectan nuestro juicio
abril 22, 2020
25 Heurísticos y Sesgos Cognitivos: nuestros errores de juicio
Por Marta Guerri.
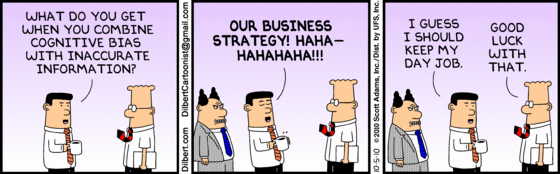
¿Qué son los sesgos cognitivos?
Ya sea porque nuestro cerebro posee una capacidad limitada, o porque no siempre disponemos de toda la información que desearíamos o porque nos embarga la incertidumbre de las consecuencias de tomar una u otra decisión, por lo que en muchas ocasiones tomamos “atajos” mentales para llegar a la solución de los problemas. Estos atajos mentales que tomamos de forma inconsciente, en psicología se llaman “Heurísticos”, y nos ayudan a simplificar la gran cantidad de procesos mentales que llevamos a cabo constantemente y a hacer más llevadera nuestra vida diaria.Publicidad
Y es que nuestro cerebro no es capaz de procesar toda la información que recibe a través de los sentidos, por lo que necesita hacer una selección de la misma. Cuando nuestros atajos mentales o heurísticos nos conducen a errores de conclusión, les llamamos sesgos cognitivos.
Los principales sesgos cognitivos que se conocen
Sesgo de memoria
Todos sabemos que nuestra memoria no es perfecta, se difumina con el tiempo y fácilmente nos induce a errores inconscientes. Las investigaciones realizadas revelan que cuando evaluamos recuerdos para poder tomar decisiones sobre nuestro futuro, a menudo se muestran sesgados por los acontecimientos que son muy positivos o muy negativos, y es que tendemos a recordar los hechos insólitos o poco habituales más que acontecimientos diarios, cotidianos. La cusa es que el cerebro da mucha más importancia a los fenómenos extraordinarios o no tanta a usuales, seguramente debido a la importancia que estos tenían en el aprendizaje a lo largo de la evolución. Como resultado, ese sesgo de nuestra memoria afecta a nuestra capacidad de predicción en el futuro.
Para poder evitar ese sesgo se recomienda tratar de recordar el mayor número posible de eventos similares, de esta forma se pretende evitar caer en los extremos, a menudo poco representativos.Publicidad
Falacia de planificación
Este sesgo se refiere a la tendencia que tenemos a subestimar el tiempo que tardamos en terminar una tarea. Al parecer tendemos a planear los proyectos con cierta falta de detalle que nos permitiría la estimación de las tareas individuales. La falacia de la planificación no solo provoca demoras, sino también costos excesivos y reducción de beneficios debido a estimaciones erróneas.
Como dice el científico estadounidense Douglas Hofstadter hay que tener presente que «Hacer algo te va llevar siempre más tiempo de lo que piensas, incluso si tienes en cuenta la Ley de Hofstadter». La ley de Hofstadter es un adagio autorreferencial, acuñado por Douglas Hofstadter en su libro Gödel, Escher y Bach para describir la dificultad ampliamente experimentada de estimar con precisión el tiempo que llevará completar tareas de complejidad sustancial.
Ilusión de control
Este sesgo se encuentra detrás de muchas supersticiones y comportamientos irracionales. Es la tendencia que tenemos a creer que podemos controlar ciertos acontecimientos, o al menos a influir en ellos. Es gracias a este pensamiento que los humanos, desde tiempo inmemorial, creamos rituales y supersticiones que nos aportan cierta seguridad. Un ejemplo de la actualidad se puede ver en los deportistas que repiten ciertas conductas esperando que condicionen cosas como su capacidad de marcar goles, y que evidentemente depende de muchos otros factores objetivos.
Sesgo de apoyo a la elección
En el momento en que elegimos algo (desde una pareja a una pieza de ropa) tendemos a ver esa elección con un enfoque más positivo, incluso si dicha elección tiene claros defectos. Tendemos a optimizar sus virtudes y minimizamos sus defectos.
Efecto de percepción ambiental
Aunque nos parezca extraño, el ambiente que nos rodea ejerce una gran influencia en el comportamiento humano. Un ambiente deteriorado, caótico y sucio provoca que las personas se comporten de manera menos cívica, y también les inclina a cometer más acciones vandálicas y delictivas. Este efecto es la base de la «teoría de las ventanas rotas» estudiado por el psicólogo Philip Zimbardo.
Sesgo de disponibilidad
El sesgo o heurístico de disponibilidad es un mecanismo que la mente utiliza para valorar qué probabilidad hay de que un suceso suceda o no. Cuando más accesible sea el suceso, más probable nos parecerá, cuanto más reciente la información, será más fácil de recordar, y cuanto más evidente, menos aleatorio parecerá.
Este sesgo cognitivo se aplica a muchísimas esferas de nuestra vida, por ejemplo, se ha demostrado que doctores que han diagnosticado dos casos seguidos de una determinada enfermedad no muy usual, creen percibir los mismos síntomas en el próximo paciente, incluso siendo conscientes de que es muy poco probable (estadísticamente hablando) diagnosticar tres casos seguidos con la misma enfermedad. Otro ejemplo es el de una persona que asegura que fumar no es tan dañino para la salud, basándose en que su abuelo vivió más de 80 años y fumaba tres cajetillas al día, un argumento que pasa por alto la posibilidad de que su abuelo fuera un caso atípico desde el punto de vista estadístico.
En el fondo consiste en sobreestimar la importancia de la información disponible (y extraer por tanto conclusiones erróneas). Las loterías por ejemplo, explotan el sesgo de la disponibilidad, y es que si las personas comprendiesen las probabilidades reales que tienen de ganar, probablemente no comprarían nunca más un décimo en su vida.
El efecto Dunning-Kruger
El efecto Dunning-Kruger sesgo cognitivo consiste en una de autopercepción distorsionada, según la cual los individuos con escasas habilidades o conocimientos, piensan exactamente lo contrario; se consideran más inteligentes que otras personas más preparadas, están en la certeza de que son superiores de alguna forma a los demás, midiendo así incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Esta distorsión se debe a la inhabilidad cognitiva del sujeto de reconocer su propia ineptitud, debido a que su habilidad real debilitaría su propia confianza y autoestima. Por el contrario, los individuos competentes asumen, falsamente, que los otros tienen una capacidad o conocimiento equivalente o incluso superior al suyo.
Los autores de este descubrimiento David Dunning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell, trataron de averiguar si existía algún remedio para nivelar la autoestima sobrevalorada de los más incapaces. Por suerte resultó que sí lo había: la educación. El entrenamiento y la enseñanza podían ayudar a estos individuos incompetentes a darse cuenta de lo poco que sabían en realidad.
Ya lo dijo en su momento Charles Darwin: “La ignorancia engendra más confianza que el conocimiento”.
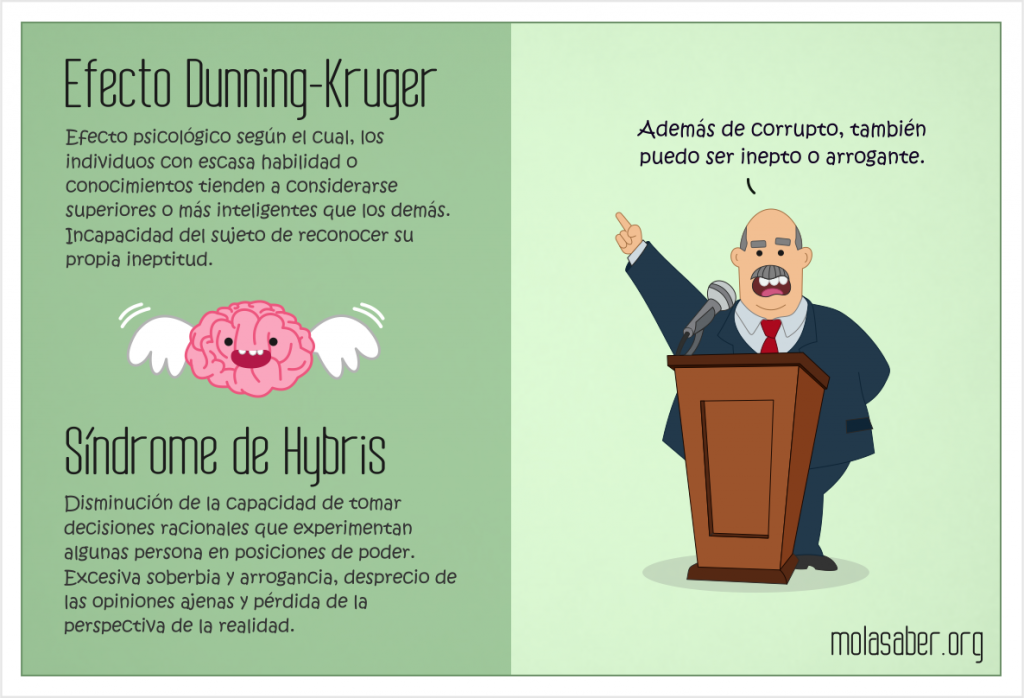
Efecto halo
El efecto de halo es un sesgo cognitivo por el cual la percepción de un rasgo es influenciado por la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de interpretaciones. O sea, si nos gusta una persona, tendemos a calificarla con características favorables a pesar de que no siempre disponemos de mucha información sobre ella, por ejemplo, pensamos de alguien que es simpático, y esto nos hace presuponer que ya conocemos otras características más específicas como: también es inteligente.
El mejor ejemplo para entender este sesgo son las estrellas mediáticas (actores, cantantes, famosos…) demuestran el efecto de halo perfectamente. Debido a que a menudo son atractivos y simpáticos, entonces y de manera casi automática, suponemos que también son inteligentes, amables, poseen buen juicio y así sucesivamente. El problema aparece cuando estas suposiciones son erróneas, ya que se basan a menudo en aspectos superficiales.
Esta tendencia parece estar presente incluso en todos los niveles sociales, tanto bajos como altos, incluyendo donde la objetividad es primordial. Por ejemplo, se ha demostrado que, de media, a la gente atractiva le caen penas de prisión más cortas que otros que fueron condenados por delitos similares.
Sesgo del poder corrupto
Seguro que a muchos no les va a de extrañar la realidad de este sesgo, que dice que hay una tendencia demostrada en la que los individuos con poder son fácilmente corrompibles, en especial cuando sienten que no tienen restricciones y poseen plena libertad. ¿Les suena de algo? Políticos, empresarios, actores famosos, deportistas de élite e incluso la realeza están llenos de casos de corrupción.
Sesgo de proyección
Este sesgo nos habla de la tendencia inconsciente a asumir que los demás poseen pensamientos, creencias, valores o posturas parecidas a las nuestras. Como si fueran una proyección de nosotros mismos.Publicidad
Efecto del lago Wobegon o efecto mejor que la media
Es la tendencia humana a autodescribirse de manera favorable, comunicando las bondades de uno mismo y pensar que se encuentra por encima de la media en inteligencia, astucia u otras cualidades. Llamado también síndrome de superioridad ilusoria.

Sesgo de impacto
Este sesgo se refiere a la tendencia que tenemos a sobreestimar nuestra reacción emocional, sobrevalorando la duración e intensidad de nuestros futuros estados emocionales. Pero las investigaciones muestran que la mayoría de las veces no nos sentimos tan mal como esperábamos cuando las cosas no van como queremos, por ejemplo. Este sesgo es una de las razones por la que a menudo nos equivocamos en la predicción sobre cómo nos afectarán emocionalmente los acontecimientos futuros. Los estudios han demostrado que meses después de que una relación termine, las personas no suelen ser tan infelices como esperaban y que personas a las que le ha tocado la lotería, con el tiempo vuelven a su grado de felicidad habitual o que tenían antes de ganar el premio.
Efecto del falso consenso
El sesgo de falso consenso efecto es parecido al antes descrito sesgo de proyección, y es que la mayoría de personas juzgan que sus propios hábitos, valores y creencias están más extendidas entre otras personas de lo que realmente están.
Heurístico de representatividad
Este heurístico es una inferencia que hacemos sobre la probabilidad de que un estímulo (persona, acción o suceso) pertenezca a una determinada categoría. Por ejemplo, si decimos que Álex es un chico joven metódico cuya diversión principal son los ordenadores. ¿Qué le parece más probable?, ¿que Álex sea estudiante de ingeniería o de humanidades?
Cuando se hacen preguntas de este tipo, la mayoría de la gente tiende a decir que seguramente Álex estudia ingeniería. Un juicio así resulta, según el psicólogo Daniel Kahneman de la aplicación automática (inmediata o no) del heurístico de representavidad. Suponemos que estudia ingeniería porque su descripción encaja con un cierto estereotipo de estudiante de ingeniería. Pero esto pasa por alto hechos como que, por ejemplo, los estudiantes de humanidades son mucho más numerosos que los de ingeniería, por lo que sería mucho más probable encontrar estudiantes de humanidades que se correspondan con esta descripción.
Este sesgo no solo es anecdótico, sino que forma parte del fundamento de ciertos prejuicios sociales. Por ejemplo, cuando juzgamos la conducta de un miembro de un determinado colectivo, como los inmigrantes, tendemos muchas veces a basarnos en estereotipos supuestamente representativos, ignorando datos objetivos de frecuencia y probabilidad.
Defensa de status
Este sesgo se refiere a cuando una persona considera que posee cierto status, tenderá a negar y a defenderse de cualquier comentario que lo contradiga, aun si para ello debe autoengañarse.
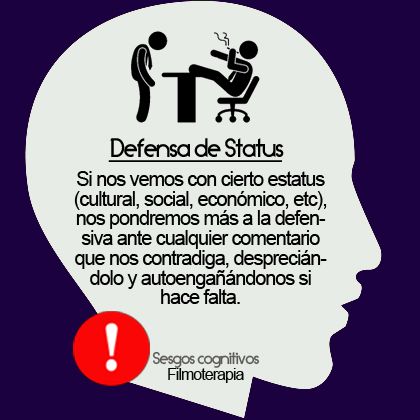
Prejuicio de retrospectiva o recapitulación
Es la tendencia que tenemos a ver los hechos pasados como fenómenos predecibles. Las personas sesgamos nuestro conocimiento de lo que realmente ha pasado cuando evaluamos nuestra probabilidad de predicción. En realidad este es un error en la memoria. De la misma manera que también tenemos tendencia a valorar los eventos pasados de una forma más positiva a como ocurrieron en realidad.
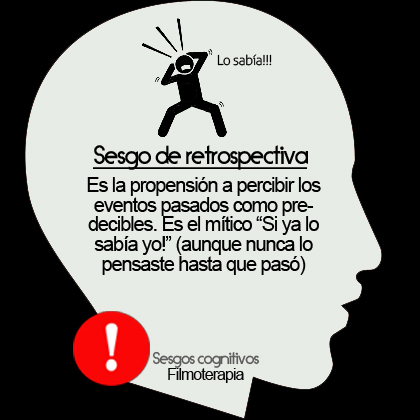
Error fundamental de atribución
Se refiere a la tenencia que mostramos a priorizar nuestras dotes personales para valorar nuestros éxitos y a atribuir a las circunstancias externas nuestros fracasos. En cambio cuando se trata de otra persona, la tendencia es la inversa, atribuimos a la suerte o la ayuda sus éxitos y a características internas sus fallos.
Sesgo de disconformidad
Es la tendencia que tenemos a hacer una crítica negativa a la información que contradice nuestras ideas, mientras que aceptamos perfectamente aquella que es congruente con nuestras creencias o ideologías. De este modo se produce una percepción selectiva por la cual las personas perciben lo que quieren en los mensajes de los demás o de los medios de comunicación. y es que por lo general las personas tendemos a ver e interpretar las cosas en función de nuestro marco de referencia. También tenemos más probabilidades de buscar información favorable a nuestras ideas que buscar información que desafíe nuestras ideologías o línea de pensamiento.
Efecto Forer o efecto de validación subjetiva
El efecto Forer es la tendencia a aceptar descripciones personales vagas y generales como excepcionalmente aplicables a ellos mismos, sin darse cuenta que la misma descripción podría ser aplicada a cualquiera. Este efecto parece explicar, por lo menos en parte, por qué tanta gente piensa que las pseudociencias funcionan, como la astrología, cartomancia, quiromancia, adivinación, etc., porque aparentemente proporcionan análisis acertados de la personalidad. Los estudios científicos de esas pseudociencias demuestran que no son herramientas válidas de valoración de la personalidad, sin embargo cada una tiene muchos adeptos que están convencidos de que son exactas.

Heurístico de anclaje y ajuste o efecto de enfoque
Este heurístico describe la tendencia humana a confiar demasiado en la primera información que obtienen para luego tomar decisiones: el «ancla». Durante la toma de decisiones, el anclaje se produce cuando las personas utilizan una “pieza” o información inicial para hacer juicios posteriores. Una vez que el ancla se fija, el resto de información se ajusta en torno a ella incurriendo en un sesgo.
Por ejemplo, si preguntamos a unos estudiantes 1) ¿cómo de feliz te sientes con tu vida? y 2) ¿cuántas citas has tenido este año?, tenemos que la correlación es nula (según las respuestas tener más citas no alteraría el nivel de bienestar). Sin embargo, si se modifica el orden de las preguntas, el resultado es que los estudiantes con más citas se declaran ahora más felices. Es falto de lógica, pero al parecer, focalizar su atención en las citas hace que exageren su importancia.
Ilusión de frecuencia
Al parecer, cuando un fenómeno ha centrado nuestra atención recientemente, pensamos que este hecho de repente aparece o sucede más a menudo, aunque sea improbable desde el punto de vista estadístico. En realidad, esto ocurre porque ahora nosotros lo percibimos de forma diferente (antes no le prestábamos atención) y por lo tanto creemos erróneamente que el fenómeno se produce con más frecuencia.

Ilusión de la confianza
Este sesgo se trata de la confusión entre la confianza de quien nos habla con su credibilidad, de tal manera que percibimos a una persona como más creíble cuanta más confianza muestra en sus argumentaciones. La realidad es que las investigaciones han demostrado que la confianza no es un buen indicador, ni tampoco es una forma fiable de medir la capacidad o aptitud de una persona.
Punto de referencia o status-quo
Al parecer un mismo premio no posee igual valor para dos personas diferentes. Por ejemplo, si tengo dos mil euros y gano cien en una apuesta, lo valoro menos que si tengo quinientos euros y gano esos mismos cien en la apuesta. El punto de referencia es muy importante. Pero sus implicaciones pueden ser algo mayores, pues no sólo se trata de la referencia que tengo respecto a mi propia riqueza inicial, sino con la riqueza de mi círculo de personas cercano. Si alguien desconocido para mi gana cien mil euros en la lotería, yo no me veo afectado. En cambio, si los gana mi compañero de trabajo, me da la sensación de que soy más pobre y desgraciado, aunque no hubiera jugado a la lotería.
Efecto Bandwagon o efecto de arrastre
Este error consiste en la tendencia a hacer (o creer) cosas sólo porque muchas otras personas hacen (o creen) dichas cosas. Al parecer, la probabilidad de que una persona adopte una creencia aumenta en función del número de personas que poseen esa creencia. Se trata de un fuerte pensamiento de grupo.

Efecto Keinshorm
Es la predisposición a contradecir sistemáticamente las ideas o formulaciones que otra persona hace y con la cual no se simpatiza, sólo por este hecho, pues ya no deseamos que tenga la razón y estamos más predispuestos a no creer en sus palabras.
Fuente: psicoactiva.com
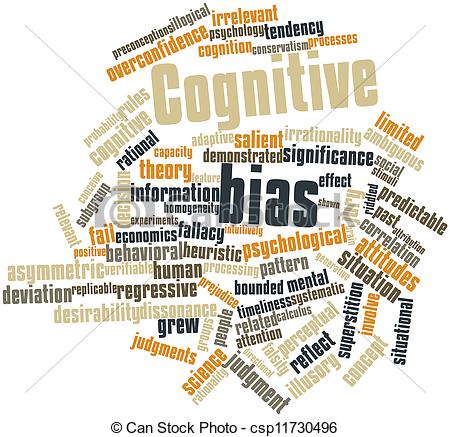
.
.
George W. Bush urgió en 2005 a prepararnos para futuras pandemias
abril 18, 2020
El día que George W. Bush alertó sobre el peligro de la próxima pandemia e intentó preparar a EEUU para enfrentarla
En 2005, el entonces presidente republicano pronunció un discurso en el que explicó lo que se debía hacer y cómo debía responder su país ante una crisis como la actual del coronavirus.
“Una pandemia se parece mucho a un incendio forestal. Si se detecta temprano, podría extinguirse con un daño limitado. Si se deja que arda sin ser detectado, puede convertirse en un infierno que puede extenderse rápidamente más allá de nuestra capacidad de controlarlo”, dijo en un discurso en 2005 el entonces presidente George W. Bush en la sede del Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés).
G. W. Bush quería que su país, y el mundo entero, estuviesen preparados ante una pandemia como la del coronavirus, que ya dejó casi 150 mil muertos y más de dos millones de contagios.
“Para responder a una pandemia, necesitamos personal médico y suministros adecuados de equipo”, dijo Bush. “En una pandemia, todo, desde jeringas hasta camas de hospital, respiradores y equipos de protección, serían escasos”, advirtió.
Bush dispuso de 7 mil millones de dólares de su Gobierno para desarrollar un plan que preparara a Estados Unidos ante una crisis de este tipo. Los secretarios de su gabinete instaron a su personal a tomarse en serio los preparativos y lanzaron el sitio web www.pandemicflu.gov, el cual todavía está en funcionamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo cada vez más difícil justificar la financiación.
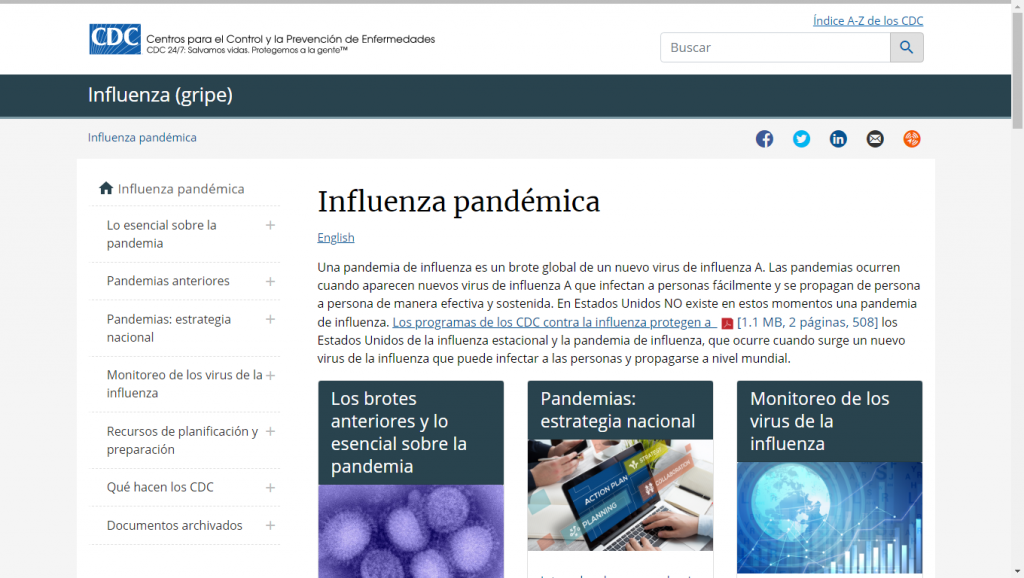
.
![Una mujer es llevada a una ambulancia por los paramédicos en un centro de salud en Brooklyn durante el brote de coronavirus (COVID-19) en Nueva York [14 de abril de 2020] (Reuters/ Brendan McDermid)](https://www.infobae.com/new-resizer/BsZFI___U_usR4kDfn62HyEY7TU=/750x0/filters:quality(100)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/CSW5EBSQYJCQLNRKGM47R3EELY.jpg)
En su discurso en el NIH, Bush presentó toda clases propuestas y describió cómo se desarrollaría una pandemia en los Estados Unidos. Entre los presentes se encontraba el doctor Anthony Fauci, el prestigioso epidemiólogo, líder de la crisis actual en su país y quien en ese momento ya era el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
“Primero, debemos detectar los brotes que ocurran en cualquier parte del mundo; segundo, debemos proteger al pueblo estadounidense almacenando vacunas y medicamentos antivirales, y mejorar nuestra capacidad para producir rápidamente vacunas contra una cepa pandémica; y tercero, tenemos que estar preparados para responder a nivel federal, estatal y local en caso de que una pandemia llegue a nuestras costas”, dijo Bush.
Pero, ¿qué había pasado para que Bush pronunciara ese discurso?, ¿por qué el ex presidente republicano estaba preocupado ante un peligro no latente y difícil de predecir? Unos meses atrás en su rancho en Crawford, Texas, había leído el libro La gran influenza, del historiador John M. Barry. La obra cuenta la historia del brote de influenza en 1918 que mató a millones de personas en Europa y el mundo.
[Nota de EP: Este tipo de anticipación es lo que debe producir la Inteligencia Estratégica.]
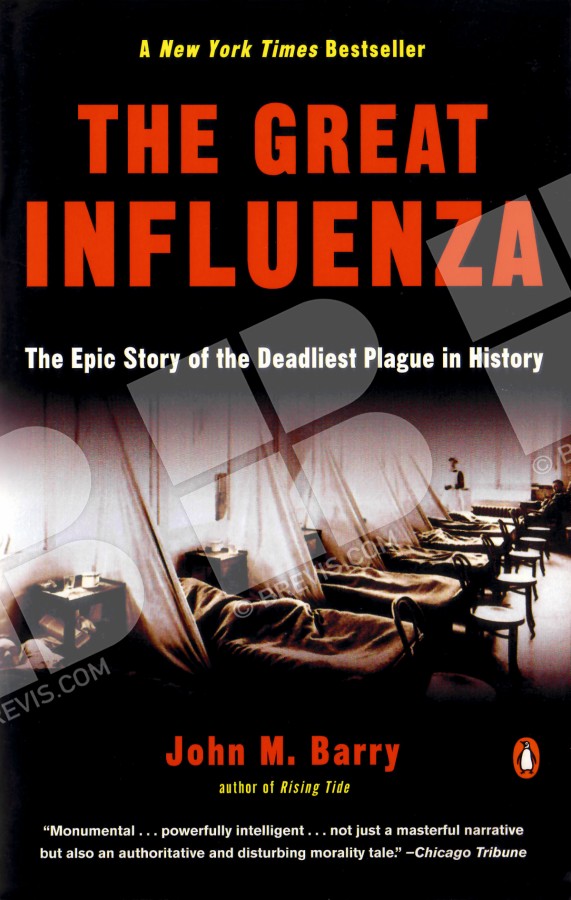
“Tienes que leer esto”, recuerda Fran Townsend, en ese entonces asesora de seguridad nacional, lo que le dijo Bush cuando le recomendó el libro. “Mira, esto sucede cada 100 años. Necesitamos una estrategia nacional”, agregó el ex mandatario a su ex asesora.
/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/2PUHT6QWURCF5JE4AR4UESRU5U.jpg)
A partir de ese momento se creó el plan de preparación ante una pandemia más completo en la historia de EEUU: incluía diagramas para un sistema global de alerta temprana, fondos para desarrollar nuevas tecnologías y producir de forma rápida vacunas y una sólida reserva nacional de suministros críticos como máscaras faciales y respiradores, informó ABC News.
Sin embargo, el proyecto no fue tomado en serio por el resto del aparato político y gran parte del ambicioso plan no se realizó o quedó archivado, a medida que otras prioridades surgían, como la crisis de 2008 que sacudió a EEUU y al mundo al entero.
Durante su discurso de hace 15 años, G. W. Bush fue claro en trazar un estrategia y dijo que lo primero y más importante era detectar los primeros brotes antes de que se propaguen por todo el mundo. Durante la pandemia de coronavirus una las principales críticas que le han hecho algunos líderes mundiales a China es haber ocultado información cuando se presentaron los primero casos en la ciudad de Wuhan.
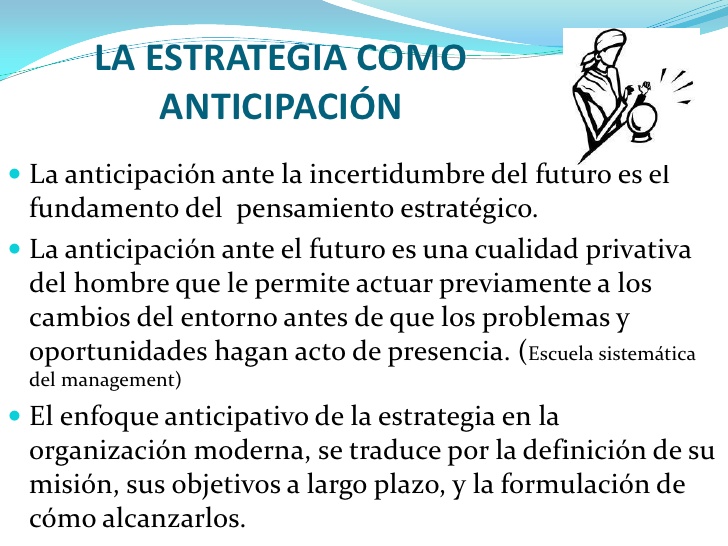
“Una pandemia no es como otros desastres naturales, los brotes pueden ocurrir de forma simultánea en centenares o incluso miles de lugares al mismo tiempo”, dijo Bush.
“Los científicos y los médicos no pueden predecir cuándo ocurrirá la próxima pandemia o cuán severa será, pero la mayoría está de acuerdo en que, en algún momento, estaremos frente a una”, agregó.
Adaptado de infobae.com, 17/04/20.

Cómo enfrentó George W. Bush las amenazas del SIDA y el SARS
El president George W. Bush ha recibido elogios de republicanos y demócratas por el compromiso que asumió para combatir el SIDA mundialmente, pero particularmente en África.

En 2003, la administración del presidente George W. Bush creó el Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA, una iniciativa para atender la epidemia mundial.
“Esa iniciativa fue posiblemente una de las mejores políticas de su presidencia”, dio Barry. “Básicamente recibió un aplauso universal”.
Desde su inicio, el plan de Bush proporcionó 80.000 millones de dólares para tratamiento el SIDA, prevención e investigación, convirtiéndolo en el más grande programa global de salud enfocado en una enfermedad. Se le da crédito con haber salvado a millones de personas, especialmente en el África sub-sahariana.
En abril de 2003, luego de un brote en Asia, G. W. Bush firmó una orden ejecutiva agregando el Síndrome Severo Agudo Respiratorio (SARS, por sus siglas en inglés) a una lista de enfermedades contagiosas que podrían resultar en el aislamiento forzado de personas. Eventualmente, unas 8.000 personas contrajeron el virus a nivel mundial, y unas 774 murieron durante el brote del 2003. En Estados Unidos, solo ocho casos de SARS fueron documentados con resultados clínicos.
En 2005, la administración Bush creó la Estrategia Nacional para la Pandemia de Influenza, que obliga al gobierno a mantener y distribuir un inventario de suministros médicos en el evento de un brote, y una infraestructura para que futuros presidentes puedan aprender y apoyarse al lidiar con sus propias pandemias.
Adaptado de: voanoticias.com
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter

.
.
x
¿Cuál es el costo de las mentiras?
febrero 28, 2020
China y el sofisticado laboratorio de la mentira que impidió luchar contra el coronavirus desde el comienzo
El aparato propagandístico del Partido Comunista Chino imposibilitó que el mundo y su población supieran qué ocurría con el COVID-19, el virus que ya mató a más de 2.800 personas en todo el planeta
Por Laureano Pérez Izquierdo. Twitter: @TotiPI
/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/JWFNMMDFU5FN3BUNKJIRZSI44M.jpg)
“¿Cuál es el costo de las mentiras?”. La frase, densa, es atribuida al científico ruso especializado en química inorgánica Valery Legasov. Legasov fue aquel que con valentía inusual desafió y denunció la inoperancia del aparato soviético pero sobre todo el ocultamiento sistemático que antecedió y precedió el desastre de Chernobyl. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no podía exponerse ante el mundo como ineficiente y tras su sincero alegato ante una corte, la maquinaria del silencio intentó confinarlo al ostracismo, al desprecio y al olvido. Sin embargo, como un fantasma, su legado lo sobrevivió en forma de grabaciones que actuaron como una pesadilla para sus censores. En aquellas cintas reveló todo. Él ya estaba muerto -se suicidó dos años después del accidente nuclear- pero pudo demostrar que la verdad, finalmente, siempre predomina.
China tiene por estos días y en otra escala a su propio Legasov. Li Wenliang fue el primer médico en alertar a otros siete colegas sobre el peligro que implicaba el coronavirus cuando el mal siquiera tenía todavía un nombre asignado (COVID-19). Compartió la información luego de que siete pacientes suyos fueran diagnosticados con una enfermedad similar al SARS en Wuhan, epicentro de la creciente epidemia. Relató los síntomas que observaba y los graves peligros que implicaba el nuevo microorganismo.
Era el 30 de diciembre pasado y Wenliang sabía que lo que acababa de confiar a su círculo de médicos más cercanos podría costarle caro. Así fue. Cuatro días pasaron y fue citado a una central de policía donde lo acusaron formalmente de “perturbar el orden público” con sus comentarios… “falsos”. Lo obligaron a retractarse y a comprometerse a no volver a hablar del tema. “Entendido”, firmó al pie. El aparato de medios estatal comenzó a llamarlos como «los ocho chismosos” para denigrarlo tanto a él como a sus amigos profesionales. Una semana después, mientras atendía a una mujer con un glaucoma, se contagió el virus del que no tenía permitido hablar. El jueves 6 de febrero murió.

Cuando la historia vio la luz, millones de chinos reivindicaron la memoria de Wenliang y su trabajo en las redes sociales hipercontroladas de China. Al mismo tiempo fustigaban al régimen por las mentiras, el ocultamiento y la censura.
Xu Zhangrun, profesor universitario, desapareció. Fue luego de que publicara un ensayo en el que cuestionaba el pobre e irresponsable manejo que Beijing hizo de la crisis por el coronavirus. “La epidemia ha revelado el núcleo podrido del gobierno chino. El nivel de furia popular es volcánico y un pueblo así enfurecido puede, al final, dejar de lado su miedo (…). Independientemente de lo buenos que son para controlar Internet, no pueden mantener cerrados los 1.400 millones de bocas en China. Ahora puedo predecir con demasiada facilidad que seré sometido a nuevos castigos; de hecho, esta puede ser la última pieza que escriba«, había escrito el académico en su trabajo titulado “Alarma viral: cuando la furia supera el miedo”. Como Legasov, también valoró la verdad por sobre la mentira: “No puedo permanecer en silencio”, había dicho.
Además de desaparecer, el régimen se encargó de que Zhangrun también se esfumara del plano digital. Barrieron sus perfiles en Weibo (el Twitter chino) y en WeChat (el WhatsApp chino) y su móvil está apagado e ilocalizable.
Pero los casos de feroz silenciamiento a Wenliang y Zhangrun no fueron los únicos. Más de 3 mil sanitaristas contrajeron el COVID-19 en China mientras combatían con escasísimos recursos el coronavirus. Rogaban a diario por asistencia urgente pero las autoridades de la salud de la gran nación no hicieron nada para facilitarles el trabajo y evitar su propio contagio. Falta de mascarillas, de mamelucos quirúrgicos, de anteojos, eran recurrentes mientras Beijing insistía en que todo estaba bajo control, que los materiales no faltaban mientras dedicaba su esfuerzo en bloquear hashtags y usuarios incómodos en las redes sociales..
El aparato propagandístico del Partido Comunista Chino (PCC) y de la administración central es tan severo y brutal que entrelaza tanto la censura como la persecución policial y judicial. La información que llega a la población es controlada y sólo puede ser emitida una vez que pasa los sucesivos filtros que responden a los intereses de Beijing. Cuando nace una crisis -como la del coronavirus- esas capas aumentan. Los problemas parecerían no existir en China y el estado omnipresente y omnipotente no puede mostrarse débil ante el mundo.
Nada de eso ocurrió desde fines de diciembre. La imagen del presidente Xi Jinping quedó sensiblemente deteriorada por el pobre manejo de la creciente epidemia cuyos alcances creyó podría acallar como hace siempre sin brindarle a la población los datos precisos para defenderse de ella. La protección a la ciudadanía estuvo ausente. Una vez más. La tradicional cultura del PCC de esconder los problemas es la que el régimen pretende exportar al resto del planeta. Las consecuencias están a la vista.
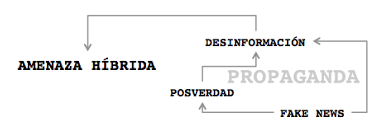
“La gente en China ha vivido bajo censura por parte del gobierno desde hace muchos años, pero ahora muchas personas están cuestionando cómo la censura pudo haber retrasado acción efectiva al brote de virus y haber puesto muchas vidas en riesgo”, señaló una campaña reciente de Amnistía Internacional.
Esa fábrica de desinformación y censura funciona desde hace décadas. El régimen la aplica tanto en tierra propia como en el exterior. Esa maquinaria inmensa está compuesta por múltiples divisiones: el Departamento de Propaganda del PCC, la Oficina de Información del Consejo de Estado, agencia de noticias Xinhua, China Media Group, Cadena Global de Televisión China, Radio Internacional China, China Daily, China Watch, Global Times, China International Publishing Group, Leading Hong Kong Media, WeChat, Weibo, Baidu y los Institutos Confucio dependiente del PCC y los ministerios de Cultura y Educación y que están presente en 154 países donde se dedica a transmitir las verdades del partido, entre otras funciones.

Sus embajadores también contribuyen a esa misión clara. Tienen la orden de responder a cada periodista que intente esgrimir una crítica al partido o al gobierno. Pero también transmitir las bondades del sistema del que son beneficiarios privilegiados. En las últimas horas varias sedes diplomáticas en todo el mundo enviaron un comunicado en el cual ponderaban el manejo que Beijing hizo de la crisis.
En la carta a la que tuvo acceso Infobae, los delegados cumplen su papel de actuar como cajas de resonancias del régimen con frases grandilocuentes y pasajes de ¿ficción?. “La velocidad, el espíritu y la fuerza reflejados en los esfuerzos de China impresionaron profundamente al mundo”; “bajo la conducción del Comité Central del PCC y del presidente Xi Jinping, todo el partido, el ejército, el país y el pueblo chino de diversas etnias han logrado progresos relevantes en la prevención y control de este brote, lo cual pone de manifiesto la eficacia del sistema de gobierno chino en situaciones de crisis, el ingente poderío nacional y la valiosa fuerza cohesiva y centrípeta de la nación china, dando a conocer la imagen de un país responsable«; “China conseguirá el triunfo definitivo en esta lucha, haciendo realidad su objetivo de contribuir al crecimiento económico mundial y a la causa de la paz y el progreso de la humanidad”.
Las historias de Wenliang y Zhangrun, las experiencias vividas en los últimos dos meses en todo China como también las manifestaciones censuradas de millones de chinos no reflejan ese mismo espíritu de eficiencia descomunal que describe la nota diplomática. Por el contrario. En ellos resurge el espíritu de Legasov ante los mismos desafíos y la frase que se torna más poderosa a medida que se descubren más fraudes del régimen en la conducción de la crisis: ¿Cuál es el costo de las mentiras?
Fuente: infobae, 28/02/20.
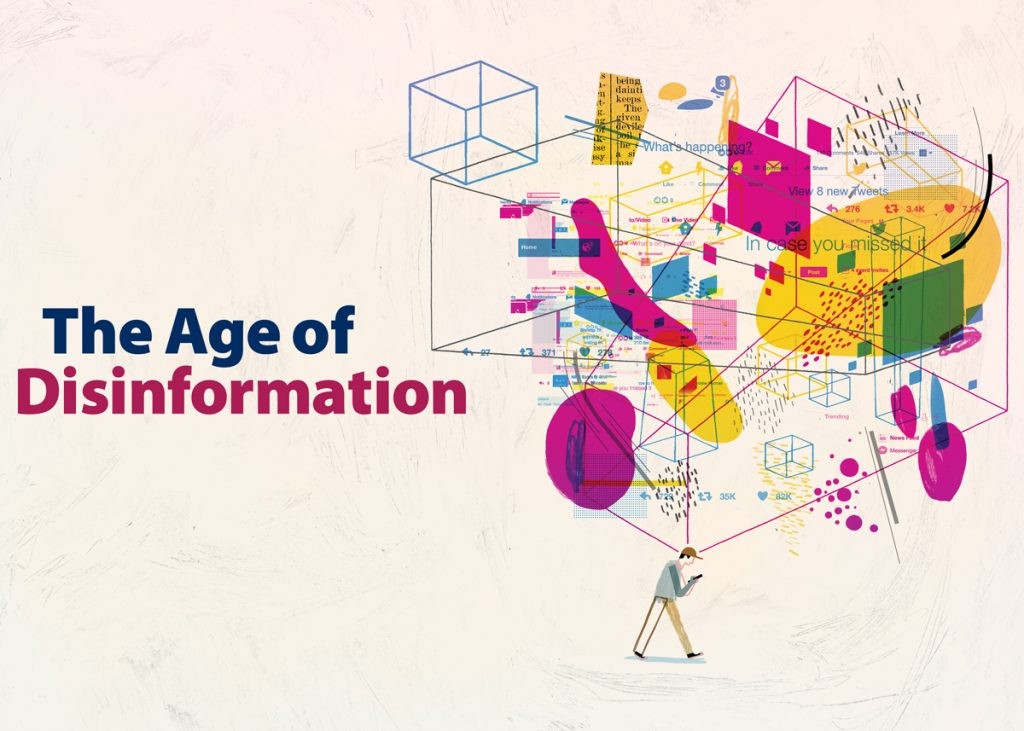
Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn Twitter

.
.
Inteligencia Estratégica en América Latina
febrero 3, 2020
Inteligencia Estratégica en América Latina. Calidad y eficiencia en la gestión estatal
Por José Gabriel Paz.

«El rol de la inteligencia es extraer la certeza de la incertidumbre y facilitar una coherente decisión en un medio ambiente incoherente.»
—Paul Chaves
En América Latina, el ámbito de la inteligencia estratégica1 es un campo escasamente considerado en el mundo académico y absolutamente desconocido para la sociedad en general y esto es así porque sobre ella reposa una pesada carga de prejuicios de cierta aprensión y del recelo que provoca una mala fama, algunas veces, válidamente ganada.
Se ha arraigado en el inconsciente colectivo la idea de que la inteligencia —en general— es una disciplina en la que bajo el manto del secreto, justifica la existencia de una oscura área en el corazón del Estado en la cual están permitidas actividades fuera de la ley, se entromete en la vida privada de las personas, tiene absoluta discrecionalidad en los gastos sin rendición de cuentas, colabora con tenebrosos intereses de la política del partido del gobierno y es el ámbito de todo tipo de prácticas asociadas con artes incompatibles con el Estado de Derecho. La literatura y la cinematografía han contribuido en mucho en la proyección de una imagen distorsionada de la finalidad y actividades de los servicios de inteligencia, reduciéndolas al terreno de las aventuras épicas, como en los casos de Mata Hari o de James Bond, o las novelas de Le Carré, Clancy, o Forsyth.
Sin embargo, a pesar de haber ciertas experiencias patológicas que por desviación del poder, legítimamente justifican esa percepción nacida del contexto social, es necesario evitar los enfoques estereotipados para no perder de vista su necesidad e importancia como esencial herramienta del Estado, la que debe ser respetada y valorada en la medida que se halle inserta en un marco de estricto acato a la ley, bajo el adecuado control y debidos procesos de transparencia.
Uno de los temas centrales en la inteligencia estratégica es la formación de su personal, tarea compleja en mérito a las específicas propiedades y cualidades necesarias para cumplir eficientemente con su tarea, así, es el interés del presente trabajo analizar algunos aspectos importantes de la inteligencia estratégica nacional, de la labor profesional de su personal y de la formación de sus recursos humanos, en la búsqueda de precisar criterios de calidad para una mejor gestión estatal en América Latina.
¿Es la Inteligencia estratégica una disciplina militar?
Ante las diversas perspectivas que hay en América Latina sobre este tema y a fin de delimitar, de mejor manera, el ámbito en el que se encuentra el objeto de análisis a abordar, es importante discernir si la inteligencia estratégica es de naturaleza civil o militar, lo que es importante, por cuanto hay diferencias en la forma de concebir la conformación de los organismos especializados, las perspectivas de análisis y la formación de su personal.
Son varios los países de América Latina en los que aún suele haber una confusión conceptual entre la inteligencia estratégica nacional y la inteligencia estratégica militar, aunque a simple vista surge que poseen diferente nivel y campo de interés. La confusión se puede dar en que muchas veces la diferencia no radica ni en las fuentes ni en el modo de trabajo ni en el carácter civil o militar de los miembros de los servicios de inteligencia, sino en el ámbito de actuación y uso de la inteligencia.2
Guillermo Holzmann Pérez, expresa con propiedad que “…por años se ha considerado que la noción de inteligencia comprende y compete sólo a la función militar. En la actualidad, ya no es así. Un fenómeno homólogo ha sucedido con la estrategia, que históricamente fue de raigambre castrense y, en la actualidad, define los parámetros fundamentales de la gestión económica a través del mundo…”3
La inteligencia estratégica nacional es el conocimiento procesado y especializado, elaborado en el más alto nivel, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la conducción política-estratégica para el proceso de toma de decisiones, siendo por tanto una institución mayormente civil. Por su lado, la inteligencia estratégica militar es aquella que en particular estudia el factor de poder militar de aquellos países que se consideran enemigos u oponentes reales o potenciales, para satisfacer las necesidades de la conducción estratégica militar.4
En la inteligencia estratégica nacional hay muchas materias ajenas al campo militar y que son necesarias para cumplir con los requerimientos de la conducción política del Estado, como aquellos temas relacionados con asuntos políticos, diplomáticos, económicos, psicosociales, científico-tecnológico —entre otros tópicos— y donde lo militar participa concomitantemente como otra área de interés.
Pero no debe perderse de vista que a pesar de la variedad de los tópicos que confluyen en el ámbito de la inteligencia estratégica, hay ejes que son predominantes según las circunstancias y si la amenaza principal es de carácter militar, es razonable que todos los niveles de la inteligencia se concentren en ese punto y en este caso el peso de lo militar será el predominante en el campo de la inteligencia estratégica. De hecho, hay países en permanente conflicto donde prácticamente toda la inteligencia es militar y en ellos es difícil percibir las diferencias que existen entre los distintos niveles de la inteligencia dado que tienen el mismo campo de acción y la diferencia más importante está en el ámbito geográfico en el que se concentran, aunque estos límites muchas veces también se diluyen en pos de su objetivo.5
El enfoque militar posee caracteres que no siempre son adecuados a la inteligencia estratégica nacional, tales como el predominio de una doctrina unitaria, la falta de contradicción y la preocupación centralizada en las cuestiones militares. Desde el punto de vista organizacional su estructura es vertical y fuertemente jerárquica, los criterios de profesionalismo son suplantados por las exigencias de grado y ascenso de la carrera militar y esto tiene correlato en la forma de concebir la educación en sus ámbitos académicos.
El vínculo intimo que hay entre la inteligencia estratégica nacional con las actividades del nivel político-estratégico del Estado, hace que sea necesario un conocimiento profundo de la actividad propia de este nivel, ámbito que no todos los militares conocen en mérito a la especificidad de su educación profesional y la falta de un nexo habitual con la alta política. Lo expresado no significa que el profesional militar no tenga aptitud para cumplir con tareas de la inteligencia estratégica nacional, lo que sin duda alguna es posible en la medida que cuente con adecuada preparación para su función6, así como también corresponde aclarar, que desde el punto de vista de la formación del personal de inteligencia estratégica, hay algunas experiencias educativas surgidas del medio militar, que cumplen con criterios de calidad académica, son ajustados a las necesidades del país, satisfacen los fines institucionales y de formación, cubriendo así un importante espacio en la disciplina ante la carencia de apropiadas instituciones del Estado y de civiles expertos.
¿Cuál es la tarea de la Inteligencia estratégica nacional?
El proceso decisorio en el nivel de la conducción político-estratégico del Estado, lleva a la permanente e importante labor de elegir en un sentido y por una razón determinada en temas trascendentes y, muchas veces, el problema central del decisor7 no es “qué decidir”, sino “no poder decidir” por falta de un asesoramiento idóneo y oportuno.
La tarea del decisor se basa muchas veces en su intuición, en su información y conocimiento y, en su pensamiento lógico, por lo que al igual que todo mecanismo decisional humano, se encuentra presente un significativo componente psicológico y es por ello que la personalidad del decisor será finalmente determinante. Sin embargo, el decisor siempre debería considerar el valor y la importancia de la inteligencia estratégica, puesto que es el resultado de un proceso lógico, analítico, sistemático y profesional. Una decisión sin “inteligencia” puede resultar una decisión ingenua, condenada al fracaso por ignorar elementos contextuales —públicos y secretos— que no hacen viable la decisión, o que puede producir consecuencias no deseadas por quien decide.8
La inteligencia estratégica —teniendo en cuenta el marco de referencia nacional o mundial— pretende brindar al decisor un conjunto de herramientas indispensables para la toma de decisiones. Por la constante movilidad y variabilidad del marco de referencia, la tarea es buscar otorgarle al decisor la capacidad de adaptabilidad para adecuarse al cambio, brindarle la mayor certidumbre y previsibilidad para anticipar las acciones, así como dotarlo de la capacidad de responder en tiempo oportuno a las variables condiciones y resultados.
A fin de precisar su alcance, Jorge Jouroff, expresa que la inteligencia estratégica es la producción de conocimiento sobre áreas o problemas vitales para el interés nacional para asesorar en el más alto nivel político, a fin de anticipar, prevenir y resolver situaciones de amenaza o riesgo para el Estado, aclarando que es fundamentalmente analítica y no operativa.9
Lo que la inteligencia estratégica debe dar al nivel político-estratégico no es una opinión política ni un consejo, tampoco busca justificar obsecuentemente las razones para el obrar del decisor, lo que provee es un juicio técnico científicamente fundado que el máximo nivel del Estado podrá tener en cuenta para adoptar una decisión.
En esto, debe tenerse en consideración la observación de Sherman Kent, que permite establecer la equidistancia entre el nivel decisional y la inteligencia estratégica, al señalar: “…la inteligencia no es quien determina los objetivos; no es el arquitecto de la política; no es el hacedor de proyectos; no es el realizador de las operaciones. Su tarea es cuidar que los hacedores estén bien informados; brindarles la ayuda necesaria, llamar su atención hacia un hecho importante que puedan estar descuidando y, a pedido de los mismos, analizar cursos alternativos sin elegir uno u otro10…”
Podrá tener influencia, podrá dar previsibilidad y, a veces, reducir la incertidumbre, pero es importante notar que el éxito de la inteligencia, no consiste en el grado de influencia que logre ejercer sobre la política. Su misión es, exclusivamente, informar al decisor político con exactitud, oportunidad y objetividad acerca de la situación, los posibles cursos de acción y sus previsibles consecuencias. La adopción de la decisión constituye un resorte exclusivo del decisor político.11 El éxito de la inteligencia estratégica estará dado, cuando el nivel político-estratégico adopte el criterio técnico ofrecido y tenga éxito por la elección de ese camino.
Las organizaciones de Inteligencia estratégica
Las organizaciones nacionales de inteligencia estratégica12 son las estructuras especializadas responsables de llevar a cabo la tarea del análisis y producción de la inteligencia estratégica y, para ello, deben colectar, seleccionar y analizar información vital y estratégica del Estado, produciendo la información refinada y con valor agregado necesaria para el decisor.
Su tarea —teniendo como guía los objetivos y fines nacionales e intereses vitales de la Nación, se orienta a colaborar para lograr o fortalecer la superioridad estratégica del país (sea política, económica, militar, ideológica, tecnológica, etc.), o para disminuir los efectos de las amenazas, riesgos o preocupaciones —tanto posibles como probables— en escenarios de mediano y largo plazo. Esa tarea colaborará en forma determinante en el establecimiento de los objetivos políticos y las políticas nacionales, así como en la definición de escenarios de cooperación y de conflicto y en la localización de oportunidades. Por ello, la inteligencia estratégica se constituirá en una importante base de formación de la política y de la planificación nacional, lo que abarca todos los campos del poder.
Es importante tener en cuenta que la razón de ser de la estructura de inteligencia estratégica, es “…servir únicamente a su “cliente” o “consumidor(es)”. El cliente es el que necesita la información para tomar decisiones, usualmente es el Presidente y algunos colaboradores cercanos como los Ministros…”13 y, por esto, es imprescindible saber qué es lo que necesita el cliente para tomar decisiones.
La vía normal por la que el decisor expresa las necesidades a la estructura de inteligencia, es el “requerimiento de inteligencia” y por ello es importante que ese consumidor conozca del funcionamiento de la estructura, su utilidad y capacidades, puesto que su comprensión le permitirá ser preciso en las necesidades que serán expresadas en el requerimiento. Pero cabe señalar que la estructura de inteligencia también puede ser proactiva y anticiparse a las circunstancias, poniendo en conocimiento del decisor las cuestiones sobre las cuales probablemente deberá decidir, al revelar los riesgos y amenazas que es posible deba evitar o superar.
En orden a la compleja tarea a cumplir, es indispensable comprender que la estructura de inteligencia estratégica no debe ser un organismo de carácter coyuntural al servicio del gobierno de turno. Debe ser un servicio estable —subsistente a los cambios de gobierno— con una burocracia profesional permanente y altamente calificada. Su personal debe provenir de un sistema de reclutamiento y de selección apropiado, sustentado en rigurosos criterios, donde la condición de ingreso y permanencia se base en los máximos niveles de la educación formal.
Por ello, es una sustancial tarea de la estructura ocuparse de obtener un recurso humano de alta calidad, preparado a través de estrictos procesos de formación y capacitación que garanticen su aptitud y calidad técnica y que sea una carrera profesional que genere interés por las posibilidades de crecimiento personal, económico y laboral del recurso humano, con incentivos y ascensos basados en criterios de mérito y excelencia. Según lo señala Carlos Maldonado Prieto, “…uno de los elementos centrales del profesionalismo de cualquier actividad, sobre todo, en el caso de la inteligencia, debido a las altas responsabilidades en cuestiones relativas a la seguridad del Estado, es la formación de su personal…”14 Esta es una cuestión superlativa en la gestión de la inteligencia estratégica, en la medida que quienes tienen la tarea de participar en los delicados procesos de análisis y producción de inteligencia, requieran de un adecuado conjunto de conocimientos sustentados por parámetros de calidad académica que los hagan aptos para cumplir con su función.
Importancia del recurso humano
El enorme valor del recurso humano obliga a las organizaciones de inteligencia, a una seria consideración de las cuestiones relativas a la selección de sus miembros y a los procesos educativos, para garantizar que su calidad sea acorde con las complejas tareas de su desempeño profesional.
La saturación de información15 que hay en la actualidad, puede convertirse en un importante obstáculo en la labor si no se posee un recurso humano de alta calificación que pueda aprovechar la misma. El mejor ejemplo de esto es el caso de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, donde a pesar que Estados Unidos contaba con innumerables recursos humanos y técnicos y una sobreabundante información, no pudieron impedir oportunamente la agresión, ni comprender el avance del terrorismo y su proyección mundial. En los días posteriores al ataque, se reveló que había una enorme cantidad de datos obtenidos durante años de labor por distintas agencias de inteligencia y aparecieron cientos de extensos informes, fotografías y detalles precisos sobre la vida de los terroristas en Estados Unidos y en otras partes del mundo que daban cuenta de su peligrosidad, pero el exagerado acopio de información no sirvió de nada y su utilidad se valoró tarde. La descontrolada profusión de información, la falta de interconexión en la comunidad de inteligencia, la ineficacia de las estructuras para tamizar el maremágnum informativo y la carencia de un recurso humano apto —capaz de discernir lo importante de lo superfluo, ante el caudal de información— impidieron la posibilidad de la reunión, análisis y procesamiento de la información que condujera a una inteligencia útil.
Así, la función sustancial dentro del organismo de inteligencia la desarrollan los analistas, que es el personal especializado que lleva a cabo el estudio valorativo de la información sin refinar y, a través de su procesamiento, generan inteligencia. Contribuyen a su labor los grupos de expertos, quienes aportan conocimientos específicos desde la perspectiva de las diversas disciplinas participantes.
Los requerimientos que deberán responder son de la más variada índole e involucran cuestiones de la política interna o internacional, economía, tecnología, geoestrategia, energía, diversas amenazas contra la seguridad, medios de transporte, ecología, comunicaciones, etc., y numerosos temas más, que se corresponden con conocimientos de múltiples disciplinas. Es por ello que el personal de inteligencia requiere un amplio espectro de capacidades, en la medida que su ámbito de acción contempla múltiples aspectos del ámbito nacional e internacional.
La información a la que acceden los analistas es obtenida principalmente a través del uso de fuentes abiertas, el aporte de otros servicios de inteligencia, la contribución de unidades orgánicas de la estructura del Estado, así como de otros efectores y de ese material se deducirán los elementos validos o útiles para el consumo específico de inteligencia. Sobre esa información obtenida en bruto, se realiza la tarea deductiva, extrayendo sus productos sustanciales tales como la valoración de la fuente, la interpretación de procesos y de su contexto, el establecimiento de su significación como instrumento de inteligencia y esta información convenientemente agrupada, integrada, evaluada y analizada, genera el producto que es la información procesada, conocimiento especializado, o inteligencia útil para perfilar y construir decisiones en ámbitos naturalmente interrelacionados como economía, seguridad y defensa, relaciones entre Estados, o el bienestar de los ciudadanos.16
La calidad del profesional de inteligencia, sus aptitudes, sus cualidades intelectuales y su conocimiento, se verá directamente reflejada en la excelencia de su trabajo. Esto es tan importante, grave y trascendente que los errores en la inteligencia estratégica pueden llegar a afectar seriamente la estabilidad del país y la seguridad internacional.
En orden a lo antes expresado, puede verse como ejemplo el caso de la decisión del gobierno de Estados Unidos de ir a la guerra con Irak en el año 2003, donde el principal fundamento para la acción bélica fue el asesoramiento proporcionado por la inteligencia. Sin embargo, el reporte17 del 7 de julio del 2004 del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, el cual analiza los informes de inteligencia sobre Irak referidos al supuesto intento de adquisición de uranio en Niger, los programas de destrucción masiva, los vínculos con al Qaeda, las violaciones de los derechos humanos, etc., llega a la conclusión que las anteriores estimaciones de inteligencia estratégica que apoyaban la invasión de Irak, se basaban en apreciaciones poco razonables y, fundamentalmente, no respaldada por la inteligencia disponible. La conclusión a la que arriba el Comité es que Estados Unidos entró en guerra a consecuencia de las erróneas apreciaciones de la inteligencia del país, por lo que el asesoramiento técnico inadecuado, en este caso, fue determinante para una desacertada decisión política que desató la acción militar.
La formación del recurso humano
Habida cuenta las importantes actividades intelectuales que lleva a cabo el analista para cumplir, eficientemente, con su labor requiere de ciertas cualidades personales, actitudes, conocimientos y competencias decisivas para desarrollar su tarea con idoneidad.
Entre las cualidades personales se destacan significativas dotes intelectuales, lucidez, competencia, capacidad de análisis y de síntesis, capacidad de estudio y de observación, habilidad creativa, dedicación, autocritica y, en orden a las especiales características de su tarea, la discreción, la prudencia y la mesura son fundamentales.
Vale la pena también tener en cuenta algunas condiciones que Sherman Kent considera necesarias en el analista, al señalar: “…no debe ser meramente un receptor pasivo de impresiones. Continuamente, debe hacerse, a sí mismo, embarazosas preguntas. Debe ser imaginativo en la búsqueda de nuevas fuentes de información confirmatoria o contradictoria, debe constituirse en crítico de cada nueva evidencia, debe ser paciente y cuidadoso en la ordenación de los hechos que son irrecusables, debe ser objetivo e imparcial en su selección de hipótesis. En resumen, aunque su trabajo no es primariamente un trabajo de investigación, debe poseer las cualidades y el comando de la técnica de un investigador adiestrado…”18
En cuanto a los conocimientos que requiere el analista, debe apreciarse que esta es una cuestión íntimamente ligada a la configuración del organismo, naturaleza principal de los requerimientos y función que deba cumplir el personal. La necesidad de interdisciplinariedad del ámbito de la inteligencia, no puede llevar a la creencia de la necesidad de un “multianalista” que pueda incursionar en todos los saberes. Lo recomendable es que haya variedad en el personal, que provengan de diversas disciplinas de estudio y que tengan cierta especialización en los temas de interés, requisito sustancial impuesto por la complejidad del mundo actual.
Si bien no hay un catálogo que permita establecer cuál es la disciplina más ajustada al perfil del analista, podrían ser aptos para la actividad los graduados universitarios de los campos del derecho, relaciones internacionales, ciencias políticas, economía, sociología, antropología, historia, ingeniería, tecnologías de la comunicación o periodismo, aunque esto no es taxativo. El dominio de idiomas también resulta un conocimiento adicional necesario.
A esas titulaciones universitarias —básicas para el ingreso a la carrera de inteligencia— es necesario adicionarle, a través de un estricto proceso de formación, las habilidades y conocimientos técnicos específicos, tales como las relativas al desarrollo del ciclo de inteligencia, el dominio de los métodos de pensamiento analítico riguroso, la gestión de fuentes y las técnicas de obtención de información, el manejo de herramientas de abordaje, las destrezas en la aplicación de los procedimientos e instrumentos propios de la gestión del conocimiento, uso de la prospectiva, desarrollo de la creatividad, pensamiento estratégico, así como la metodología en la elaboración de informes, entre otras capacidades necesarias.
Debe ser un propósito ineludible de la organización de inteligencia que el personal a su cargo se capacite permanentemente, no sólo en su conocimiento técnico, sino que también para que alcance los máximos niveles de postgrado en el sistema de educación superior. Para ello, es necesario contar con un plan de educación que contenga los criterios de desarrollo educacional del personal, conforme a objetivos y necesidades, en el que se prevean metas y procesos de capacitación continua, así como también es necesario que la educación se convierta en una exigencia de la carrera y un estimulo para el crecimiento profesional.
En América Latina muchas de las estructuras de inteligencia estratégica forman y capacitan a su personal a través de elementos educativos propios, aunque algunas lo hacen en instituciones de inteligencia militar y otras en instituciones académicas externas. Se advierte un creciente interés en dichas estructuras por adoptar cánones de calidad académica con criterio universitario y, para ello, en algunos casos, se ha buscado propiciar en el interior de la organización la creación de carreras especificas de postgrado enmarcados en el sistema oficial de educación y, en otros casos, se han vinculado a universidades para la creación de ese tipo de carreras, elevando así, considerablemente, el nivel educativo del personal de inteligencia en la búsqueda de una mayor calidad de sus resultados en la actividad laboral.
Es importante mencionar la experiencia educativa de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI, por sus siglas en español) de Argentina, que ha desarrollado la “Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional” junto a la Universidad Nacional de La Plata, programa académico acreditado en el sistema de educación superior nacional y cuyo objetivo es brindar una formación compuesta de conocimientos generales, específicos e interdisciplinarios y habilidades metodológicas necesarias para su uso en diversas áreas del conocimiento y del quehacer público o privado.19 Su oferta está abierta al público en general y, para ser admitido, se requiere que el aspirante posea título de grado universitario. Este programa ha sido un importante paso en los estudios de la inteligencia estratégica, dado que ha brindado un enorme aporte intelectual y académico a la organización de inteligencia y a su personal, pero también debe valorarse el significativo avance y apertura que representa este vinculo entre el mundo académico y la inteligencia, lo que propicia una nueva forma de relacionamiento y colaboración institucional con universidades y centros de estudios, cada vez más común en América Latina.

En contraposición, todavía hay países en los que la capacitación del personal se sostiene sobre un endeble andamiaje de cursos y diplomados —muchas veces inconexos— cuyo nivel no satisface, en lo más mínimo, las exigencias de calidad de los recursos humanos, ni tampoco responde a las necesidades propias de las complejas funciones a cumplir.
A manera de conclusión
La inteligencia estratégica es una compleja actividad que aporta conocimiento especializado al máximo nivel político de un país y, por tanto, requiere de una estructura moderna, eficiente y que cuente con el personal idóneo, adecuadamente formado para su tarea. El exigente rendimiento profesional de los recursos humanos es una cuestión fundamental en toda organización de inteligencia y, por ello, debe ser un permanente objetivo institucional mantener elevados estándares en la calificación de su personal y en su formación, al garantizar que, en todo momento, cuente con el amplio espectro de conocimientos y habilidades que necesita para cumplir su tarea.
La calidad del profesional de inteligencia está sujeta no sólo a sus condiciones personales, sino también será producto del proceso educativo por el que haya transitado. Por ello, la organización deberá ser diligente en su tarea de obtener, formar y capacitar el personal altamente competente que necesita y es indispensable que esté alerta en cuanto las necesidades educativas de la organización, verifique la alta calidad de la estructura académica a cargo de la formación de sus recursos humanos, revise y actualice los contenidos de los programas de estudio y la correspondencia de éstos con los perfiles profesionales deseados.
Las capacidades profesionales de quienes trabajan en el ámbito de la inteligencia deben ser superlativas, requieren estar dotados de la suficiencia necesaria para poner en práctica sus conocimientos, experiencia y las herramientas a su alcance para la producción de inteligencia y hay que entender que su tarea no se trata de un ejercicio puramente académico, sino que es una actividad que tiene consecuencias políticas trascendentes. Por ello, es riesgoso delegar tan delicada labor a quien, por su desconocimiento, tiene que recurrir a su imaginación para comprender complejos procesos en los que no ha sido formado, pero también vale la pena tener en cuenta que el conocimiento solo no basta, puesto que el conocimiento si no se sabe poner en práctica, muchas veces, es peor que la ignorancia.
En América Latina es necesario un mayor acercamiento al campo de la inteligencia por parte de la sociedad en general y del mundo académico en particular, siendo preciso sostener una “cultura de inteligencia” que permita comprender el uso, necesidad, función y finalidad de la inteligencia como irreemplazable estructura del Estado y donde su buen funcionamiento —enmarcados en criterios de legalidad y transparencia— sirve, protege y beneficia a la sociedad en su conjunto. En esto, el ámbito universitario puede hacer un importante aporte, al incentivar los estudios sobre la materia, desmitificar su tarea y promover el acercamiento con los organismos de inteligencia, para colaborar con su aporte intelectual como es habitual en muchos países del mundo.
Varias de las páginas de la historia sobre los conflictos contemporáneos, los fracasos de los gobernantes y de los Estados, están escritas gracias a los errores de la inteligencia estratégica. Muchos de los logros de la paz, del mejoramiento de las relaciones entre Estados, del mayor bienestar de las comunidades y de los países, han sido logrados por una buena inteligencia estratégica. La búsqueda del éxito en la gestión estatal, es el fundamento que debe impulsar a formar recursos humanos de excelencia, con los conocimientos, habilidades, capacidades y aptitudes necesarias para lograr la mayor calidad del personal, lo que conducirá a un mejor servicio del Estado. La falta de calidad del personal, su ignorancia y falta de aptitud, tendrá como resultado una fatal y previsible consecuencia: el fracaso.
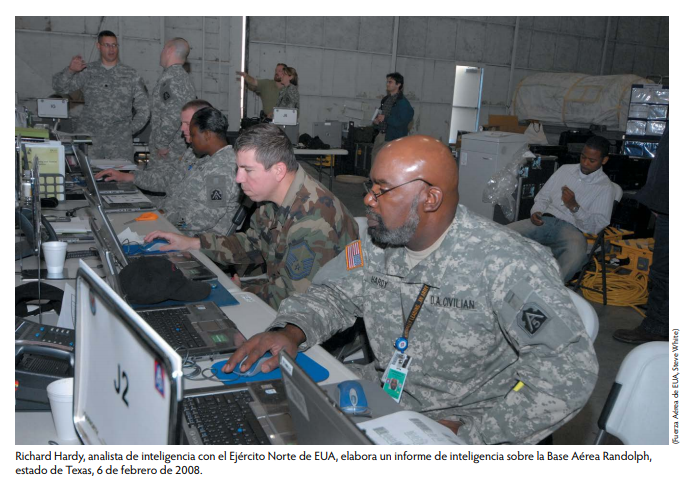
Referencias bibliográficas
1. Debido a los diversos términos que se emplean en América Latina como expresión del máximo nivel de la inteligencia del Estado, se usará en forma equivalente: “Inteligencia Estratégica Nacional”, “Inteligencia Estratégica Civil”, “Inteligencia Estratégica del Estado” “Inteligencia Estratégica General” o sólo “Inteligencia Estratégica”.
2. ESTEBAN NAVARRO, Miguel Ángel, “Necesidad, funcionamiento y misión de un servicio de inteligencia para la seguridad y la defensa”, en Cuadernos de Estrategia 127, “Estudios sobre inteligencia: fundamentos para la seguridad internacional” Grupo de trabajo 5/03 Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, España, 2003 pág. 69
3. HOLZMANN PEREZ, Guillermo, “Sistema de inteligencia en el estado chileno: Reflexiones acerca de su función”, en Documento de trabajo N°53, Universidad de Chile, Instituto de Ciencia Política, 1996
4. ESTEVEZ, Eduardo, “La reformulación de la inteligencia estratégica”, en Documento preparado para el curso “Fuerzas Armadas y Sociedad en el Mercosur. La Construcción de un Sistema de Seguridad Regional”, Departamento de Posgrado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1997
5. Esto se manifiesta en el caso de la inteligencia de Israel, donde a pesar de que formalmente son estructuras distintas, el Mossad realiza la inteligencia exterior, Aman la inteligencia militar y Shabak la inteligencia interior, sin distinción de niveles, confluyen prioritariamente hacia el campo de la seguridad y defensa nacional. Su diferencia principal es el ámbito geográfico en el que concentran su actuación y aunque son independientes, en base a su gran interconexión y coordinación y escasa compartimentación conforman un sistema donde las tres trabajan como una única estructura con un mismo objetivo. Muchas veces pareciera que se superponen en su labor, pero todo se conjuga tras un único interés.
6. Como bien lo señala Jorge Serrano Torres “…La disyuntiva no es la primacía entre civiles y militares, sino entre profesionales idóneos o incapaces para el trabajo especializado de inteligencia…” en “Democratización de la función de inteligencia” NDIC 2009 xlvii
7. Se usa en el presente trabajo indistintamente la expresión “decisor”, “usuario”, “cliente” o “consumidor” para referirse al tomador de decisiones que requiere de la inteligencia estratégica.
8. GODOY, Horacio, ¨Las relaciones internacionales en el proceso de globalización de la economía y la política: los nuevos actores en el nuevo escenario mundial” en Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia, Volumen I, N° 1, Primer Trimestre 1992, pág. 138
9. JOUROFF, Jorge “Inteligencia y cultura. Una oportunidad para Uruguay” en “Democratización de la función de inteligencia” NDIC 2009 pág. 139
10. KENT, Sherman, “Inteligencia Estratégica para la política mundial norteamericana”, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1986; pág. 213
11. UGARTE, José Manuel, “La relación entre la inteligencia y la política, y sus consecuencias en las estructuras y las normas de los Sistemas de Inteligencia”, FAS, Brasilia, 2005, pág. 13
12. En Argentina “Secretaría de Inteligencia (SI)”, en Brasil “Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)”, en Chile “Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)”, en Colombia “Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)”, en México el “Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, en Estados Unidos, la principal es la “Agencia Central de Inteligencia (CIA)”.
13. CHAVES, Paul, “Los Espías no Bastan: Definiendo las Políticas Públicas en Materia de Servicios de Inteligencia en Costa Rica”, en Center for Hemispheric Defense Studies, REDES 200, Research and Education in Defense and Security Studies, Washington D.C., May 22-25, 2001
14. MALDONADO PRIETO, Carlos, “Profesionalismo del personal de inteligencia: El caso de Chile”, en “Profesionalismo de Inteligencia en las Américas”, Center for Strategic Intelligence Research, Washington DC, 2003, pág. 269
15. Las expresiones “infoxicación” y “explosión de la información” se emplean con relación al fenómeno que se da en la actualidad, producido por el exceso y sobreabundancia de información, que dificulta la identificación de información relevante para la decisión, o genera desconcierto por la falta de un método para comparar y procesar diferentes tipos de información por su magnitud.
16. “Introducción”, Cuadernos de Estrategia 127, “Estudios sobre inteligencia: fundamentos para la seguridad internacional” Grupo de trabajo 5/03 Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, España, 2003, pág. 8
17. “Report on the U.S. Intelligence Community’s Prewar Intelligence Assessments on Iraq”, Véase en http://web.mit.edu/simsong/www/iraqreport2-textunder.pdf Consultado el 12/03/2013
18. KENT, Sherman. “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana”. Editorial Pleamar, Argentina 1994 Pag. 86-87
9. Desde el año 2013 el programa se encuentra suspendido.
Dr. José Gabriel Paz, J.D., Ed.M., Director del Instituto de Investigaciones en Geopolítica, Defensa y Seguridad de la Universidad del Salvador (Argentina), Director del Master en Defensa y Seguridad Hemisférica (USAL-CID, Washington DC), Director del Master en Defensa y Seguridad Centroamericana (USAL-CDN, Honduras), Asesor del Center for Latin American Economy and Trade Studies del Chihlee Institute of Technology de la Republica de China. Graduado del Postgrado de Inteligencia Estratégica (ESG) Argentina, Contacto: paz.jose@yahoo.com
Fuente: Military Review, mayo-agosto 2014
Más información:
Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado
National Security Act: El nacimiento de la CIA
julio 26, 2019
La National Security Act de 1947, Pub. L. No. 235, 80 Cong., 61 Stat. 496 (July 26, 1947), firmada por el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman, fue un acta que realineó y reorganizó las fuerzas armadas estadounidenses, la política exterior, y el aparato de inteligencia, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
La mayoría de las disposiciones del acta tomaron efecto el 18 de septiembre de 1947, un día después de que el senado confirmara a James V. Forrestal como el primer secretario de Defensa.
El acta combinó el Departamento de Guerra y el Departamento de la Marina en la National Military Establishment (NME) dirigida por el secretario de Defensa. También fue responsable de la creación de un Departamento de la fuerza aérea separado del existente «United States Army Air Forces». Inicialmente, cada uno de los tres departamentos mantuvieron un estatus de cuasigabinete, pero el acta fue corregida el 10 de agosto de 1949 para asegurar su subordinación a la Secretaría de Defensa. Al mismo tiempo, la NME fue renombrada Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Además de la reorganización militar, La National Security Act estableció el consejo de Seguridad Nacional, una central de coordinación para la política de seguridad nacional en la rama ejecutiva, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA); la primera agencia de inteligencia estadounidense establecida en tiempos de paz.
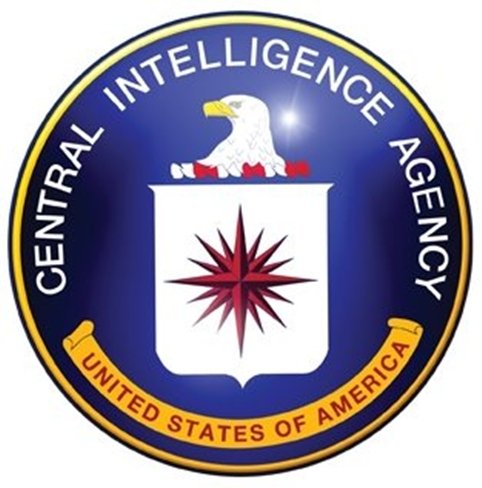
El acta y sus cambios, junto con la doctrina del presidente Truman y el Plan Marshall, fueron los mayores componentes administrativos para la guerra fría ejecutados por su mandato.
Fuente: Wikipedia, 2019.

______________________________________________________________________________
Más información:
Inteligencia Estratégica
Sherman Kent, el creador de la Inteligencia Estratégica
.
Los servicios de inteligencia en el mundo actual
marzo 16, 2019
Los servicios de inteligencia en el siglo XXI
Por Fernando Arancón.
Se han constituido a lo largo del pasado y presente siglo como una pieza fundamental tanto de la seguridad nacional como de la política exterior de numerosos estados, amén de convertirse en fuente inagotable de inspiración para el mundo del cine y la literatura. Considerados por algunos como la delgada línea que protege a los países y ciudadanos de la inmensidad de amenazas que pululan por el globo y por otros como entes al servicio de los más oscuros propósitos del entramado estatal, la inteligencia y los servicios de inteligencia son, a día de hoy, actores de enorme importancia en todos los niveles de las relaciones internacionales.
El concepto de inteligencia
En contra de la creencia popular de reducir la inteligencia a espionaje, lo que abarca este término es mucho más amplio, y además de ser el correcto, es el que nos proporciona una visión general y completa de todo aquello que la inteligencia abarca. Partiendo de esta perspectiva, podemos definir la inteligencia como la información procesada que está destinada, por un lado, a ayudar a la toma de decisiones de un determinado receptor y por otro lado, la que se considera como un núcleo central para hacer frente a las amenazas y riesgos que puedan afectar antes o después tanto a los estados como a sus ciudadanos, tales como el terrorismo, el crimen organizado, flujos migratorios descontrolados, proliferación de armamentos, etc. Aquí hay que distinguir, y así lo hace el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, entre información e inteligencia. Información la entendemos como el simple punto de partida de cara a la elaboración de inteligencia, que como hemos dicho, es información ya procesada, esto es analizada, valorada, contrastada e interpretada.
Quienes realizan esta labor son los Servicios de Inteligencia. De manera resumida, son organismos del Estado que tienen como misión obtener información no alcanzable por otros órganos y difundir inteligencia sobre diversas amenazas, a fin de hacer posible su prevención y facilitar la toma de decisiones por parte de la autoridad competente, que por la importancia que tienen los servicios de inteligencia en la estructura de seguridad nacional, suele ser el Gobierno.
Bajo la definición antes ofrecida, podemos englobar casi cualquier aspecto político-económico que necesite de información elaborada de cara a obtener una ventaja o un mejor conocimiento de una situación determinada. La inteligencia más habitual es la que procede del Estado y está encaminada a la mejora de la seguridad nacional y la prevención de agresiones al Estado y sus ciudadanos, pero actualmente la inteligencia ha evolucionado hasta abarcar también cuestiones económicas, bien en facilitar la seguridad económica del propio estado, bien promovida por las empresas privadas en una perspectiva de mercado competitivo.
Sea como fuere, la elaboración de inteligencia sigue un ciclo muy marcado y que a grandes rasgos sigue seis etapas, si bien se pueden resumir en cuatro: dirección, obtención, elaboración y difusión. En la primera fase, la de dirección – en el ciclo como etapa de “análisis de las necesidades” –, el Estado fija un objetivo en materia de seguridad o política exterior a alcanzar. Esto es fundamentalmente una decisión política. Por poner dos ejemplos, esta decisión puede abarcar desde luchar con más ahínco contra un potencial agresor – un grupo terrorista o una mafia del narcotráfico – hasta investigar a un tercer país de cara a tener un informe más detallado de su desarrollo económico. En la siguiente fase, la de obtención, se consulta a las fuentes que el servicio de inteligencia tenga disponibles y sean útiles para el cometido en cuestión. Esto es simplemente recopilación de información, tanto de fuentes secundarias – más accesibles aunque menos fiables – como de fuentes primarias – con mayor dificultad de acceso pero con información de calidad –. Hasta aquí la recogida de información; ahora viene la inteligencia como tal. En la tercera gran fase, la etapa de elaboración, se traslada toda esa información recopilada a un grupo de analistas, que trabajarán con ella con la intención de que al final quede una información procesada que, siguiendo las pautas establecidas en el objetivo político, le sea útil a los decisores políticos para realizar las acciones más correctas posible al tener información fiable y completa. Esto último será la llamada fase de difusión.
Este ciclo de la inteligencia se retroalimenta constantemente, puesto que en base a la nueva información disponible, los decisores políticos reajustarán su agenda de cara a incluir distintas preferencias. Esto sería, por ejemplo, la creencia de que un grupo terrorista es muy peligroso para la seguridad nacional, pedir un informe a Inteligencia y que tras éste, comprobar que dicho peligro es inexistente, por lo que ese grupo terrorista perdería importancia dentro de la agenda política, cuyo puesto pasaría a ser ocupado por otro asunto.
Hasta aquí todo parece muy correcto e inocente, como si la inteligencia fuese una cosa sencillísima y que funciona en armonía. En absoluto. El análisis es cierto que no entraña más dificultad ni variedad que la de una o varias personas analizando e interpretando información de cara a hacer un informe para el político de turno. Lo complicado, y que a veces se interna en lo ilegal, es la recogida de información. Esta es sin duda la parte más “artística” de la inteligencia, ya que en ella es en la que giran todas las grandes y conocidas tramas en torno al espionaje o las operaciones encubiertas. Podemos resumir en que hay cuatro vías por las que se puede obtener información de cara a una posterior elaboración de inteligencia: la humana, por imágenes, por señales y mediante fuente abierta. La primera de ellas, la inteligencia humana, procede, como su propio nombre indica, de fuentes humanas. Este es el método más antiguo y el que popularmente se conoce como “espionaje”. Al haber dos tipos de fuentes, la inteligencia humana varía. Por ejemplo, si estuviésemos recopilando información sobre un cártel de la droga, la inteligencia humana de fuentes primarias sería preguntar a un confidente o a un infiltrado en la banda, mientras que en fuentes secundarias sería hablar con un experto – académico o periodista – en ese cártel; la inteligencia por imágenes se obtiene de imágenes obtenidas por diversos métodos, tales como aviones, satélites, personas, etc.; la inteligencia por señales consiste principalmente en la interceptación de comunicaciones de terceros, lo que se conoce coloquialmente como “escuchar”; por último, la inteligencia por fuentes abiertas es la obtención de información disponible de manera pública, como en periódicos, revistas especializadas o internet. Este método es actualmente uno de los más utilizados y con mayor potencial, sobre todo gracias a la red de redes.
El quién es quién de la Inteligencia mundial
La Inteligencia es un aspecto clave en la política de seguridad de los estados. Es por ello que casi todos los países del mundo tienen unos servicios de inteligencia organizados y cuya permanencia y funcionamiento es casi de obligado cumplimiento para ellos. Por lo general, los estados pequeños o medianos – entendiendo esto como el peso de los mismos en la escena internacional –, tienen unos servicios de inteligencia orientados a la seguridad interior, en proteger al país de amenazas externas y a menudo, transnacionales. En el caso de los países que tienen un papel regional o global de importancia, la proyección de la inteligencia también acaba acoplándose con la política exterior, y dentro de esta se convierten en un actor relevante por recursos y capacidad operativa, haciendo además de la seguridad nacional algo que combatir de manera extraterritorial, en otros países, no sólo en el propio.
En este último aspecto comentado, no han sido pocas la veces, especialmente en los últimos cien años, en la que los servicios de inteligencia han sido protagonistas o importantes participantes en cambios políticos bruscos y de relevancia. Estos, por supuesto, venían de los estados con numerosos recursos destinados a estas actividades. A día de hoy, muchos de esos servicios de inteligencia con peso histórico siguen siendo los predominantes en el planeta, y es por ello que hablaremos brevemente de ellos.
La naturaleza de los mismos es variada. En algunos existe una agencia de seguridad interior y otra de seguridad exterior, mientras que otros países tienen un solo servicio de inteligencia; también hay lugares en los que la inteligencia depende de la policía de dicho país, del ejército o es un organismo independiente de todos ellos. A causa de estos factores, algunos estados tienen uno, dos o incluso tres servicios de inteligencia funcionando a la vez, coordinándose y cooperando además de manera habitual con sus policías nacionales, servicios de aduanas, fuerzas armadas, servicios de inteligencia de otros países o incluso Organizaciones Internacionales como Interpol.
CIA/FBI/NSA (Estados Unidos)
La primera potencia económica actual y hegemón global desde la Segunda Guerra Mundial no se ha privado de tener un buen entramado de inteligencia que responda adecuadamente a las necesidades e intereses que han tenido y tienen los Estados Unidos a partir de 1945. De los tres pilares principales que sujetan la seguridad nacional norteamericana, la Central Intelligence Agency (CIA) es, además de la más conocida, la más importante. Su papel es exclusivamente exterior, por lo que centra sus labores de inteligencia fuera de las fronteras de Estados Unidos.
Creada en 1947, sus principales cometidos se centran en la elaboración de inteligencia, así como la actuación en materia de antiterrorismo, redes de tráfico de drogas, personas o armas, proliferación de armamentos y la lucha contra diversos tipos de riesgos y amenazas que pudiesen hacer peligrar a los EEUU. Sus enorme disponibilidad histórica de recursos, tanto económicos como técnicos y humanos, ha hecho de la CIA un actor presente en infinidad de países a partir del comienzo de la Guerra Fría y dentro de la política exterior “inamistosa” de los Estados Unidos en los últimos setenta años, ha sido su principal brazo ejecutor. En América Latina saben bien del protagonismo de la CIA en su historia política reciente. Guatemala, Chile o Cuba fueron objetivo de Langley dentro de la política de contención del comunismo. Los dos primeros golpes de estado fueron exitosos para los intereses estadounidenses, ya que tanto los presidentes Jacobo Arbenz en 1954 y Salvador Allende en 1973 fueron sustituidos por dictaduras militares favorables a Estados Unidos; el intento en Cuba fracasó en Bahía de Cochinos. En otros lugares, tales como Irán durante la revolución de 1979 y la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense, Afganistán, Pakistán – incluyendo la muerte de Bin Laden – o Irak, la presencia de la CIA ha sido vital para los intereses de Washington.
Dentro de las fronteras norteamericanas, la misión de salvaguardar la seguridad nacional recae en la Federal Bureau Agency (FBI). Su fundación, que se remonta a 1908, fue el primer paso en dotar al entramado institucional estadounidense de un cuerpo policial y de justicia a nivel federal. Con el tiempo y gracias al reforzamiento del estado central, las funciones del FBI han ido derivando hacia un cuerpo dedicado a las investigaciones criminales que afectan a todo el país. Como servicio de inteligencia se ha configurado más bien como de contrainteligencia, ya que además de combatir amenazas como el terrorismo o el cibercrimen, también emplea especial atención en prevenir el espionaje y la inteligencia de terceros países.
Por último, la recientemente conocida National Security Agency (NSA) por sus espionajes en Europa, es el tercer puntal de la inteligencia estadounidense. Lleva funcionando desde 1952 y su labor es muy concreta pero no por ello poco importante: seguridad de la información. Esto, al ser la materia prima de la inteligencia, es primordial que sea fácilmente obtenida la ajena y convenientemente protegida la propia. En los últimos años, con la proliferación cada vez más rápida de las tecnologías de la comunicación e información, Internet o redes sociales, el correcto trabajo con la información se ha vuelto totalmente necesario, más todavía para el país que pretende seguir siendo primera potencia mundial.
Al contrario que la CIA o el FBI, la NSA era un servicio totalmente desconocido para el gran público. Su trabajo, que es menos “de campo”, había pasado muy desapercibido durante décadas hasta que en 2013, Edward Snowden, exempleado de la CIA y la NSA que filtró toda una serie de actuaciones ilícitas de la NSA en Europa, con intercepciones de millones de llamadas y mensajes telefónicos, incluyendo los de algunos presidentes europeos. Este descarado espionaje, a veces apoyado por servicios secretos nacionales europeos, provocó una crisis entre muchos estados europeos y los EEUU que obligó a Obama a remodelar la NSA.
MI5/MI6 (Reino Unido)
Los británicos, allá en 1909, sintieron la necesidad de crear un servicio de información e inteligencia que les ayudase a entender mejor un mundo, especialmente Europa, cada vez más convulso y que caminaba al precipicio por el que el Viejo Continente se arrojó en 1914. Así nació el Secret Service Bureau. En su origen, y así ha perdurado hasta nuestros días, el servicio secreto británico se desdobló en dos secciones: el MI5, encargado de la seguridad e inteligencia interior, y el MI6, cuyas funciones de inteligencia se desarrollan fuera de las fronteras del Reino Unido.
La época dorada de ambas secciones fue durante las dos guerras mundiales. En el teatro europeo, las actividades del MI6 fueron constantes en las guerras contra Alemania, y fue entonces donde la inteligencia británica perfeccionó su sistema, ya que recordemos que hasta la segunda mitad del siglo XX no aparecería la inteligencia estadounidense, por lo que en aquellos años, el MI5 y el MI6 no tenían rival.
Con el comienzo de la Guerra Fría, la inteligencia británica quedó alineada con los intereses de la inteligencia norteamericana, que al menos en Europa era contener y combatir el comunismo. Así, los servicios secretos del Reino Unido perdieron bastante autonomía, quedando a menudo relegados a colaboradores de la CIA en sus operaciones en el continente europeo. En esta época, uno de las mayores manchas en el expediente del MI6 vino en 1990 cuando se descubrió en Italia la relación de la inteligencia británica y estadounidense con el grupo terrorista Gladio y la Operación Gladio.
La finalidad de dicha operación era formar grupos paramilitares anticomunistas en diversos países europeos para que actuasen de guerrilla en caso de invasión soviética de Europa Occidental. Al final acabó derivando en la consolidación de varias células terroristas en países del sur de Europa como Italia, Grecia, Turquía o España cuya misión era combatir el avance social y electoral de la izquierda comunista, muchas de las veces por métodos violentos. Con el paso de los años, Gladio quedó bastante desligado de las intenciones de la inteligencia británico-estadounidense, produciéndose atentados muy sangrientos y colaboraciones en golpes de estado, como en Grecia o Turquía.
Mosad (Israel)
Israel se convirtió ya desde su nacimiento en 1948 en un país en permanente estado de alerta. Su conformación como estado, así como las fricciones étnico-religiosas con los vecinos hizo que desde el primer día todos los estados limítrofes con Israel le fuesen hostiles, una hostilidad que se demostró con la primera guerra árabe-israelí de 1948-1949. Esta hostilidad, si bien se ha relajado en los últimos tiempos – ya no hay guerras abiertas –, no ha desaparecido, por lo que Israel sigue amenazado, bien por los países musulmanes de la zona, bien por el terrorismo islamista.
Con esta situación sobre la mesa, en 1949 se fundó el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, cuyas siglas en hebreo son Mosad. Sus operaciones han sido numerosas, sobre todo de cara a mantener la estabilidad en Oriente Medio en general y la de Israel en particular. El Mosad no es que sea muy distinto a otros grandes servicios secretos de cara a combatir amenazas fuera de sus fronteras, pero bien es cierto que los israelíes siempre han sido bastante contundentes con sus objetivos y han predicado abiertamente el “ojo por ojo”. Desde las operaciones “cazanazis” en la posguerra, cuyo culmen llegó con la captura por parte del Mosad con posterior juicio y ejecución pública de Adolf Eichmann, el planificador del exterminio de judíos en el régimen nazi hasta la Operación Cólera de Dios, diseñada de cara a eliminar a los autores palestinos del asesinato de 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Munich de 1972. Esta última acción tuvo bastante visibilidad gracias a la película “Munich”, de Steven Spielberg. Por supuesto, otra gran cantidad de operaciones y eliminaciones se han sucedido a lo largo de los años, operaciones que además son publicitadas por el propio estado israelí con la intención de demostrar que quien atenta contra Israel puede recibir un golpe de vuelta.
NOTICIA: Así mató el espionaje israelí al líder de Hamás(elpais.com, Febrero 2010)
GRU/SVR/FSB (Rusia)
La Unión Soviética fue una potencia la mayor parte de los años en los que existió. Tenía un poder industrial y una influencia política considerable, además de unas fuerzas armadas numerosas complementadas por una notable capacidad nuclear. La mano de su servicio secreto, el KGB, llegaba a cualquier rincón del planeta con precisión y eficacia. Todo eso terminó en 1991 cuando el gigante soviético se desmoronó y el principal perjudicado fue su sucesor, Rusia. El oso ruso, aquejado de la crisis de su predecesor, desapareció durante dos décadas de la escena internacional, relegado a potencia regional en Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central. La influencia política soviética y la red del KGB se esfumó con la sustitución de la hoz y el martillo por la tricolor rusa. Sobrevivieron algunas estructuras, pero sólo nominalmente. En la realidad, los servicios secretos rusos habían perdido gran parte del terreno ganado desde que León Trotsky empezase a organizar el Ejército Rojo.
Actualmente, parece que Rusia comienza a despertar. Su inclusión en el grupo BRIC, la consolidación en Europa Oriental y su extensión a Oriente Medio a colación de la guerra civil en Siria ha hecho que los servicios secretos del Kremlin deban estar a la altura de la proyección que desea Moscú.
Al igual que las grandes potencias político-militares del mundo, Rusia también posee un servicio de inteligencia interior y otro exterior, además de la inteligencia militar. Los servicios de inteligencia civiles proceden directamente del soviético KGB, disuelto en 1991 tras la implicación en el fallido golpe de estado en la todavía URSS. Así, el servicio interior se personificó en el Servicio Federal de Seguridad (FSB), encargado de labores de contraespionaje y antiterrorismo – que en Rusia ha sido un problema grave sobre todo con el terrorismo checheno – y dependiente directamente del Kremlin. En la vertiente exterior, el servicio secreto ruso se enmarca bajo el Servicio de Inteligencia Extranjera o SVR, que se encarga, como en la mayoría de potencias, de realizar la mayor parte de la inteligencia de dichos países. En los últimos tiempos, el SVR ha estado presente – al igual que otros servicios secretos, obviamente – en Ucrania, Siria o Asia Central. Por último, el GRU (Departamento Central de Inteligencia) es la rama militar de la inteligencia rusa, ligada también a las operaciones especiales.
En el apartado de las intervenciones sonadas de la inteligencia rusa, destacan por el envenenamiento de sus objetivos. Dejando en el olvido las operaciones del KGB, los servicios secretos rusos han sido sospechosos en diversos escándalos por muertes. Los casos más conocidos, los relativos al polonio-210. En 2006, el exagente del KGB Alexander Litvinenko, que trabajaba para el CNI español y el MI6 británico, fue envenenado con el comentado elemento radiactivo, que acabó causando su muerte. El agente, crítico con ciertas políticas de Vladimir Putin, fue supuestamente envenenado por el FSB o el SVR, ya que figuraba en la lista de objetivos del FSB. El segundo caso con polonio tuvo el dudoso honor de protagonizarlo Viktor Yuschenko, también en 2006. Quien liderase la Revolución Naranja en Ucrania y se convirtiese en presidente tras derrotar a Viktor Yanukóvich – el recién depuesto presidente ucraniano – fue envenenado con el susodicho polonio 210 en una cena con los servicios secretos. Yuschenko tuvo mejor suerte que Litvinenko y consiguió salir vivo del incidente. La sombra de la autoría siempre rondó sobre los servicios secretos rusos, ya que el envenenado Yuschenko era un presidente enormemente proeuropeo y nacionalista ucraniano, algo absolutamente contrario a los intereses de Moscú, que no tiene – y así ha quedado claro en la última crisis a orillas del Mar Negro – ninguna intención de dejar que Ucrania se acerque a Europa.
ISI (Pakistán)
No es un caso frecuente, pero existen algunos países que han vivido siempre entre la espada y la pared. Uno de ellos, Israel, ya lo hemos visto; otro ejemplo bien podría ser Pakistán. Su posición geográfica entre Irán, Afganistán e India hace que sea un pivote regional y un punto de paso obligado para muchas dinámicas de la región. Si a esto le añadimos la enorme enemistad con la India y la capacidad nuclear, sus necesidades estratégicas y de seguridad son enormes.
En 1948 fue creado por tanto el Inter-Service Intelligence o ISI pakistaní, un servicio de inteligencia que sustituía a los servicios de los distintos cuerpos del ejército de cara a tener un servicio unitario y que funcionase bajo directrices del gobierno y no de los militares – aunque en Pakistán esta diferencia no es demasiado palpable –. Sus funciones son las básicas de cualquier servicio secreto, si bien en el caso del servicio pakistaní, las funciones de seguridad interior y exterior están concentradas en el ISI, por lo que desarrolla tanto labores de inteligencia como de contrainteligencia, antiterrorismo y coordinación de mandos y operaciones.
El papel del ISI se empezó a incrementar con la desestabilización de Oriente Medio-Asia Central a partir de la Revolución Iraní y el recrudecimiento de la Guerra Fría. Así Pakistán, aliado por conveniencia – no por convicción – de Estados Unidos, siguió de cerca los sucesos que llevaron al exilio del Sha en Irán en 1979, al igual que colaboró con la CIA en financiar y armar a los talibanes que luchaban en Afganistán contra las tropas soviéticas. Por supuesto que como operaciones propias, la zona de Cachemira, eterna disputa regional, ha sido un foco constante de intentos del servicio secreto pakistaní de desequilibrar la balanza a favor de Islamabad.
MSS (China)
La proyección del Imperio del Medio ha sido tan rápida que en unas pocas décadas han tenido que renovar muchas estructuras y políticas, tanto internas como exteriores. El desmarque prematuro de China de las dinámicas EEUU-URSS durante la Guerra Fría hizo que las amenazas, al menos militares, se relajasen bastante, y por lo general China tuvo un desarrollo regional tranquilo. Todo eso cambió a partir de los años 80, cuando el régimen de Pekín se propuso hacer despegar al país. Con cifras de crecimiento desorbitadas, China fue adelantando progresivamente a muchos países en su potencial económico y asentó una influencia regional y global creciente. A día de hoy China participa y tiene voz en todo el planeta, especialmente en África y por supuesto, Asia. En el interior, conflictos no resueltos como el del Tíbet o los uigures de Xinjiang resultan a veces un dolor de cabeza para el Partido Comunista Chino; fuera de sus fronteras, la expansión económica y política en África, la tensión en el Mar de China o las relaciones con el grupo BRIC son prioridades absolutas y que precisan de una inteligencia que respalde la política china.
El Ministerio de Seguridad Estatal de la República Popular China (MSS) fue instituido en 1949, en cuanto se proclamó la RPC. Su control, al igual que por ejemplo el ejército chino, depende del Partido Comunista Chino y no del propio Estado. Sus labores se centran en la seguridad de China tanto fuera como dentro de las fronteras del país. Bien es cierto que el MSS no ha tenido operaciones de envergadura similares a las que haya podido hacer la CIA o el Mosad, sino que el modelo chino de inteligencia se centra más en la recopilación de información. Sus redes de espionaje son extensísimas y numerosas, apoyándose en muchos casos en los inmigrantes chinos que existen en los países a espiar. Así, África, Europa o Estados Unidos son puntos clave de la inteligencia de Pekín. Con este último país ha habido bastantes escándalos de espionaje, ya que unas cuantas veces se han destapado redes chinas infiltradas en lo más profundo del entramado político-militar norteamericano. Igualmente, la otra gran baza de la inteligencia china es el ciberespionaje. Esta rama, muy verde todavía en muchos países, es aprovechada por el MSS para lanzar masivos ataques cibernéticos a bases de datos en EEUU, Europa o Australia.
DGSE (Francia)
Francia es un país al que se le lleva décadas dando por muerto en la escena internacional, pero siempre, cuando el hambre aprieta, acaba por remarcar su papel. Es cierto que como potencia global ha perdido todo o casi todo, pero es indudable que en Europa ha sido en los últimos tiempos un polo de poder junto con Alemania. Además, se ha hecho notar en África central – Mali o la República Centroafricana – para defender sus intereses, especialmente su seguridad energética, con un despliegue que pocos países en el mundo pueden hacer.
Por todo esto, en 1982 nacía la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), sucediendo al Servicio de Documentación Exterior y Contraespionaje. Entre sus funciones destaca la elaboración de inteligencia para proteger los intereses franceses en el exterior y labores de contraespionaje para impedir lo propio en suelo galo. Como operaciones importantes de la DGSE destacan el hundimiento del barco de Greenpeace Rainbow Warrior en 1985, los intentos de asesinar al dictador libio Muammar al-Gadafi a finales de los setenta y la ejecución de un golpe de estado en la República Centroafricana en 1979 para instaurar un gobierno francófilo.
INTCEN/SITCEN/EUROPOL (Unión Europea)
Sí, la UE tiene servicios de inteligencia. Pequeños y con poco peso, pero tiene. Su importancia no radica en el momento actual, sino en el peso que podrían llegar a adquirir en unas décadas si la Unión Europea sigue avanzando políticamente, ya que acabaría siendo un pilar fundamental de la seguridad y política exterior europea. Nunca está de más conocer unos actores que a día de hoy son absolutamente desconocidos en la escena internacional, y más para el ciudadano de a pie.
Con el desarrollo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a partir de 2010, varios organismos de inteligencia han quedado incluidos en dicha estructura. El primero de ellos, el Centro de Análisis e Inteligencia de la UE (INTCEN), nació en 1999, pero tuvo el impulso a partir del comentado desarrollo del SEAE. Junto con el Centro de Situación de la UE (SITCEN), forman la espina dorsal de la inteligencia europea. Entre sus funciones destacan proveer de información exclusiva a su organización; proveer asesoramiento e informes y un amplio espectro de productos basados en inteligencia y fuentes abiertas; actuar como un punto de entrada en la UE para información clasificada procedente de estados miembros, civiles y servicios de seguridad; por último, apoyar y asistir a los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión en el ejercicio de sus respectivas funciones en el área de las relaciones exteriores.
Por último, EUROPOL. La función de EUROPOL es, desde su sede en La Haya, prevenir y combatir riesgos y amenazas que afecten a la seguridad ciudadana de la Unión Europea. No se incluyen aspectos militares, sino que todo son riesgos y amenazas “civiles”, que además son trasladadas a los estados miembro, competencias de las policías o los cuerpos de seguridad de los estados. Por tanto, sus fines claros son combatir el terrorismo, los delitos de índole económica, las mafias, el tráfico de personas, drogas, cibercrimen y en definitiva, los grandes problemas que afectan de manera transnacional a la Unión Europea, no solamente a uno o unos pocos países.
Fuente: elordenmundial.com, 2014.




