Fuente: revistalibrecomercio.com, 02/08/17.
Video publicado el 31 de octubre de 2019
Más información:
Geopolítica en los Negocios
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter
.
.
mayo 9, 2020
1) No intentes vender tus productos o servicios de forma insistente en cada Twitt y mucho menos sin aportar valor añadido en tus contenidos. Esa forma de comunicarte normalmente molesta a tus seguidores que de alguna forma te catalogaran como Spam. Ademas, no obtendrás los resultados que esperas. En algún otro post he escrito que las redes sociales y en especial Twitter no es lo más adecuado para generar y cerrar ventas en un mercado frío. No te centres en vender y vender. No te va a funcionar
.
2) Si eres de los que se sienten provocados fácilmente, no te sientas tentado a dar malas respuestas a tus seguidores. Recuerda que estas en una red social abierta a diferentes tipos de personas y mentalidades y hay que cuidar las formas a la hora de relacionarte con ellos. Aunque es cierto que hay muchas personas que puedan tratarte de forma desconsiderada o incluso agresiva. Piensatelo tres veces antes de responder con el mismo trato descosiderado o agresivo. En Twitter no te va a ayudar en nada en posicionarte como persona relevante. En muchas ocasiones esos comentarios se responden solos o incluso algunos son defendidos por otros seguidores que te puedan conocer. Responde de forma clara pero educadamente.
. .
3) Ten cuidado con la forma en la que participas de las conversaciones. ¿A que me refiero con esto? Bueno las redes sociales y evidentemente en twitter especialmente se utilizan para socializar y mantener conversaciones con los diferentes seguidores y perfiles e incluso sumarse a alguna de ellas . Y eso no esta mal siempre que lo hagamos de tal forma que no parezca que nos estamos entrometiendo de forma indiscreta, pesada o descarada en una conversación ajena. Por ejemplo si un grupo de personas es discutiendo sobre un tema y entras con comentarios que pueden molestar y lo haces de forma continuada. Casi con seguridad no vas a ser muy bien recibido. Recuerda que Twitter es como una fiesta o una reunión de amigos y si entras de forma desconsiderada, pueden excluirte. O peor aún, Bloquearte y considerarte no grato.
.
4) No seas “demasiado” activo. Evita caer en la tentación de Twittear de forma masiva e incongruente. ¡Eso cansa! NO debes de saturar los Time Line de tus seguidores con Tweets innecesarios o fuera de lugar o que siempre estén vendiendo algo casi sin dejar un tiempo razonable de respuesta. Y si los programas para ser enviados como por ejemplo en Twittmate, procura que sean coherentes y con un margen de tiempo razonable. Algo que te va a ayudar a detectar si eso te está ocurriendo es comprobar si hay perfiles que te están dejando de seguir.
.
5) Evita enviar siempre los mismos Tuits varias veces al día. Aunque esto ya no lo permite Twitter pero puedes caer en el error de hacer con pequeñas variaciones el mismo Tuit en el mismo día. Y aunque en principio no está mal repetir la información, porque tus seguidores no están conectados a su perfil permanentemente o estén con otras actividades y no les permita ver todo lo que publicas, pero ten cuidado de pasarte todo el día repitiendo lo mismo. Eso no contribuye a generar una conversación y te va a ayudar poco en tu marketing en Twitter
.
6) No hagas Spam en los Mensajes directos. Procura enviar un saludo y en el mejor de los casos un regalo de bienvenida o información pertinente o una comunicación que no incomode a tus seguidores. Los Mensajes Directos no son para Saturar a tus seguidores.
.
En definitiva, intenta tener personalidad propia en Twitter. Se tu mismo. Y sobre todo procura ser el mejor en lo que haces.
Ten en cuenta que es básico respetar las reglas de juego de la comunidad de Twitter. Procura responder cuando te hacen preguntas, aporta valor en tus tuits, mantén las formas, se respetuoso y no hagas perder el tiempo a tus seguidores. Dicho así parece sencillo, pero no es nada fácil cumplirlo.
Fuente: juancarloscamano.com, 2016.
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter
.
.
mayo 8, 2020

Por Fernando Arancón.
A principios del siglo XX, el geógrafo Mackinder elaboró una teoría para comprobar qué potencia dominaría el mundo. Desde el Imperio ruso a la Alemania nazi, pasando hoy por el gigante chino, nadie ha conseguido cumplir esa profecía geopolítica.
En 1904 el político y geógrafo inglés Halford John Mackinder ideó una teoría generalista sobre el pasado, presente y futuro del poder mundial. Esta teoría, llamada teoría del heartland o del corazón continental, venía a decir que, históricamente, quien controlaba la zona de Asia central-Rusia central-Siberia tenía bastantes probabilidades de controlar tanto el resto de Asia como el resto de Europa y obtener así una posición privilegiada de cara al dominio mundial. Esta especie de profecía geopolítica nunca ha llegado a producirse realmente, aunque sí es cierto que en varios momentos de la Historia ha estado cerca de cumplirse.
En los últimos tiempos se ha relacionado este poder del heartland con el ascenso vertiginoso de China, que regionalmente es una potencia consolidada y mundialmente es una firme candidata a lograr el título de superpotencia en las próximas décadas. Por tanto, aunque esta teoría de principios del siglo XX sea simplista e inconcluyente en muchos aspectos, es interesante porque se ha tomado repetidamente como modelo de política exterior o económica, por lo que aquí intentaremos encajar la proyección del auge chino con las predicciones del geógrafo inglés.
En su conferencia “El pivote geográfico de la Historia”, Mackinder introducía la idea de que, históricamente, el poder se había expandido por un medio geográfico determinado. Hasta la Edad Moderna (siglo XV), la expansión se había dado a través del medio terrestre, gracias al caballo y los ejércitos montados. Añadía también el hecho de que hasta esa época todas las grandes invasiones que habían sufrido Europa o Asia provenían de una región en concreto: Asia central.
En la Edad Antigua, en los primeros siglos después de Cristo, los hunos comenzaron una expansión desde la zona de Mongolia y Asia central hacia el resto de Eurasia. De hecho, esta expansión fue uno de los motivos de la construcción de la Gran Muralla China. Por ese mismo continente llegaron a la India y Persia, mientras que en su expansionismo por Europa durante el siglo V d. C. estuvieron a punto de destruir el Imperio romano de Occidente —que sólo aguantó 20 años más—. Casi mil años después, durante el siglo XIII, los mongoles llegaron —en su etapa inicial liderados por Gengis Kan— hasta el sur de China, Irán, Turquía o países actuales tan distantes como Ucrania o Rumanía.

 A partir del siglo XV, con el desarrollo de la navegación ultramarina y la llegada a América de los europeos, el medio de expansión más rápido y eficaz deja de ser la tierra y pasa a ser el mar, por lo que la ventaja del heartland respecto a la capacidad de expansión se pierde. Ahora son los países europeos con amplio acceso al mar los que se expanden de manera extraordinaria. España, Inglaterra, Francia y Holanda llegan a conseguir extensos territorios fuera de Europa gracias al desarrollo de sus armadas y al comercio marítimo. Es más, con la movilidad naval ganan en penetración terrestre, por lo que el efecto del corazón continental se ve aún más reducido. También las estructuras políticas, económicas y militares han cambiado desde las grandes invasiones. En la zona de Asia central siguen existiendo tribus o pueblos desunidos y que no se han desarrollado tecnológicamente, mientras que los pueblos europeos, que siglos atrás tenían una capacidad tecnológica similar a la de los invasores asiáticos, han desarrollado armas de fuego potentes, formas de gobierno eficientes, infraestructuras de calidad, poblaciones numerosas y medianamente densas, etc.
A partir del siglo XV, con el desarrollo de la navegación ultramarina y la llegada a América de los europeos, el medio de expansión más rápido y eficaz deja de ser la tierra y pasa a ser el mar, por lo que la ventaja del heartland respecto a la capacidad de expansión se pierde. Ahora son los países europeos con amplio acceso al mar los que se expanden de manera extraordinaria. España, Inglaterra, Francia y Holanda llegan a conseguir extensos territorios fuera de Europa gracias al desarrollo de sus armadas y al comercio marítimo. Es más, con la movilidad naval ganan en penetración terrestre, por lo que el efecto del corazón continental se ve aún más reducido. También las estructuras políticas, económicas y militares han cambiado desde las grandes invasiones. En la zona de Asia central siguen existiendo tribus o pueblos desunidos y que no se han desarrollado tecnológicamente, mientras que los pueblos europeos, que siglos atrás tenían una capacidad tecnológica similar a la de los invasores asiáticos, han desarrollado armas de fuego potentes, formas de gobierno eficientes, infraestructuras de calidad, poblaciones numerosas y medianamente densas, etc.
En este punto parece que la teoría de Mckinder se diluía en el propio devenir de la Historia, pero entonces llegó un avance que devolvió la vida al maltrecho heartland: el ferrocarril. Gracias a este invento se empezaba a reequilibrar la carrera entre la tierra y el mar. No cabe duda de que el ferrocarril ha sido uno de los puntos de inflexión en la Historia mundial: acortaba el tiempo de desplazamiento de ejércitos y productos y aumentaba la capacidad de transporte entre un punto y otro, especialmente en sitios alejados del mar.
Así llegamos a 1904, cuando nuestro autor explica de manera más amplia todo lo comentado anteriormente. El medio terrestre parecía estar ganando de nuevo la partida al mar, por lo que la teoría del corazón continental resucitaba. De manera más amplia, ahora debía haber una potencia terrestre y una marítima, que básicamente pugnarían por el control del heartland. Quien controlase el corazón continental controlaría el “cinturón interior”, zona que comprendía el resto de la Europa y Asia continental, y quien controlase ese cinturón interior probablemente acabase controlando el “cinturón exterior”, que venía a ser el resto del mundo.
Para entender este modelo también debemos verlo desde la óptica de la época en la que Mackinder lo propuso. En 1904 Gran Bretaña era la potencia indiscutible; su imperio colonial era el más extenso del mundo y su poder naval resultaba abrumador. En cambio, como potencia terrestre, había ciertas dudas. ¿Lo era el Imperio ruso, ocupante efectivo del heartland, pero industrial y militarmente atrasadísimo? ¿Sería Alemania, potencia terrestre en alza que miraba con cierto apetito al este de Europa?
A finales del siglo XIX casi estalla una guerra entre británicos y rusos en Afganistán e India por el control de Asia central, una región geoestratégica clave según Mackinder. La cuestión de entonces no era quién iba a controlar el corazón continental, puesto que se sabía ya sobradamente que en su mayoría esta zona estaba bajo el dominio del Imperio ruso, sino si este sería capaz de desarrollar el potencial suficiente para cumplir la profecía geográfica.

La Primera Guerra Mundial evidenció que Rusia no era ni iba a ser ese candidato a dominador mundial. Su ejército, pésimamente armado, apenas hizo nada en la guerra al no haber una capacidad industrial detrás que respaldase ese esfuerzo. Llegó la Revolución de Octubre, Rusia cambió su nombre por el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) —con una dura guerra civil acompañada de hambrunas— y el puesto de potencia terrestre se quedó otra vez sin candidato al estar también Alemania puesta contra la lona tras el Tratado de Versalles.
El siguiente momento en el que saltaron las alarmas fue durante la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña todavía mantenía el estatus de potencia marítima —le quedaba un lustro para perderlo a manos de Estados Unidos—, mientras que la alianza germano-soviética hacía temer que se consumase la gestación definitiva de una potencia terrestre. La ruptura de esa alianza con la guerra entre ambos hizo que el remedio fuese peor que la enfermedad: si Alemania, que dominaba de manera efectiva casi toda Europa Occidental, dominaba también la enorme extensión que suponía la URSS, heartland incluido, el mundo acabaría siendo alemán. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt ya entreveía esta posibilidad el 29 de diciembre de 1940 en su célebre discurso “El arsenal de la democracia”:
“Los líderes nazis de Alemania han dejado claro que pretenden no solo dominar toda forma de vida y pensamiento dentro de su propio país, sino también esclavizar a toda Europa y entonces hacer uso de sus recursos para dominar el resto del mundo. […] ¿Alguien cree realmente que necesitamos temer un ataque mientras permanezca en el Atlántico como nuestro más poderoso vecino naval una Gran Bretaña libre? ¿Alguien cree realmente, por otro lado, que podríamos descansar en paz si las potencias del Eje fueran nuestro vecino ahí? Si Gran Bretaña cae, las potencias del Eje controlarán los continentes de Europa, Asia, África, Australia y los océanos. Y entonces se encontrarán en situación de convocar enormes recursos militares y navales contra este hemisferio”.
Desde Estados Unidos sabían perfectamente que, si la URSS y Gran Bretaña caían, ellos acabarían haciendo lo mismo en un tiempo. Finalmente, la máquina de guerra alemana acabó ahogándose en Rusia y hubo de retroceder todo lo andado hasta Berlín.
El medio siglo posterior estaría marcado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Ahora sí había verdaderamente una potencia marítima con una capacidad de despliegue mundial —EE. UU.— y una potencia terrestre, de enorme extensión, con muchos recursos, una industria potente y un ejército numeroso y bien armado que además controlaba el heartland —URSS—. El modelo de Mackinder de esa lucha de gigantes empezaba a cuadrar.
El inconveniente que había ahora era la amenaza nuclear, que implicaba la destrucción mutua si la situación se les iba de las manos, así que todo acabó derivando en la llamada doctrina de la contención, que trataba de impedir cualquier expansión, tanto territorial como de influencia, por parte de las dos superpotencias. De hecho, para que veamos la importancia que esta contención soviética suponía para los Estados Unidos, el presidente Reagan llegó a decir en 1988, casi 50 años después de que Roosevelt se refiriese a la contención nazi, lo siguiente:
“La primera dimensión histórica de nuestra estrategia es relativamente simple, clara y enormemente sensata. Es la convicción de que los intereses de seguridad nacional fundamentales de los EE. UU. se pondrían en peligro si un Estado o grupo de Estados hostiles dominaran la masa de tierra euroasiática. Y desde 1945 hemos procurado evitar que la URSS sacara partido de su posición geoestratégica ventajosa para dominar a sus vecinos de la Europa Occidental, Asia y Oriente Próximo, con lo que se alteraría el equilibrio mundial de poder en nuestro perjuicio”
Geografía política, P. Taylor y C. Flint, 2002

La Guerra Fría acabó en 1991 con la desaparición de la URSS y, con ella, la idea de que una superpotencia surgiese del heartland. Su heredera más directa, Rusia, estaba inmersa en una crisis tan profunda que la relegaba a la segunda división geopolítica. Por otro lado, las ex repúblicas soviéticas de Asia central —Kazajistán, Uzbekistán, Kirguizistán, Turkmenistán y Tayikistán— se convertían en dictaduras tremendamente corruptas, con rivalidades étnicas; Mongolia no había sido nunca relevante como Estado y no tenía previsiones de serlo, y, finalmente, China acababa de despertar del funcionamiento comunista y apenas había echado a andar por la senda capitalista. Parecía que de nuevo estaba vacante la plaza de potencia terrestre.
Cuando Mackinder elaboró su teoría en los primeros años del siglo XX, es poco probable que pensase en China como un candidato aceptable para dominar el heartland. Mackinder sentía cierta fascinación por el Imperio ruso, que en aquellos años llevó a cabo reformas políticas y económicas en su interior para impulsar la industria en un país fundamentalmente agrario. Quizás no pensó en China porque el ahora gigante asiático era entonces un cortijo de las potencias europeas y su emperador poco tenía que decir: gobernaba —por decir algo— el centro y norte de lo que hoy es China; el resto, factorías europeas, influencia europea y todo dominado por europeos.
Como es lógico, los chinos acabaron rebelándose y los europeos optaron por salir de allí, no sin antes provocar que China acabase en un mosaico de varios Estados en un régimen casi feudal. Hasta la victoria de Mao Zedong en 1949, no podemos decir que China fuera un país totalmente unificado y controlado efectivamente por un poder central.
Siguiendo fielmente la delimitación original del heartland de Mackinder, las regiones del noreste de China entran dentro del corazón continental. Más concretamente, podemos incluir la región de Sinkiang, poblada mayoritariamente por uigures musulmanes, dentro de ese espacio conquistador. Así, China tiene medio pie metido en el corazón. Tampoco es que eso sea lo importante; las líneas en los mapas, como las fronteras, es algo imaginario, así que podemos extender el área del heartland a parte de China.
A finales de la década de 1990 y sobre todo en los primeros años del siglo XXI, China ha conocido un desarrollo económico sin precedentes. El tercer país más extenso del planeta y el más poblado, unas tasas de crecimiento vertiginosas que se creían imposibles de mantener a medio plazo en un país tan grande, un comercio exportador que poco a poco va copando el mercado, un presupuesto en defensa que no deja de aumentar, una política exterior ambiciosa, un poder económico apabullante al no tener apenas deuda pública ni una moneda que fluctúe —el yuan es la única moneda potente que no está en el sistema de cambio flexible—…
En definitiva, se constata que en la última década no ha habido tal crecimiento de poder en ningún país o región del mundo. Se empieza a hablar de que China podría ocupar muy pronto, si no lo ha hecho ya, el trono de potencia terrestre. Como bien dijo Napoleón: “Cuando China despierte, el mundo temblará”.
En el recién empezado siglo XX, las armas todavía hacían más daño que cualquier otra herramienta a disposición de Gobiernos o élites. Durante la etapa colonial, unos cuantos cientos de hombres con armas de fuego podían someter extensísimos territorios, igual que los hunos arrasaron media Europa por el simple hecho de tener caballos. La dicotomía tierra-mar duró hasta casi el fin de la URSS, quizás complementada por el aire, aunque sin duda no como medio independiente o comparable a los dos anteriores.
Ahora las cosas han cambiado. Y mucho. Las armas ligeras son relativamente baratas y fáciles de adquirir donde no hay un control estatal fuerte —véase África—, el sistema internacional está organizado mínimamente gracias a la ONU y el Derecho internacional y las armas —afortunadamente— no son sacadas tan alegremente como hasta hace 70 años. Pero no por esto vivimos en un mundo más seguro o menos agresivo. El poder mundial es como la energía: ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Cambia de manos o de manera de ejecutarse, pero siempre hay poder.

Estados Unidos nunca ha parecido comprender el poder blando o económico —al menos su Gobierno, porque su sector privado lo ha entendido a la perfección—. Siempre han optado por la fórmula clásica, la guerra, ya con ejércitos profesionales, como en el caso de Irak o Afganistán, o mediante guerras encubiertas, como los golpes de Estado en América Latina o la lucha de los talibanes contra los soviéticos en Afganistán en los años 80.
En cambio, China, en su reconversión del comunismo al capitalismo, ha entendido a la perfección que este mundo ya no lo dominan las armas, sino el dinero. Dar una orden económica puede ser infinitamente más efectivo que guerrear contra un país o usar las armas. El dinero es el arma del siglo XXI. ¿El medio? El ciberespacio. Tierra y mar se ven cada vez más eclipsados por lo que supone lo virtual. Quien piense que Estados Unidos o China no pueden hacer quebrar un país y hundirlo en la miseria en unas horas tecleando cuatro cosas y levantando un par de veces el teléfono vive en un paraíso feliz. A punto ha estado Alemania de hacerlo con Grecia; no iba a ser capaz entonces de hacerlo Estados Unidos con cualquier otro.
China y Estados Unidos van a combatir. Van a acabar disputando la influencia hasta en el islote más perdido del Pacífico si hace falta. Estados Unidos languidece como potencia marítima mientras China crece como la terrestre. La influencia china en Asia es enorme y eso pone nerviosos a muchos, especialmente a los vecinos. Porque todas las potencias, antes o después, se sienten encerradas y apretadas en el territorio que tienen, por grande que sea. No es el hecho de expandirse territorialmente, sino de aumentar su influencia. Y, si los vecinos son reticentes a ello, mal asunto; empiezan los nervios.
Que desde Pekín hayan querido vallar para ellos los islotes del Mar de China ha hecho que más de uno tenga la mosca detrás de la oreja. De momento, el marcador está ‘Potencia terrestre 0 – Potencia marítima 4’. Para el próximo partido queda poco. Las apuestas están a que una posible Tercera Guerra Mundial sería principalmente entre Estados Unidos y China en un futuro inexacto. ¿Quién se proclamará vencedor en la disputa por el control mundial? ¿Será China, una potencia del heartland, del interior del gran continente euroasiático, como profetizaba Mackinder? ¿O será por el contrario Estados Unidos, una potencia del exterior del corazón continental? La conquista del mundo ha empezado; hagan sus apuestas.

¿Te ha gustado este artículo? Suscríbete para tener acceso a todos los artículos y mapas de El Orden Mundial. Suscríbete por 50€ al año
Fernando Arancón: Director de El Orden Mundial. Graduado en Relaciones Internacionales por la UCM. Máster en Inteligencia Económica en la UAM. Especialista y apasionado de la geopolítica.
Fuente: elordenmundial.com, 27/12/13.
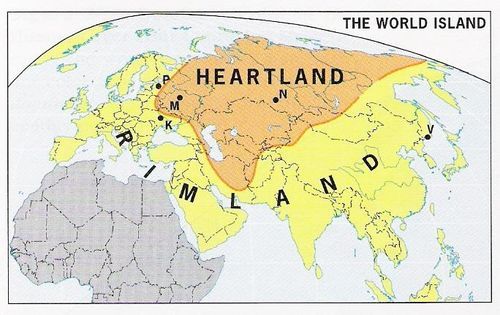
.
.
mayo 8, 2020
Por Sebastián Puig.
El pasado mes de junio, mis apreciados profesores y colegas divulgadores Jorge Díaz Lanchas y Manuel Alejandro Hidalgo Pérez escribieron un magnífico artículo en esta casa titulado “El comercio internacional no es héroe ni villano”, en el que, sin negar los beneficios contrastados que el libre comercio ha aportado al desarrollo económico de las naciones, efectuaban una sucinta revisión de los problemas que dicha apertura comercial lleva consigo, especialmente tras el advenimiento de la globalización. Coincido con los autores que la omisión deliberada de dichas externalidades negativas distorsiona el debate público abierto y sensato sobre el tema, imprescindible tanto para el conocimiento de nuestra realidad económica como para el diseño de políticas basadas en dicho conocimiento.
 En la parte final del artículo se apuntaba un elemento muy importante dentro de la evolución del comercio internacional como es la geopolítica. En concreto, se afirmaba que los tratados de libre comercio (TLCs) del siglo XXI poseen una característica que los hace “(muy) diferentes” a sus antecesores: precisamente, su clara estrategia geopolítica. En este punto debo discrepar parcialmente con los autores, puesto que el elemento geopolítico siempre ha formado parte de la gran estrategia comercial de los países y ha resultado determinante en la configuración del comercio global tal y como lo conocemos, ya sea de manera explícita o implícita. Es por ello que hoy recojo el testigo de Jorge y Manuel en este preciso punto argumental y me propongo desarrollarlo brevemente en los siguientes párrafos. La geopolítica no ha regresado a los tratados comerciales: siempre estuvo ahí.
En la parte final del artículo se apuntaba un elemento muy importante dentro de la evolución del comercio internacional como es la geopolítica. En concreto, se afirmaba que los tratados de libre comercio (TLCs) del siglo XXI poseen una característica que los hace “(muy) diferentes” a sus antecesores: precisamente, su clara estrategia geopolítica. En este punto debo discrepar parcialmente con los autores, puesto que el elemento geopolítico siempre ha formado parte de la gran estrategia comercial de los países y ha resultado determinante en la configuración del comercio global tal y como lo conocemos, ya sea de manera explícita o implícita. Es por ello que hoy recojo el testigo de Jorge y Manuel en este preciso punto argumental y me propongo desarrollarlo brevemente en los siguientes párrafos. La geopolítica no ha regresado a los tratados comerciales: siempre estuvo ahí.
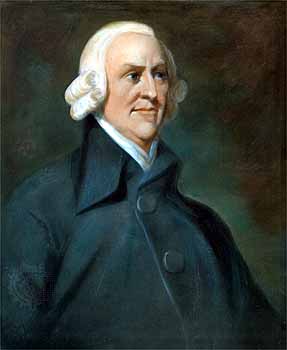 Empecemos por mencionar dos antecedentes históricos relevantes. En 1786, el Tratado de Eden, también conocido como Tratado Anglo-Francés, directamente inspirado por las ideas de Adam Smith, marcó un hito en la historia del comercio frente al mercantilismo imperante en la época. Nunca dos naciones habían firmado un acuerdo para liberalizar sus relaciones comerciales, destinado a reducir aranceles y a terminar con una guerra económica que duraba desde Utrecht. El tratado tuvo una corta vida, debido a un proceso negociador favorable a Gran Bretaña que acabó afectando gravemente a la economía francesa, uno de los elementos desencadenantes del estallido de la revolución de 1789. Posteriormente, en 1860, las dos naciones lo intentaron de nuevo con el Tratado Cobden-Chevalier, destinado asimismo a liberalizar el comercio mediante la reducción o eliminación de aranceles. La iniciativa resultó un éxito que provocó, a su vez, la celebración de 56 acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos en apenas 20 años. Casi todos ellos incluían un elemento fundamental que ha sobrevivido hasta nuestros días: la cláusula de nación más favorecida, según la cual si en un acuerdo de comercio internacional una nación concede a otra una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), debe hacer lo mismo con las demás naciones con las que también haya firmado acuerdos comerciales. Se abría así, de manera informal, el camino hacia un nuevo comercio de naturaleza multilateral. La racionalidad geopolítica de tales iniciativas no escapó ni a sus promotores ni más tarde a los historiadores: el libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad regional y, por tanto, una estrategia diplomática deseable.
Empecemos por mencionar dos antecedentes históricos relevantes. En 1786, el Tratado de Eden, también conocido como Tratado Anglo-Francés, directamente inspirado por las ideas de Adam Smith, marcó un hito en la historia del comercio frente al mercantilismo imperante en la época. Nunca dos naciones habían firmado un acuerdo para liberalizar sus relaciones comerciales, destinado a reducir aranceles y a terminar con una guerra económica que duraba desde Utrecht. El tratado tuvo una corta vida, debido a un proceso negociador favorable a Gran Bretaña que acabó afectando gravemente a la economía francesa, uno de los elementos desencadenantes del estallido de la revolución de 1789. Posteriormente, en 1860, las dos naciones lo intentaron de nuevo con el Tratado Cobden-Chevalier, destinado asimismo a liberalizar el comercio mediante la reducción o eliminación de aranceles. La iniciativa resultó un éxito que provocó, a su vez, la celebración de 56 acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos en apenas 20 años. Casi todos ellos incluían un elemento fundamental que ha sobrevivido hasta nuestros días: la cláusula de nación más favorecida, según la cual si en un acuerdo de comercio internacional una nación concede a otra una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), debe hacer lo mismo con las demás naciones con las que también haya firmado acuerdos comerciales. Se abría así, de manera informal, el camino hacia un nuevo comercio de naturaleza multilateral. La racionalidad geopolítica de tales iniciativas no escapó ni a sus promotores ni más tarde a los historiadores: el libre comercio, más allá del enriquecedor intercambio económico, suponía una importante garantía de estabilidad regional y, por tanto, una estrategia diplomática deseable.
Dicha incipiente configuración multilateral duró apenas unas décadas, hasta que el despegue de los Estados Unidos y la pujanza alemana propiciaron un regreso al proteccionismo. Se incrementaron aranceles, se establecieron cuotas y prohibiciones a la importación, se fijaron controles de cambio en las divisas y restricciones en la entrada de capitales. La Primera Guerra Mundial había puesto fin al orden internacional existente, estableciendo un nuevo mapa geopolítico global que trastocó estructuras económicas y comerciales. En 1930, en plena Gran Depresión, Estados Unidos abrió las hostilidades comerciales con la ley Smoot-Hawley, que supuso el incremento de tarifas arancelarias para más de 20.000 de productos importados, acción que fue contestada por el resto del mundo con toda clase de represalias proteccionistas. Resultados: reducción brutal del comercio internacional en un 66%, contagio global de la crisis y empeoramiento de la depresión norteamericana tras un breve período de mejora, haciendo al final inoperante la subida de aranceles. La irracionalidad económica contribuyó en este caso a empeorar el ya de por si muy complicado panorama geopolítico internacional. Pocos años más tarde, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Un potente aviso a navegantes futuros.
La posguerra trajo consigo la primacía geoeconómica occidental, liderada por Estados Unidos, y la división global en dos grandes bloques enfrentados en su concepción del mundo. Bretton Woods trajo el “patrón dólar”, constituyéndose éste como divisa de referencia global. También se acordó la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), y las negociaciones comerciales culminaron con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en sus siglas inglesas), cuyo ya mítico artículo I consagraba definitivamente ese fantástico hallazgo del siglo precedente, la cláusula de nación más favorecida. El objetivo de la nueva arquitectura global iba mucho más allá de lo económico: se trataba de desarrollar instrumentos que facilitaran la cooperación pacífica entre naciones tras la sangría de la guerra. La misma racionalidad geopolítica subyació, años más tarde, en el nacimiento de la Comunidad Económica Europea.

Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que establecieron el nuevo orden económico mundial que estuvo vigente hasta principios de la década de 1970.
Toda esta nueva articulación económica multilateral, fiel reflejo de la configuración geopolítica del momento, se fundamentó en el convencimiento de la primacía del sistema capitalista. La política comercial durante la Guerra Fría se consolidó, en palabras de Robert Gilpin, como “un esfuerzo jurídico basado en reglas, que debe ser alcanzado por derecho propio y justificado por una creencia casi moral en la superioridad intrínseca de los valores capitalistas liberales y del libre mercado”. El desmoronamiento clamoroso del bloque socialista no hizo sino reforzar tal convencimiento. En las décadas subsiguientes, no hubo prácticamente otra consideración geopolítica en las relaciones comerciales internacionales, estabilidad que no debemos confundir con ausencia de geopolítica.
El éxito del modelo alcanzó su punto culminante al finalizar la Ronda Uruguay del GATT en 1994 con la cifra de 128 países firmantes. Esta Ronda constituyó la génesis de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), establecida al año siguiente en Ginebra (Suiza). Rusia se uniría a la OMC en 2012 como miembro número 156. Hoy en día la conforman 164 países, que comprenden más del 90% del comercio mundial. No obstante, el panorama global ya no es el mismo, como tampoco lo es la OMC. Un fenómeno geopolítico de primer orden vino a trastocar de forma espectacular las reglas del juego durante las últimas décadas del siglo XX: la globalización.
.
El fenómeno globalizador ha cambiado rápidamente el statu quo existente en las relaciones comerciales internacionales. En palabras de Cristopher Crocker, la globalización comprende “los muchos y complejos patrones de interconexión e interdependencia surgidos a final del siglo XX. Tiene implicaciones en todas las esferas de la existencia social: económica, política e incluso militar. En las tres se enlaza la vida local con las estructuras, procesos y eventos globales”.
Dichos procesos han propiciado un desarrollo económico sin parangón en la historia de la humanidad, pero a su vez han determinado, como bien explicaba el artículo de los profesores Díaz e Hidalgo, la aparición de ganadores y perdedores, una complejidad creciente en las relaciones comerciales y el despegue de nuevas y dinámicas potencias emergentes (empezando por los llamados BRICS), muchas de ellas reacias a seguir los dictados de un sistema basado en equilibrios hegemónicos de poder del siglo anterior.
.
De aquel mundo bipolar de la postguerra hemos pasado, por consiguiente, a uno multipolar, hiperconectado y complejo donde cada vez resulta más difícil mantener posturas multilaterales. Los intereses geopolíticos y la competencia por el poder global frente a la cooperación parecen haber regresado con fuerza. Ello se ha traducido en una relentización drástica de los avances en el seno de la OMC, en una creciente regionalización de los intercambios económicos y en una preferencia marcada por los acuerdos comerciales bilaterales entre países o grupos de países. Prueba de ello han sido la aparición de numerosos bloques e instituciones regionales (ver imagen anterior) y la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas inglesas) o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en inglés), así como el intento de negociar un gran Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP). La misma UE, por su parte, no ha dejado de celebrar acuerdos comerciales con casi todo el planeta, tal y como refleja el mapa siguiente:
.
Las iniciativas descritas han sido un reflejo de la voluntad de las grandes potencias económicas, tanto tradicionales como emergentes, de afirmar, conservar, defender o expandir su influencia en aquellas áreas que consideran de interés estratégico, cuestionando y tensionando el equilibrio geoeconómico e institucional emanado de Breton Woods. La robustez del paradigma liberal-capitalista se halla asimismo en revisión, a causa de las sucesivas crisis financieras, de la volatilidad extrema de los mercados y de los desequilibrios socioeconómicos inherentes al proceso de globalización. Todo ello está propiciando la aparición de movimientos sociales muy críticos con el libre comercio, pero también la emergencia de populismos que aprovechan en su favor dicho legítimo descontento, presionando a los gobiernos hacia políticas claramente proteccionistas. Actitudes como las del nuevo presidente norteamericano, con su decisión de abandonar el TPP, renegociar los términos del NAFTA e interrumpir las negociaciones del TTIP, son un claro ejemplo de esta tendencia.
Nos hallamos, por tanto, en un momento clave para el comercio global. A muchos analistas nos parece increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos que explicar el papel esencial que el libre comercio ha supuesto para el avance de la humanidad, pero la realidad nos dice que dicho papel no está siendo percibido por amplios sectores de la sociedad. Ello se debe tanto al oportunismo político como a los nuevos condicionantes geopolíticos y a la necesidad de actualizar un paradigma que ha permanecido incuestionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
.
Las opciones son claras: o repensamos la arquitectura de la economía global (comercio incluido), mediante un nuevo impulso multilateral que refleje adecuadamente las nuevas realidades socioeconómicas y los actuales equilibrios de poder entre las naciones, o nos dejamos llevar por un creciente desinterés en cooperar y en definir unas reglas de juego aceptables para todos (esto es, Fair Trade además de Free Trade). El Profesor Heribert Dieter, en un magnífico trabajo del año 2014, anticipaba claramente los riesgos asociados a esta última opción: “La principal preocupación es que las lecciones políticas de los años 30 hayan sido olvidadas. La discriminación en el comercio ha regresado, y puede resultar en mayores conflictos y menos cooperación en las relaciones internacionales. Ninguna de las grandes potencias tiene un interés explícito en desarrollar el comercio a nivel multilateral. La geopolítica ha reemplazado el consenso liberal post-1945 en política comercial”.
Es una preocupación que comparto. La historia nos dice que olvidar las lecciones del pasado conlleva desagradables consecuencias en el presente y el futuro. Por desgracia, muchos políticos y economistas actuales parecen estar perdiendo rápidamente la memoria. No son buenas noticias para el comercio, ni para la humanidad.
—Sebastián Puig es Especialista en Tecnologías de la Información, Aprovisionamiento, Gestión Económica y Programas Internacionales.
Gentileza de: https://www.weforum.org
mayo 8, 2020
 Sabemos mucho más de los padres que de las madres de los economistas. John Stuart Mill documentó cómo su padre, James, lo sometió a una educación rigurosa (aprendió griego a los 3 años y latín a los 9), ocasionándole graves falencias en el plano de los afectos. William Arthur Lewis recordó a su madre en términos muy claros. «Fui el cuarto de 5 hijos. El caso de mi madre es típico en la historia personal de los que logran cosas: una viuda con muchos hijos, poca plata, inmigrante, total integridad, coraje a toda prueba e ilimitada fe en Dios.»
Sabemos mucho más de los padres que de las madres de los economistas. John Stuart Mill documentó cómo su padre, James, lo sometió a una educación rigurosa (aprendió griego a los 3 años y latín a los 9), ocasionándole graves falencias en el plano de los afectos. William Arthur Lewis recordó a su madre en términos muy claros. «Fui el cuarto de 5 hijos. El caso de mi madre es típico en la historia personal de los que logran cosas: una viuda con muchos hijos, poca plata, inmigrante, total integridad, coraje a toda prueba e ilimitada fe en Dios.»
¿Cómo fue la relación entre Margaret Douglas y su hijo, Adam Smith? Al respecto entrevisté al escocés Ian Simpson Ross (1930-2015), quien estudió y enseñó lengua y literatura inglesas. Lo entrevisté porque en 1995 publicó La vida de Adam Smith exactamente un siglo después de que John Rae publicara la suya, referida al «solterón escocés de peluca empolvada», como cariñosamente describía Paul Anthony Samuelson al autor de Los sentimientos morales y La riqueza de las naciones, cuyo rostro ilustra el billete de 20 libras esterlinas.
-Su biografía de Smith ha sido calificada de insuperable.
-Una exageración, sin duda, aunque como bien apuntó Gavin Kennedy, una autoridad sobre la vida y la obra de don Adam: «Ian fue el decano de los biógrafos académicos modernos de Adam Smith. Su biografía nunca será desplazada por otra».
-Como hoy se celebra el Día de la Madre, me gustaría que describiera la relación que Smith tenía con la suya.
-Estrechísima, por circunstancias que se dieron durante los primeros años de la vida de Adam. Por empezar, no sólo fue hijo único, sino que además, cuando Smith nació, su padre había fallecido; durante su niñez sufrió graves problemas de salud, por los que recibió todo tipo de cuidados por parte de su madre. Por si le faltara algo, cuando era niño fue raptado por unos gitanos.
-La correspondencia salvada del fuego, a pesar del deseo último de Adam Smith, muestra el intenso intercambio epistolar que mantuvo con David Hume. Pero también se conocen cartas que le envió a su madre, algunas con pedidos bien pedestres.
-Como la que le escribió el 23 de octubre de 1741, para pedirle que le enviara medias lo antes posible.
-¿Qué se sabe de ella?
-Que tenía fuertes inclinaciones religiosas que Adam no compartía, al menos totalmente, y que luchó para que su hijo fuera un destacado académico. En 1778 fue pintada, mostrando a una mujer austera, digna y de fuerte carácter. Falleció en 1784, luego de lo cual Adam afirmó: «Me quiso más que a cualquier otra persona, fue quien más me quiso y a quien quise más que a cualquier otra». Acaba de publicarse un libro escrito por Katrine Marcal, titulado ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, pero no se refiere a Margaret Douglas Smith, sino a la economía de la mujer.
-¿Qué influencia tuvo la madre en las ideas básicas planteadas en La riqueza de las naciones?
-La relación, o la falta de relación, entre las vivencias de un autor y su obra ha generado un debate eterno. En el caso de la economía, Kenneth Joseph Arrow y George Joseph Stigler se pronunciaron por la falta de relación; mientras que William L. Breit, William Jaffé, Dierdre Nansen Mc Closkey y Don Patinkin se inclinaron por la influencia de la vida sobre la obra. Como ocurre con frecuencia, la realidad seguramente está alejada de los extremos: ninguna vida puede explicar toda la obra; alguna influencia probablemente tenga.
-¿Y en el caso que nos ocupa?
-No lo investigué a fondo, pero me inclino más por la posición de Arrow y Stigler. Bastante mérito tiene la mamá de Adam Smith con haber criado a su hijo en circunstancias nada fáciles como para que encima le pidamos que haya inspirado la importante teoría de la división del trabajo, ejemplificada de manera magistral con el ejemplo de la fabricación de alfileres, y el concepto de la «mano invisible«, que explica el milagro de que podamos desayunar diariamente sin que quienes producen café, leche, pan y manteca hayan coordinado sus decisiones, se conozcan entre sí o nos amen.
-Don Ian, muchas gracias.
Fuente: La Nación, 16/10/16.
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter
.
.
mayo 5, 2020

.
En el post “Cómo crear un plan de social media perfecto” ya comenté que es clave establecer cuáles serán tus objetivos y tu target, si no tienes claros estos dos puntos ¡estás perdido! Algunos ejemplos de objetivos son: branding, atención al cliente, crowdsourcing, tráfico web, endorsement…
¿Debo utilizar emoticonos? ¿Hablar de usted o de tú? ¿Cómo he de reaccionar ante una crisis? Es muy recomendable fijar un estilo, un tono y una línea editorial para tu marca. Crear una política de comunicación ayudará a los Community Managers actuales y futuros a gestionar la cuenta de Twitter de tu empresa, además de asegurar que todo lo que se comunique en esta plataforma cumplirá con los objetivos de comunicación de tu negocio y será uniforme.
.
Si el usuario sólo encuentra en la cuenta de Twitter de tu empresa información corporativa, twits enfocados a la venta o enlaces sin interés el unfollow no tardará mucho en llegar. Debes asegurar, que además de aportar contenido de interés también diversificas el tipo de contenido que publicas, y el calendario editorial te permitirá tener un historial y planificarte mejor.
 Si quieres que tu cuenta de Twitter para empresas obtenga resultados profesionales, debes contar con alguien que tenga la experiencia y los conocimientos necesarios. Todavía hay empresas que no tienen claro cuál es el perfil del Community Manager, algunos contratan a diseñadores otros a informáticos, pero ninguno de estos perfiles tienen porque saber cómo se gestiona una cuenta de Twitter para empresas. El perfil de alguien con experiencia en comunicación es en la actualidad el más demandado para este puesto.
Si quieres que tu cuenta de Twitter para empresas obtenga resultados profesionales, debes contar con alguien que tenga la experiencia y los conocimientos necesarios. Todavía hay empresas que no tienen claro cuál es el perfil del Community Manager, algunos contratan a diseñadores otros a informáticos, pero ninguno de estos perfiles tienen porque saber cómo se gestiona una cuenta de Twitter para empresas. El perfil de alguien con experiencia en comunicación es en la actualidad el más demandado para este puesto.
En Twitter no hay un horario para publicar, ni días festivos. Hemos de estar siempre atentos a una posible crisis, agradecer comentarios o menciones, responder dudas, etc. sin abusar de la automatización y sobre todo monitorizando cada acción.
Asegura que refleje la identidad visual de tu marca y que esté en sintonía con tu web corporativa y el resto de redes sociales de tu empresa. Aprovecha la cabecera para transmitir lo que te interese en cada momento.
Un detalle que suma es no esconder a la persona que lleve tu cuenta; ya sea en el avatar o en la Bio, los usuarios de Twitter más veteranos ya saben y aceptan que probablemente la herramienta no la lleve el director de la compañía.
El copy será muy importante, ya que es lo primero -después de tu nombre de usuario- que leerá alguien que esté dudando en si seguirte o no. Aprovecha todo el espacio que tengas para presentar a tu empresa en el mismo tono y estilo que lo haces en tu web u otros perfiles sociales -a no ser que sea una cuenta específica de un producto concreto o dirigido a un target diferente-.
A veces son las grandes abandonadas de las cuentas de Twitter para empresas, pero es porque seguramente no sepan el gran potencial que hay detrás de ellas. El uso organizado de las listas siempre da sus frutos ¿de qué te sirve seguir a 2.000 usuarios si no puedes identificarlos correctamente?
Además, cada vez que incluyes a un usuario en una lista le llega una notificación, por lo tanto es una forma de decir “te reconozco” y las posibilidades de que te devuelva ese reconocimiento incluyéndote en una de sus listas o dándote el follow aumentarán.
Y el motivo es muy sencillo, aquellos usuarios que siguen muchas cuentas son percibidos como spam y los que tienen miles de usuarios pero no siguen a casi nadie no dan la impresión de que les interese la conversación, sólo es una cuestión de ego.
Tuitea, retuitea, menciona, responde, pregunta, dale al like, etc. de forma equilibrada y constante. Hacer mucho de una cosa y nada de otra dará un toque “robótico” a tu cuenta.
Con estos 11 consejos ya estarás preparado para empezar a gestionar tu Twitter para empresas.
Fuente: makingnoise.es
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
Google+ LinkedIn YouTube Facebook Twitter
.
.
mayo 2, 2020
Ray Bradbury, Isaac Asimov, J. G. Ballard, Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick y Stanislaw Lem imaginaron un futuro de pandemias, distancia social y redefinición del ser humano. Seis expertos analizan sus predicciones

¿Qué escritor de ciencia-ficción adivinó mejor el futuro? Seis especialistas explican los pronósticos realizados por seis grandes maestros. Sus respectivas obras demuestran que la literatura se adelantó a fenómenos como la pandemia mundial, la distancia social, la preocupación ecológica, el sexo no binario, la robotización, la inteligencia artificial, la civilización de la pantalla, la realidad aumentada, la aspiración a la inmortalidad, los viajes espaciales, el control del Estado o la disidencia política en el siglo XXI. Como era de esperar, casi ninguno se consideraba a sí mismo autor de género, pero de su imaginación salieron futuros que se parecen mucho a nuestro presente.
Abriéndonos la puerta del universo
Por Rosa Montero

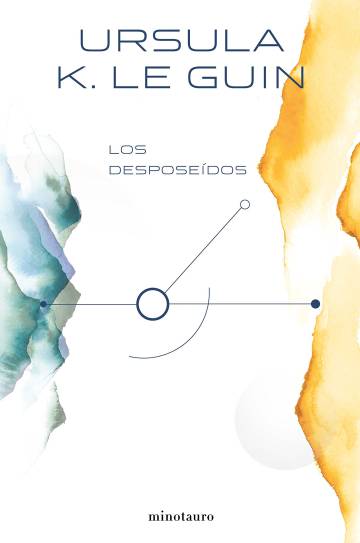
Cuando hablamos de escritores de ciencia-ficción que adivinaron el futuro, solemos estar refiriéndonos a individuos que intuyeron adelantos técnicos e innovaciones científicas. Ursula K. Le Guin no forma parte de ese colectivo; ella nunca fue muy tecnológica en su obra, sino monumental y mítica. Es uno de esos pocos autores capaces de atrapar en sus libros tanto las más pequeñas sutilezas del individuo como los más vastos anhelos de la humanidad. Y desde esa mirada de águila sí que ha sido capaz de anticipar grandes movimientos sociales e incluso viajes que apenas estamos comenzando.
Por ejemplo, su novela El nombre del mundo es Bosque, publicada en 1972, ofrece una profunda reflexión ecologista, un tema que por entonces no le parecía importante a casi nadie, así que podemos decir que Le Guin formó parte de la avanzadilla contra la crisis climática (por cierto que la película Avatar se inspiró en este libro, eso sí, sin decirlo). Del mismo modo, La mano izquierda de la oscuridad (1969), que habla de un mundo en donde los humanos son hermafroditas, neutros durante tres semanas y en la cuarta machos o hembras dependiendo de la pareja que tengan en ese momento, predice la manera en que los géneros están siendo dinamitados actualmente. Me refiero a la sexualidad líquida y mudable de los pansexuales, demisexuales o queer; de los trans y los bi; de los andróginos y los no binarios, todo este glorioso y resbaladizo lío, en fin.
Por último, la serie narrativa más ambiciosa de Le Guin son las novelas del Ekumen, una federación de mundos habitados por humanos que salieron de la Tierra hace milenios y que han ido conformando civilizaciones muy distintas. Y justamente ahora nos encontramos en el inicio de ese salto colosal hacia otros planetas. Hay un frenesí exploratorio en búsqueda de exoplanetas habitables y existen diversos proyectos para colonizar Marte, el más llamativo el de Elon Musk, que pretende transportar hasta el planeta rojo a un millón de colonos para 2050. Es decir (qué vértigo), estamos en el comienzo del Ekumen. Le Guin nos abrió la puerta del universo.
UN LIBRO. Los desposeídos, por ser la mejor novela del Ekumen, que nos enseña que los humanos tendremos que colonizar otros planetas.
Los marcianos éramos nosotros
Por Javier Sampedro
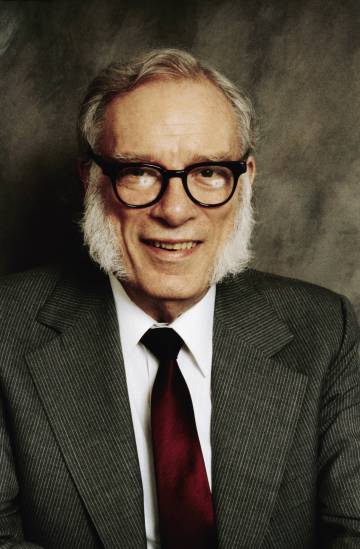
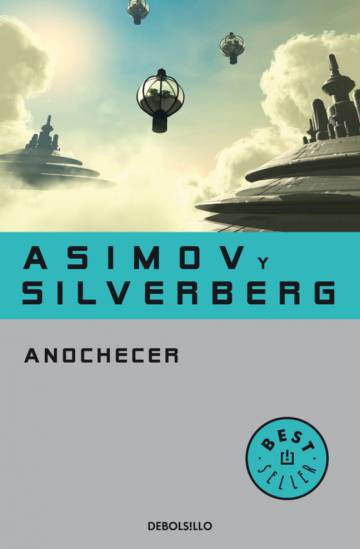
Isaac Asimov (1920-1992) es conocido sobre todo por dos colecciones de novelas, una sobre robots y otra, llamada Fundación, acerca de una civilización galáctica. Ahora que la robótica ha despegado con fuerza impulsada por los avances en inteligencia artificial, las predicciones de Asimov se están empezando a discutir no ya en los foros coloridos de los aficionados al género, sino incluso bajo la luz tenue de los laboratorios de investigación. Los científicos y los ingenieros discuten, por ejemplo, si sus “tres leyes de la robótica” (un robot no dañará a un humano; obedecerá a un humano siempre que esto no contradiga la primera ley, y se protegerá a sí mismo siempre que esto no contradiga las dos primeras leyes) pueden ser de aplicación como una especie de código moral para máquinas autónomas. El futuro lo dirá.
Cuando sus editores le estimularon a escribir una ópera galáctica, pensando en un conflicto entre la especie humana y los seres alienígenas más extraños que el autor pudiera imaginar, Asimov razonó que la humanidad no tenía la menor oportunidad de salir victoriosa. Nuestra civilización tecnológica es apenas una recién nacida y lo más probable es que se quede muy corta respecto a cualquier otra civilización tecnológica de la galaxia. Así que el autor renunció por completo a cualquier guerra de los mundos e imaginó más bien un futuro en el que los humanos nos hemos propagado por toda la galaxia.
En la serie Fundación, los marcianos somos nosotros. Esa serie, que empezó siendo una trilogía y acabó creciendo tanto que no es fácil decir exactamente cuántos libros comprende, es también una predicción sobre las predicciones. Prevé el desarrollo de una nueva ciencia llamada “psicohistoria” capaz de augurar las grandes corrientes históricas del futuro. Una metapredicción. En un relato sin relación con las series anteriores, la humanidad está a punto de perecer junto al propio universo que la alberga, por la simple degeneración termodinámica que pondrá fin a todo. Los científicos le preguntan al mejor supercomputador del momento: ¿cómo se puede revertir la entropía del cosmos? El ordenador trabaja durante miles de millones de años y al final, con la humanidad ya extinta y olvidada, responde: “Hágase la luz”.
UN LIBRO. Anochecer, por inventar un mundo con siete soles donde nadie ve las estrellas, lo que impide despegar a la ciencia.
Deshumanización tecnológica
Por Laura Fernández
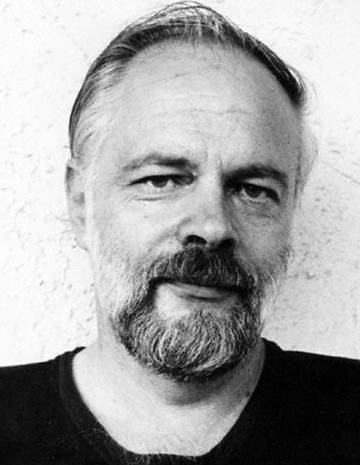
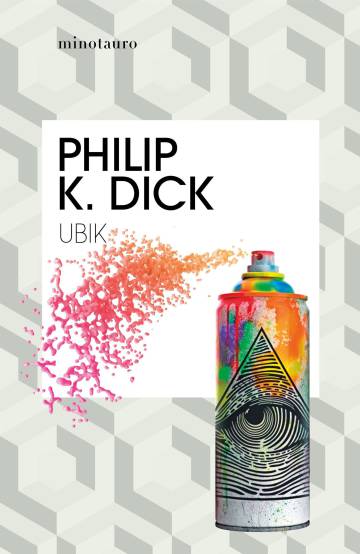
Philip K. Dick inventó el deshumanizado mundo de pequeñas y engañosas píldoras en el que vivimos. No, no se trata de píldoras reales, sino de píldoras de realidad. No es solo que escribiese sobre el exceso de información, descontextualizado, atomizado y ametrallador con el que convivimos, sino que lo utilizó para profundizar en su efecto sobre la psique implosiva del que la recibía. Sí, el mundo como un espejo roto en millones de pedazos en los que el individuo se refleja de una forma confusa y distinta y, por lo tanto, enloquecedora.
Tendía Dick a la paranoia —estaba convencido, desde niño, de que todo el mundo quería matarle— y eso le hizo desconfiar de todo y de todos. En especial, de cualquier ente autoritario existente, es decir, los Estados, pero también las empresas todopoderosas —hay al menos una de ellas en cada una de sus novelas— y, cómo no, de la cambiante historia. Esto es, el pasado como algo con lo que se juega en virtud de los intereses de quien puede jugar con él (por ejemplo, hacer creer al protagonista que sigue viviendo en la década de los cincuenta para utilizarlo como arma en la guerra que se libra en el futuro en el que vive sin saberlo).
Es decir, por un lado la confusión, que nunca es colectiva sino individual, y por otro, cientos de pequeñas cosas, como el aspecto cada vez más lúdico de la sociedad (pensemos en la guerra con una sociedad extraterrestre convertida en partidas de una especie de Monopoly en Los jugadores de Titán), la dependencia de las nuevas tecnologías (en Dick hasta los coches cuidan de nosotros y nos dan conversación de vuelta a casa porque no hay nadie más ahí, estamos rodeados de gente pero seguimos inquietantemente solos) y la precariedad (en The Crack in Space se ofrece dormir a aquellos que no van a poder pagarse una vida en el presente), que culminan con la dolorosa y desesperante deshumanización que explica hasta el cada vez más pujante negocio de las mascotas en nuestros días (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? anticipa la imperiosa necesidad del ser humano de volver a sentirse humano cuidando de algo vivo e inocente). No, Dick no era partidario de las catástrofes inexplicables, sino de todo aquello que hacía mal (y por maldad) el ser humano.
UN LIBRO. Ubik, por convertir la realidad en un espejismo que nos conduce hacia un pasado que no existió como lo imaginamos.
La enfermedad del futuro (y viceversa)
Por Jordi Costa

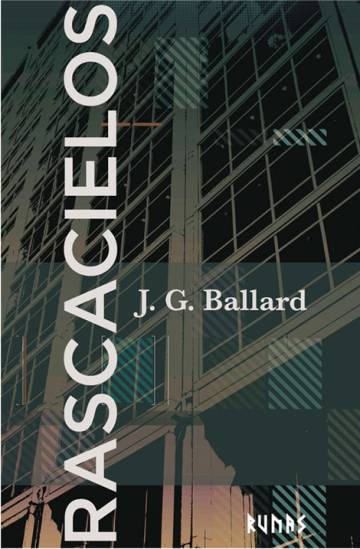
Como si ya hubiera estado allí, J. G. Ballard escribió sobre el futuro con el desapasionamiento notarial de un forense que estuviese realizando la meticulosa autopsia de un nuevo milenio que ya había nacido cadáver. El llamado oráculo de Shepperton (1930-2009) podría haber declarado ayer mismo que “la enfermedad nos ha proporcionado una suerte de apuntalamiento a todos los procesos de alienación que han tenido lugar en nuestra cultura en los últimos 10 años”. En realidad, lo dijo en los ochenta, en el contexto de esa crisis del sida que infectaría uno de sus relatos, El amor en un clima más frío, miniatura distópica que imaginaba una sociedad donde el sexo sería práctica obligatoria legislada por los Gobiernos y gestionada por las Iglesias.
Con las herencias del surrealismo y el psicoanálisis definiendo una mirada única, capaz de detectar las lógicas perversas que subyacen bajo el tejido de lo cotidiano, la literatura de Ballard marcó un radical punto de inflexión en la ciencia-ficción de los sesenta al desplazar el foco del espacio exterior —el territorio de la space-opera— al espacio interior — esa subjetividad pulsional, bombardeada y al mismo tiempo activada por desastres apocalípticos, mutaciones del paisaje mediático o inquietantes derivaciones de la ingeniería social—. Su obra siguió un trazado riguroso desde el desbordamiento imaginativo —esas heterodoxas novelas de catástrofes (El mundo sumergido, La sequía, El mundo de cristal), cuyos personajes no se regían por el instinto de supervivencia, sino por la pulsión de muerte— hasta el aséptico hiperrealismo de sus últimos trabajos —de Furia feroz a Bienvenidos a Metrocenter—, que certificaron que ya llevábamos largo tiempo habitando un presente distópico. Entre uno y otro extremo, las obras que permitirían entender el poso autobiográfico del conjunto —El imperio del sol, La bondad de las mujeres— y, sobre todo, la ruptura abierta por las revolucionarias La exhibición de atrocidades y Crash, las piezas más violentamente transgresoras de su carrera, ambientadas en un universo, regido por la fusión de lo sadeano y lo tecnológico, que funcionaba como espejo, cromado y deformante, de una sociedad iluminada por el sol negro de la muerte del afecto.
UN LIBRO. Rascacielos, por abismarse en la barbarie potencial que yace bajo los frágiles cimientos de la sociedad del bienestar
Nos vemos en Marte en 2026
Por Jacinto Antón

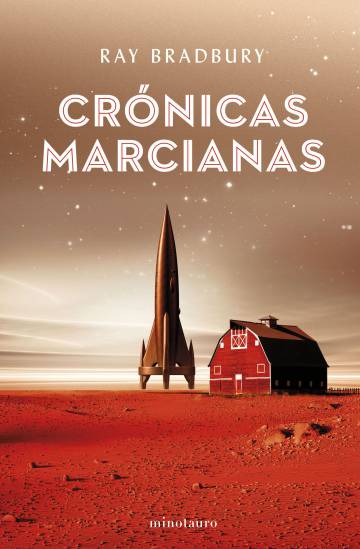
Tener que defender a Ray Bradbury (1920-2012) en una competición sobre quién adivinó mejor el futuro puede parecer una faena. Porque Bradbury no es ni se consideró él nunca un escritor de ciencia-ficción. Al menos no de ciencia-ficción al uso. Su terreno creativo fue la fantasía, una fantasía llena de metáforas, teñida de un profundo lirismo con conmovedoras notas melancólicas, feéricas y con una propensión también, en muchas de sus creaciones, a lo tenebroso y hasta lo macabro. De hecho, obras como los estremecedores relatos de El país de octubre —con esas cúspides del escalofrío que son ‘La guadaña’, ‘La multitud’, ‘El viento’ o ‘El pequeño asesino’— lo convierten en un maestro del terror, con influencia en el género reconocida por el propio Stephen King. Dos de sus grandes novelas, las bellísimas y nostálgicas El vino del estío y La feria de las tinieblas, tampoco tienen que ver con la ciencia-ficción, sino con las experiencias y sueños de su infancia en su pueblo natal de Illinois, esa Arcadia rebautizada como Green Town.
Los dos libros más de ciencia-ficción, Crónicas marcianas y sobre todo Fahrenheit 451, tampoco es que se ciñan al canon estricto del género, aunque en la una narre la conquista de Marte por los terrícolas y la otra sea una distopía en la que una unidad de bomberos especializados se dedica a quemar libros. Ciertamente en la primera hay cohetes y marcianos, y en la segunda se podría considerar que se anticipan (es de 1951) algunos artefactos como la televisión plana y los airpods (“caracolitos”, “radios de dedal” que se meten en las orejas y te sumergen en “un océano electrónico de sonido”). Pero siempre está todo subordinado a una dimensión poética y maravillosa: la aventura del bombero Montag es por encima de todo un canto de amor a la lectura (las bibliotecas eran el paraíso de Bradbury) y las crónicas otro, una elegía al planeta rojo de las revistas pulp, Edgar Rice Burroughs y H. G. Welles.
¿Quiere decir todo esto que Bradbury no puede ganar la competición? En absoluto: él nos ha animado como nadie a pensar lo impensable, ha predicho que viajar al espacio nos hará inmortales y ha anticipado que un día de 2026 en Marte nos reconoceremos como los verdaderos marcianos.
UN LIBRO. Crónicas marcianas, por vaticinar que ir a otro planeta no nos librará de nuestros miedos ni de nuestros pecados.
Un mundo de exclusiones
Por Patricio Pron
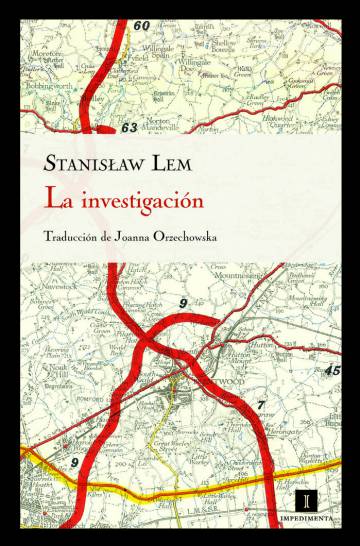
No hay mucha ciencia en la obra de Stanisław Lem, pero sí muy buena ficción, así como la ruptura conceptual y el “extrañamiento cognitivo” que son los rasgos más salientes del género. Lem (1921-2006) reprochaba a una ciencia-ficción en cuyo marco prefería no ser leído su fijación con la tecnología y su incapacidad de anticipar el futuro: en particular, de admitir que nada cambia nunca porque la naturaleza humana condiciona las respuestas individuales y colectivas a toda situación de peligro y estas tienden a parecerse.
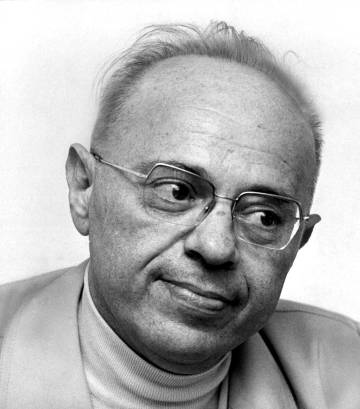
Es lo que sucede en Solaris (1972), quizás su obra más conocida. Cuando Kris Kelvin llega a la estación de observación en torno a ese planeta descubre que uno de sus tripulantes se ha suicidado y que los otros dos no son los únicos ocupantes del módulo: un día ve caminando por el pasillo a una mujer negra desnuda; otro se encuentra con su esposa. Pero ésta también se ha quitado la vida, años antes.
Naturalmente, el problema aquí es el de cómo saber que lo que creemos observar es real. Lem confronta a sus personajes con sus miedos y sus anhelos más profundos al tiempo que critica el proyecto de comprender el universo mediante métodos supuestamente objetivos. Para alguien que como él escribía bajo un régimen totalitario que se amparaba en un cierto “socialismo científico”, el problema no era menor, por supuesto. Pero tampoco lo es para nosotros. Según el filósofo alemán Markus Gabriel, no existe una gran diferencia entre la negación de la ciencia de los extremismos religiosos y políticos y su transformación reciente en herramienta de control por parte de Gobiernos solo en apariencia menos radicales: ambas son respuestas “moralmente reprochables” a una situación de excepción instrumentalizada para reforzar el control ya sea mediante “pasaportes de inmunidad”, geolocalización, “distancia social” o confinamiento forzoso. Vivimos en un presente “construido con exclusiones, negaciones y diversas suposiciones, cada una más opaca que la anterior”, observa Lem en Máscara (1976), y en realidad no podemos saber, excepto, tal vez, que la “luz al final del túnel” será otra opacidad, quizás incluso más oscura que la anterior.
UN LIBRO. La investigación, porque habla, con molde policiaco, sobre la inutilidad de la prueba en un mundo absurdo y falaz.
Fuente: elpais.com, 22/04/20.
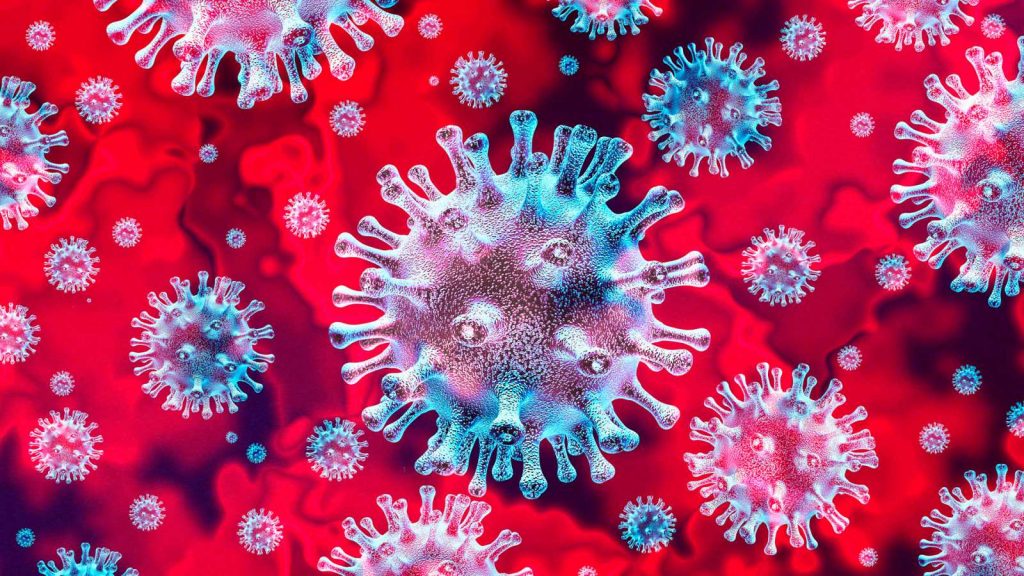
En la literatura, como en el cine, las pandemias y epidemias han sido siempre una fórmula de éxito. Sin ir más lejos, en el Antiguo Testamento (Libro de Samuel II-24), Dios le da al rey David la elección entre tres castigos: siete años de hambruna, tres meses de guerra o tres días de peste. Boccaccio (1313-1375) también utilizó el drama de la peste negra en sus Cuentos del Decamerón, donde un grupo de diez jóvenes -siete mujeres y tres hombres refugiados en una villa a las afueras de Florencia para huir de la epidemia- narran cien historias durante 10 días. Edgar Allan Poe también utilizó este recurso en su relato La máscara de la muerte roja. Veamos otras novelas cuya trama se basa en las epidemias:
La peste narra las consecuencias del aislamiento de toda una ciudad, lo cual pone de manifiesto lo mejor y lo peor que cada uno de sus ciudadanos lleva dentro: sus miedos, traiciones, individualismo, pero también la solidaridad, la compasión, el espíritu de colaboración con el prójimo en tareas comunes… Novela apasionante, de gran densidad de pensamiento y de profunda comprensión del ser humano, se ha convertido en uno de los clásicos más indiscutibles de la literatura francesa de todos los tiempos y en uno de los más leídos.
Ambientada en diversas ciudades de Estados Unidos, esta electrizante novela recrea la peripecia de un grupo de médicos y biólogos que emprenden una desesperada carrera contra el tiempo para evitar la propagación de una epidemia mortal.
Todo empieza cuando Melissa Blumenthal, doctora del Centro para el Control de Enfermedades, organismo gubernamental dedicado a la prevención de epidemias, es enviada a una clínica de Los Ángeles, donde un médico y varios pacientes se hallan en estado crítico a consecuencia de un virus misterioso.
Esta narración cuenta cómo un virus gripal, creado artificialmente como posible arma bacteriológica, se extiende por Estados Unidos y provoca la muerte de millones de personas. Los supervivientes tienen sueños comunes, en los que aparece una anciana y un hombre joven. La mujer anciana los incita a viajar a Nebraska para combatir a Randall Flagg, un abominable personaje que encarna las fuerzas del mal y posee un arsenal nuclear.
Dos agentes de policía se abren paso a través de una multitud tan enfurecida como temerosa. Su destino es un bloque de viviendas de Belfast. Han recibido un aviso sobre un nuevo brote de gripe. Cuando alcanzan su objetivo, topan con los ojos inyectados en sangre de una niña lituana de seis años. Presenta todos los síntomas de la pandemia y hay que ponerla en cuarentena. Pero el virus no deja de mutar y otro suceso sacude con violencia a los supervivientes de Belfast: los cadáveres de los infectados se están alzando. Bajo los rayos de un sol implacable, la ciudad es el escenario de una batalla sangrienta e implacable entre los muertos y los vivos. La única esperanza de Belfast reside en la capacidad de los supervivientes de comportarse como lo que se suponen que son: seres humanos.
La Peste Escarlata (1912) es un clásico memorable sobre la fragilidad de la civilización que inauguró el género de novela catástrofe. Su acción se desarrolla en 2072, sesenta años después de que una implacable epidemia, llamada Muerte Roja, diezmara la raza humana reduciendo a los sobrevivientes a un nuevo primitivismo salvaje y violento. Un viejo maestro sobreviviente de la pandemia intentará desesperadamente recuperar e inculcar los valores perdidos a sus nietos en un largo y difícil camino hacia el conocimiento.
Novela basada en el tristemente famoso virus de la gripe aviar. Perfectamente documentado -el autor es médico de profesión-, el resultado es un thriller altamente realista que nos muestra un escenario no sólo posible, sino terroríficamente probable. Ambientada en China, el doctor Noah Haldane de la Organización Mundial de la Salud y experto en este tipo de enfermedades da la voz de alarma ante la existencia de un posible virus que trasciende las barreras existentes entre humanos y animales, exigiendo mayores y mejores medidas de prevención. Sin embargo, el doctor no sólo tendrá que enfrentarse a las horribles muertes. En el hospital del distrito entran dos personas, supuestamente oficiales gubernamentales, para sacar muestras de sangre de las víctimas. No les ha enviado ningún organismo oficial. Se trata de un desalmado grupo de terroristas que amenaza con hacer uso del virus en algún concurrido lugar del planeta. Pandemia es una apasionante y contemporánea visión de la sociedad actual que engancha desde la primera página y que hace de Kalla uno de los escritores más interesantes del panorama literario actual.
A mediados del siglo XXI, la joven estudiante Kirvin Engle se prepara para hacer un viaje en el tiempo. Junto con otros científicos, pretende recabar información de primera mano sobre una de las épocas más oscuras de la historia de la Humanidad: la Edad Media. Aparentemente, todo ha salido bien. Kirvin se encuentra en una nevada campiña inglesa en pleno siglo XVI. Lo que no sabe es que, en 2045, el técnico que marcó las coordenadas de su viaje ha caído fulminado, presa de una extraña plaga que parece asolar la población de ambos tiempos. La historiadora está atrapada en plena época de la Peste Negra, y su venida es interpretada como un acto de Dios; creen que es un ángel protector llegado del Cielo para evitar el Juicio Final.
Un escalofriante relato novelado en el que se describen con crudeza los horribles acontecimientos que coincidieron con la epidemia de peste que asoló Londres y sus alrededores entre 1664 y 1666. Daniel Defoe, con precisión de cirujano, se convierte en testigo de los comportamientos humanos más heroicos pero también de los más mezquinos: siervos que cuidan abnegadamente de sus amos, padres que abandonan a sus hijos infectados, casas tapiadas con los enfermos dentro, ricos huyendo a sus casas de campo y extendiendo la epidemia allende las murallas de la ciudad. El Diario del año de la peste es una narración dramática y sobrecogedora, con episodios que van de lo emotivo a lo terrorífico, un relato preciso y sin concesiones de una altura literaria que todavía hoy es capaz de conmovernos hasta las lágrimas.
Cuatro científicos estadounidenses, escogidos por sus logros en microbiología, patología, epidemiología y química electrolítica han sido convocados sin saber por qué y con la máxima urgencia a un laboratorio secreto que el Proyecto Wildfire esconde bajo tierra en el desierto de Nevada. Allí, rodeados por los más sofisticados equipos informáticos y sin poder comunicarse con el exterior, excepto por una línea directa con la oficina de Seguridad Nacional, trabajan para combatir la amenaza de una epidemia mundial. Han de encontrar un antídoto contra un microorganismo desconocido que, inexplicablemente, ha matado a todos los habitantes, excepto a un anciano y un bebé, en un pequeño pueblo de Arizona donde un satélite ha sido recuperado. Pocas piezas les faltan ya para completar el puzzle cuando una rotura en el sello que aísla el laboratorio ha permitido que su adversario microbacteriano salga al exterior. Entonces, su ya desesperada búsqueda de una respuesta médica se unirá a una frenética carrera para impedir el fin del mundo. Con su fuerza narrativa, el suspense y los conocimientos científicos que atesora, La amenaza de Andrómeda coloca al lector ante una trama que une la investigación espacial a los más altos secretos de estado.
La muerte recorre las calles de la otrora próspera aldea Ding. Sus habitantes desaparecen igual que las hojas de los árboles en otoño. Una extraña fiebre se lleva sus vidas. Es la enfermedad de quienes hace ocho años vendieron su sangre por unas pocas monedas. Narrada por el pequeño Xiao Qiang, esta novela, de una sobrecogedora belleza, nos adentra en la historia de la aldea Ding, una de tantas afectadas por el escándalo de la sangre contaminada de la provincia china de Henan. Los aldeanos, incitados a vender grandes cantidades de su propia sangre, con la que se enriquecieron unos pocos, son ahora víctimas de la mayor epidemia conocida en el país. Abandonados e ignorados por las autoridades, solo pueden esperar la llegada de la muerte.
El último hombre es una novela apocalíptica, publicada por primera vez en 1826. El libro narra la historia de un mundo futurista (2073) que ha sido arrasado por una extraña epidemia. La novela fue criticada duramente en su época, y permaneció prácticamente en el anonimato hasta que los historiadores la resucitaron en la década de 1960.
Bajo el calor sofocante de la “Newark ecuatorial” hace estragos una espantosa epidemia de polio amenaza con dejar a los niños de la ciudad de Nueva Jersey mutilados, paralizados o minusválidos, e incluso con matarlos. El protagonista de Némesis es el joven de veintitrés años Bucky Cantor, responsable de las actividades al aire libre de los alumnos de una escuela. Cuando la polio empieza a asolar el patio de recreo, Roth se concentra en los dilemas de Cantor y en las realidades cotidianas a las que este se enfrenta, y nos conduce a través de todas las emociones que una plaga semejante puede engendrar: el miedo, el pánico, la cólera, el desconcierto, el sufrimiento y el dolor.
Narrada en la voz de su protagonista, una joven viuda y madre de dos hijos, esta es la sobrecogedora historia de un pequeño pueblo inglés que en 1966 se vio asolado por la peste bucónica y, liderado por un carismático vicario, decidió aislarse del mundo.
La existencia de la humanidad está en juego. Los creadores de armas biológicas están desarrollando formas de vida mortales, modificadas genéticamente que se activan con los genes relacionados con la raza y etnia. Los análisis de ADN muestran que la raza humana estuvo a punto de extinguirse en el pasado. Cuando Lara Blackwood, brillante ingeniero genética, recibe una llamada pidiéndole ayuda para combatir una espantosa epidemia, está dispuesta a hacer todo lo que está en su mano. Se horroriza al descubrir que el trabajo de su vida ha sido pervertido para producir una nueva arma genética revolucionaria, que mata al hacer que los cromosomas de las personas relacionados con la etnia afectada se vuelvan contra ellos mismos. ¡El reloj de la humanidad corre mientras Lara lucha contra sorprendentes inconvenientes para dejar al descubierto la conspiración que se oculta detrás del virus mortal, antes de que un complot terrorista amenace con extinguir a toda la raza humana!
En un remoto lugar del desierto de Nuevo México, un enigmático centro de investigación lleva a cabo un ambicioso proyecto científico: un tratamiento definitivo para una enfermedad común pero molesta, y grave en algunos casos. El espectacular hallazgo representará sin duda sustanciosos beneficios para la empresa, y el Premio Nobel para el equipo de investigadores. Por todo ello, cuando un joven científico recibe la oferta de colaborar en el proyecto, no se lo piensa dos veces. Sabe que se halla ante la ocasión de su vida: trabajar con las más destacadas figuras de la medicina y la ingeniería genética y participar en el descubrimiento del siglo. No sospecha, sin embargo, que tras la aséptica y rutilante apariencia de la más avanzada tecnología se oculta un siniestro secreto.
Alejandro Noriega, un mediocre escritor español, es requerido desde su refugio en un archipiélago noruego para redactar un informe de la ONU sobre la Guerra Zombi en España. Sus reticencias iniciales para viajar a la Penísula Ibérica, ocupada en su mayor parte por las hordas de muertos vivientes, desaparecen cuando, junto a una jugosa cantidad económica, se le ofrece conocer el paradero de su familia, desaparecida durante la fase inicial de la pandemia. Lo que comienza como una tarea de recopilación de vivencias personales sobre la hecatombe zombi se convierte en un viaje pesadillesco, del Gibraltar ampliado a la fortaleza de Toledo, del País Vasco Independiente a la Barcelona nuclearizada, en la que Noriega se ve atrapado entre dos frentes que luchan por hacerse con el misterioso Profesor Saviola y su vacuna contra el virus.
En el año 1347, los mongoles someten a un duro sitio la ciudad portuaria de Caffa, que se defiende con uñas y dientes. Sin embargo, acabar con la resistencia de los italianos se convierte en un problema menos cuando surge entre las filas de los atacantes una enfermedad fulminante que se extiende como la pólvora: la peste negra.
Con este estremecedor episodio arranca una sorprendente novela, que a continuación conduce al lector a un apasionante recorrido por una Europa asolada y atemorizada por la enfermedad y en la que conocerá las correrías de tres médicos empeñados en encontrar remedio a lo que parece el Apocalipsis. Pero también hay quien ve en la propagación del mal una fuente de poder, y su búsqueda se convertirá en una aventura muy arriesgada.
El célebre escritor inglés Godofredo Chaucer, autor de los Cuentos de Canterbury, deberá investigar el origen de la peste negra que acabó con más de treinta millones de personas.Godofredo Chaucer, además de un escritor inmortal, fue un espía británico testigo de la Guerra de los Cien Años, de la revolución campesina de Londres, del Cisma de Occidente, del asalto a las juderías española y de la peste negra: la epidemia que asoló Europa y acabó con treinta millones de personas. Eduard Mira utiliza como narradora a Isabel de Loris, biznieta de Corbino, que narra las memorias de este desde un prostíbulo valenciano.
El rey Magnus Eriksson reinó en Suecia en la Edad Media, hacia la mitad del siglo XII. Gobernó un reino inmenso, con súbditos godos, visigodos, suecos, fineses y noruegos. La peste despobló su reino de campesinos, el hambre lo persiguió como un fantasma. Exiliado en su propio país, huyendo de la guerra que lo había enfrentado a su propio hijo, el rey recorrió Värmland completamente solo, como un vagabundo. Lars Andersson, uno de los escritores más notables que ha dado la literatura sueca contemporánea, ha recogido su leyenda y la ha transformado en una epopeya íntima, carente de héroes. El encuentro del rey solitario con un cazador furtivo, enterrador de las víctimas de la peste, es el encuentro de dos almas, de dos voluntades. El rey se confía a Göpa, que no lo traiciona. Ambos comparten miserias y dolores, y huyen juntos de la peste y del hambre. La leyenda del rey de la peste se mueve entre la magia y el sueño, en un mundo desolado, en el que sólo la muerte y la peste son verdaderas reinas.
Nueva York, 1965. La ciudad se ve asolada por una terrible epidemia originada por una plaga de ratas africanas llegadas en las bodegas de un barco mercante. El pánico cunde y los científicos libran una carrera contra el tiempo para encontrar una vacuna y evitar una catástrofe sin precedentes, al tiempo que la delincuencia s e multiplica salvajemente por las calles de la Gran Manzana…
Europa, siglo XIX. Angelo Pardi, joven aristócrata piamontés y coronel de húsares comprometido con el movimiento carbonario, que ha tenido que exiliarse en Francia a causa de un duelo, emprende el viaje de retorno a su patria para cumplir una misteriosa misión. Para ello debe atravesar la Provenza, pero la región está siendo azotada por una epidemia de cólera y los viajeros son inmovilizados y puestos en cuarentena. El joven oficial, acusado de envenenar las fuentes, se refugia en los tejados de la ciudad, desde donde contempla la tragedia de la muerte que asola esos bellísimos parajes, hasta que, en compañía de una enigmática mujer, emprende la huida.
Escocia, unos días antes de Navidad. Toni, jefa de seguridad de unos laboratorios de investigación farmacéutica, detecta el robo de una droga antiviral en fase de experimentación: es muy peligrosa, un virus letal. Rápidamente hace saltar las alarmas, logra encontrar al ladrón (un empleado, que ha muerto por el virus) y aislar su casa contaminada. Cuando la noticia llega a los periodistas, la situación ya está controlada, como les informan en rueda de prensa ella y Stanley, el propietario del laboratorio. Algo así no volverá a ocurrir. Pero unos días después… Toda la familia de Stanley se ha reunido en casa de él para celebrar la Navidad y les cuenta su relación con Toni. Stanley es viudo y tiene tres hijos adultos. No aceptan a Toni; es una amenaza para ellos y no tardan en comenzar a discutir. A la reunión también ha venido Kit, el hijo problemático. Todos creen que quiere hacer las paces con su padre (que se vio obligado a pagarle todas su deudas hace un tiempo). En realidad, Kit vuelve a tener problemas. Debe millones a unos gángsters y estos han decidido cobrárselos de otra manera: quieren el virus.
Un vagabundo en Boston, un mayor del ejército en California y una adolescente en Atlanta mueren en forma súbita y dolorosa, a causa de un desconocido virus fatal que sorprende por elegir sus víctimas en forma precisa.
Durante días un equipo de científicos que trabaja en un laboratorio del gobierno de los Estados Unidos se dedica desesperadamente a la tarea de develar el secreto del mortal virus. Cuando el principal investigador, el teniente coronel Jonathan Smith, regresa de Europa, sobrevive casi por milagro a una serie de ataques muy bien organizados cuyo fin era acabar con su vida.
Después de eludir a sus perseguidores y regresar a su casa, descubre que el virus se ha cobrado una cuarta víctima, la doctora Sophia Russell, con quien Smith estaba por casarse. Devastado por la pena, pero impulsado por la furia, Smith no tarda en descubrir que la muerte de su prometida no fue casualidad, que alguien tiene en su poder el virus y que la pandemia que amenaza a millones de vidas tampoco es accidente.
Sin saber en quién confiar, Smith reúne un equipo privado para alcanzar la verdad oculta tras el virus letal. Y a medida que la lista de víctimas aumenta, su búsqueda llega a los niveles más altos del poder y a los rincones más oscuros de la tierra. Su capacidad de investigador se enfrenta con un genio decidido a todo, y el destino del mundo depende de ella.
En el mundo tras el 11 de septiembre, todavía convulsionado por terribles ataques terroristas, un senador millonario y megalómano pretende derrocar al presidente de EEUU acusándole de ser demasiado débil contra los terroristas y avivando el odio de la opinión pública. Por otro lado, el brote de una extrañísima enfermedad acaba de crear al caos. Nadie sabe cómo surge, cómo actúa ni cómo se detiene, pero resulta mortal. Karen Embry, una joven periodista especializada en temas médicos pretende desvelar el misterio del síndrome, sin saber que su investigación acabará siendo una cuestión de alta política.
¿Quién se beneficia de una epidemia de gripe? ¿Sabemos cómo funcionan las empresas farmacéuticas? Gripe mortal es un thriller científico que aporta material real suficiente y bien documentado; es una historia verosímil de ficción a ritmo de bestseller. Una novela que, de manera extraordinaria y sorprendente, nos lleva a conocer el funcionamiento de un oscuro negocio. El dueño de una importante empresa farmacéutica se encuentra atravesando una situación complicada: las ventas están descendiendo de manera abismal. Su colaborador estrella y mejor amigo, Luis, le presenta un perfecto plan de acción: robar la cepa llamada “gripe española”, un virulento virus que causó la pandemia de gripe más mortífera de la historia: murieron entre 20 y 50 millones de personas durante 1918. Con esta cepa podrían expandir la enfermedad en varios lugares del mundo, creando antes una vacuna y dos antigripales específicos. El único problema sería la OMS (Organización Mundial de la Salud), que es la que autoriza y programa las vacunas de cada año para cada continente. Pero si apareciera una gripe desconocida que rápidamente se convirtiera en pandemia, el laboratorio podría tener disponible la vacuna. Con esta operación no sólo podrían salvar su situación financiera, sino hacerse inmensamente ricos… ¿Realidad o ficción?
En Guatemala, las autoridades sanitarias alertan de un nuevo virus de gripe que ha causado algunas muertes inesperadas. Ante la propagación del virus, que pronto alcanza a otros países americanos e incluso a otros continentes, la Organización Sanitaria Internacional (OSI) declara en Lausana el estado de alerta pandémica a escala global.
Las autoridades sanitarias gubernamentales cierran filas en torno a la OSI para hacer frente a lo que ya se presenta como una seria amenaza para la humanidad: una epidemia global con previsión de millones de muertos en todo el mundo.
Sin embargo, algunos profesionales, tras analizar los datos que se van generando, poco a poco comienzan a hacerse la misma pregunta:¿existen realmente razones para una alerta pandémica?
La terrible duda que provoca esta pregunta nos llevará hasta una ignominiosa trama de manipulación de la opinión pública, de pingües intereses económicos y de ansia de poder que, en realidad, había comenzado a urdirse siete años antes de la detección del brote epidémico… en un exótico mercado de un apartado rincón del Lejano Oriente.
Tres jóvenes médicos, Leonard, Jasper y Alexander, se enfrentan a una epidemia de difteria que se extiende sin control por una barriada pobre de los alrededores de Londres. Estamos a finales del siglo XIX y no hay tratamiento médico para la enfermedad, por esto Jasper, siguiendo los métodos científicos de Pasteur, está desarrollando una vacuna, aun cuando no osa probarla en humanos. Un asesinato misterioso precipitará de forma sorprendente los acontecimientos y pondrá en riesgo la vida de los protagonistas.
¿Qué ocurre cuando la peste bubónica, ausente durante tanto tiempo del mundo moderno, reaparece en la sociedad del siglo XXI? La plaga urde con brillantez dos relatos paralelos. En el siglo XIV, el médico Alejandro Canches se salva de ser ejecutado por realizar una autopsia y en su huida recorre la Europa de la Peste Negra. Finalmente es enviado, contra su voluntad, a la corte de Eduardo III de Inglaterra para combatir la epidemia. En dramático contrapunto, la arqueóloga y médica Janie Crowe llega a la Inglaterra del siglo XXI e involuntariamente, provoca la difusión de una mortífera bacteria en un mundo que no está preparado para combatirla. En un futuro en que los antibióticos han perdido toda eficacia y un pasado dominado por el terror, estos dos héroes, muy a su pesar, se ven unidos por la historia.
Mike Mitchell es un hombre corriente, con una vida corriente, que hace todo lo posible por mantener a su familia unida, cuando de pronto se encuentra luchando solo para mantenerla con vida cuando una extraña cadena de desastres empieza a destruir el mundo que los rodea. Internet se cae. La comunicación se desmorona. Una epidemia comienza a atacar a la población de manera embravecida. Hay rumores que apuntan a que todo forma parte de un plan de ataque coordinado que llevará al mundo a una guerra tecnológica. Mike y su familia se afanan por sobrevivir en medio de una metrópoli en la que millones de personas ya están condenadas.
Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una “ceguera blanca” que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta sobre “la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron”.
¿Puede una vacuna causar el fin de la humanidad? Un laboratorio diseña un producto de nanotecnología para combatir el cáncer. Durante el proceso, un fallo de seguridad permite la fuga de estos mecanismos microscópicos cuando aún están en fase de pruebas y lo que debía ser un método curativo se convierte en una plaga tecnológica. El nanorobot creado para para combatir el cáncer se convierte en una plaga tecnológica que acaba con la vida de cinco mil millones de personas, cambiando la vida en la Tierra para siempre. Pero el mecanismo nanotecnológico se autodestruye a altitudes superiores a los tres mil metros. Aquellos pocos que han conseguido escapar luchan por sobrevivir en las montañas más altas. La última esperanza de la humanidad son una científica que se encuentra a bordo de la estación espacial internacional y un pequeño grupo de supervivientes en California.
Un grupo de rebeldes caucásicos asalta unas instalaciones militares liberando una enfermedad que se expande sin freno por todo el planeta. La enfermedad mata a la persona que la padece pero el afectado resucita, sigue caminando y su único objetivo es saciar su hambre mordiendo a los no infectados. Las autoridades toman medidas creando Puestos Seguros donde agrupar a la población. Pero esto es insuficiente. Los No Muertos son demasiados y poco a poco terminan con la sociedad que conocemos.
En 1887, mientras Francia prepara los festejos del centenario de la Revolución Francesa, Louis Pasteur funda una escuela de biología y descubre la vacuna contra la rabia. Con veintidós años, el suizo Alexandre Yersin llega a París y se enrola en la aventura pasteuriana. Investiga sobre la tuberculosis y la difteria, y todo lo encamina a convertirse en uno de los sucesores privilegiados de Pasteur. Pero a Yersin lo mueve un espíritu aventurero, como el de su admirado Livingstone, héroe de su infancia y adolescencia. Entonces, el joven se enrola como médico en un barco, se hace a la mar e inicia sus travesías por Extremo Oriente, explora la jungla, y viaja a China, Adén y Madagascar. Y durante la gran epidemia de Hong Kong, en 1894, descubre el bacilo de la peste.
Éstas son sólo algunas de las hazañas de un científico y explorador al que Patrick Deville consagra esta emocionante epopeya de tintes conradianos, donde el brillante ejercicio literario se combina con un preciso trabajo de documentación que llevará al escritor a sumergirse en el fascinante universo de la correspondencia mantenida por la «banda de los pasteurianos».
Una impresionante novela que cuenta la historia de amor entre un leproso y una mujer sana a comienzos del siglo XX y los sucesos históricos que han rodeado a la enfermedad en Colombia y el mundo. La novela narra cómo fue la suerte de los leprosos en Colombia. Su persecución, el estigma de ser rechazados, sus amores, sus anhelos, la solidaridad de algunas personas con su martirio, y el descubrimiento de que no era una enfermedad contagiosa.
Kitty Garstin, joven y bella londinense, cumple sus veinticinco años sin haber alcanzado el objetivo para el que fue educada por su madre: hacer una buena boda. Por temor a que su hermana menor se case antes que ella, contrae matrimonio con un bacteriólogo, un hombre inteligente, educado y moralmente intachable, que la ador a pero de quien no está enamorada. Después de la boda, se trasladan a Hong Kong, donde Kitty se enamora de Charlie Towsend, un inglés apuesto y frívolo de la colonia extranjera, con quien será infiel a su marido. Descubiertas sus relaciones adúlteras, y traicionada por Charlie, se verá obligada a seguir a su marido a una zona del interior de China afectada por el cólera. Kitty, incapaz de obtener el perdón de su marido, se entrega a labores humanitarias. El contacto con la muerte y con una realidad dura y penosa harán de ella una persona nueva.
El año del tifus es un trepidante thriller histórico ambientado en los mares belicosos del siglo XVI. La novela se desarrolla en una de las naves que conforman la Armada rumbo a Inglaterra, donde las diferentes razones e intenciones de los tripulantes se irán desentramando a lo largo del viaje. Marineros en busca de fortuna, o tal vez de aventura, galeotes obligados a remar sin descanso, personajes oscuros, enamorados y huidizos, para quienes la supervivencia en el barco se convertirá en una batalla a muerte… Todos permanecen encerrados durante meses, compartiendo confesiones y miserias, haciendo frente a tempestades, epidemias y a la peor y más corrosiva de todas las pestes: la envidia.
En 2076, en un mundo devastado por la guerra, los seres humanos están al borde de la extinción y la clave de la supervivencia está en manos de una chica de 16 años. La humanidad está a punto de desaparecer tras haber perdido la guerra con los Parciales (seres creados con tecnología genética, idénticos a nosotros). Los humanos sobrevivientes fueron reducidos a unos pocos miles por el RM, un virus letal utilizado como arma biológica, al cual solo parte de la población es inmune. Los habitantes se concentraron en Long Island y, aunque los Parciales se han retirado misteriosamente, su amenaza persiste. Pero lo peor de todo es que en 11 años no ha habido un solo bebé que haya sobrevivido al RM.
Trilogía integrada por las novelas policiacas Morituri, Doble blanco y El otoño de las quimeras, protagonizadas por el comisario Llob.
El incorruptible comisario Brahim Llob (también escritor de novelas policiacas) está dispuesto a todo para acabar con los depredadores integristas que asuelan su país y desvelar sus ocultas conexiones con la mafia político-financiera. Con sus peripecias entrega al lector la implacable radiografía de una tragedia vivida a escasas brazas de Europa, mientras el mundo descubre, perplejo, el advenimiento de una plaga que habrá de propagarse como un reguero de pólvora.
Un devastador y desconocido virus asola la civilización; inexplicablemente, Isherwood Williams sobrevive a la plaga. A la deriva, ha de afrontar un mundo sin humanidad, de paisajes degradados y hordas de insectos y roedores. Finalmente, dará con una superviviente, con la que fundará una nueva sociedad semejante a la de los antiguos nativos norteamericanos. Único testigo del pasado, Ish nos recuerda que “los hombres van y vienen, pero la Tierra permanece”.
La historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza, en el escenario de un pueblecito portuario del Caribe y a lo largo de más de sesenta años, podría parecer un melodrama de amantes contrariados que al final vencen por la gracia del tiempo y la fuerza de sus propios sentimientos, ya que García Márquez se complace en utilizar los más clásicos recursos de los folletines tradicionales. Pero este tiempo —por una vez sucesivo, y no circular—, este escenario y estos personajes son como una mezcla tropical de plantas y arcillas que la mano del maestro modela y fantasea a su placer, para al final ir a desembocar en los territorios del mito y la leyenda. Los zumos, olores y sabores del trópico alimentan una prosa alucinatoria que en esta ocasión llega al puerto oscilante del final feliz.
Fuente: eraseunavezqueseera.com, 2014.
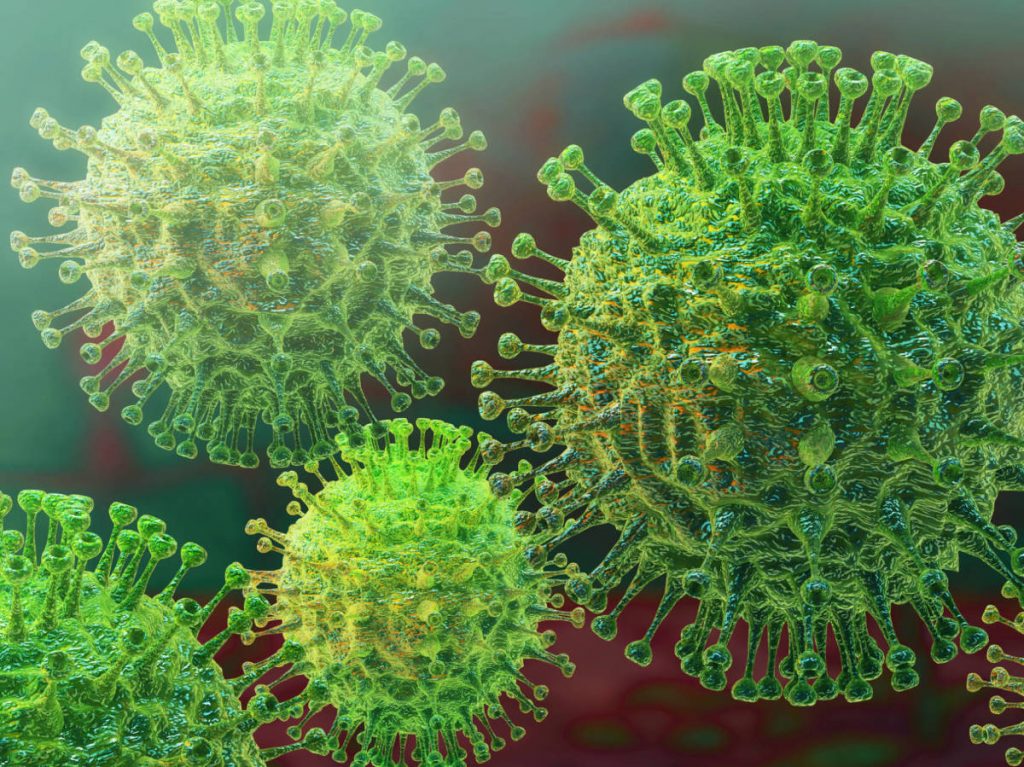
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter
.
.
.
.
.
mayo 1, 2020
En una forma claramente ilegal, la CNV está presionando a los operadores bursátiles, con la intención de controlar la compra de dólares por vías alternativas.
Recibieron llamados para que limiten la publicidad de la operatoria y el pedido de que revelen el nombre de sus mayores clientes.

Adrián Cosentino, ex funcionario durante la gestión de Amado Boudou y Hernán Lorenzino y actual titular de la Comisión Nacional de Valores.
Llamados y un mail sospechoso. Las sociedades de Bolsa están en la mira del Gobierno. Además de que el Banco Central busca sacarlas del negocio de compra y venta de dólar oficial, la Comisión Nacional de Valores -reguladora del mercado bursátil- desplegó una serie de estrategias informales para instarlas a limitar o al menos bajar el perfil de las operaciones que permiten adquirir dólares de manera legal mediante operaciones en la Bolsa.
Con la aparición del cepo, que solo permite comprar US$ 200 por mes por persona y con el impuesto solidario del 30%, las casas de Bolsa -muchas que ya vendían dólar oficial- empezaron a ofrecer de manera más abierta el dólar MEP. Es el que se consigue comprando un bono en pesos y vendiéndolo en dólares. Es legal y no tiene tope de compra. El contado con liqui (CCL) es una operación similar pero que termina con los billetes fuera del país.
Inicialmente, las sociedades de Bolsa (Agentes de Liquidación y Compensación) recibieron el llamado de funcionarios de la CNV sugiriéndoles que no publicitaran ante el público el dólar MEP y CCL. En estas empresas dicen que el mensaje era: no pueden promocionar algo que no existe como producto de inversión (en realidad la operación es compra y venta de acciones y bonos).
Algunos de los operadores no tuvieron tiempo de digerir el «consejo amigo» que ya tenían en sus casillas un mail enviado desde una dirección personal bajo el nombre de uno de los vocales de la CNV que solicitaba que en 24 horas la sociedad le enviara al organismo oficial los nombres de los 10 clientes que habían operado el mayor volumen de dólar MEP, dólar cable y CCL tanto en compra como en venta entre el 6 y el 28 de abril. [Este pedido, cursado de esta forma, es claramente ilegal.]
Ante la sorpresa que generó el mail, el presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, Alejandro Porzio, le mandó una carta al titular de la CNV, Adrián Cosentino, para «solicitar alguna precisión ante la consulta que recibimos de nuestros asociados acerca de información requerida por CNV en relación a operaciones diarias referidas a los denominados ‘Dólar MEP, Dólar Cable y Dólar Contado con Liquidación «.
En la misiva se aclara que el pedido había sido hecho «a través de un canal que no es el habitual» y que había generado «cierta inquietud» entre las sociedades de Bolsa porque los datos que se pedían eran confidenciales y sensibles. Además, indicaron que «llama la atención la solicitud de tal información teniendo en cuenta que la CNV ya recibe dicha información acorde a lo dispuesto en la normativa vigente» a diario.
Fuente: Clarín, 01/05/20.

.
.
mayo 1, 2020

Las empresas que atraviesan un proceso de transformación digital adoptan en prácticamente todos los casos nuevas tecnologías que las ayudan a avanzar y agilizar procesos. Entre ellas hay en muchos casos una o varias ramas de la Inteligencia Artificial. Como la Analítica o el Business Intelligence, dos piezas de gran importancia para que las empresas consigan extraer información útil y valiosa de los datos que manejan y puedan aplicarla en sus procesos. Tanto, que según Gartner, muchos directivos y empresas centradas en lo digital han convertido a ambas tecnologías en dos de sus principales prioridades de inversión.
Estas dos tecnologías, al igual que el resto de ramas de la Inteligencia Artificial, avanzan de manera constante, para lo que se apoyan en diversas tendencias que dan forma a su evolución. De ellas, las cinco más punteras en la actualidad son las siguientes:
La analítica aumentada emplea el machine learning para automatizar la preparación de datos, el descubrimiento de información, la ciencia de datos, el desarrollo de modelos de machine learning y la compartición de información para un amplio rango de usuarios profesionales, trabajadores y científicos de datos «civiles».
A medida que vaya madurando, la analítica aumentada se convertirá en una función clave de las plataformas de analítica moderna. Proporcionará análisis a cualquier miembro de una empresa en menos tiempo, y también con menos requisitos para los usuarios con experiencia, y con menos sesgo interpretativo que los enfoques manuales actuales.

El desarrollo de una cultura digital eficaz puede ser el primer y más importante paso en una empresa de cara a abordar sus procesos de transformación digital. Cualquier organización que intenta obtener valor de sus datos y está en pleno proceso de transformación digital debe centrarse en el desarrollo de una formación en datos. Según los analistas de Gartner, la formación de datos tendrá impacto en todos los empleados, ya que se convertirá no solo en una habilidad de empresa, sino en una que será crítica para la vida.
En relación con esto, la preocupación por el peso cada vez mayor de la Inteligencia Artificial y la sociedad digital, pero también de las fake news, tanto las organizaciones como los gobiernos están interesándose cada vez más por la ética digital.
Los líderes en datos y analítica deberían patrocinar debates sobre ética digital para asegurarse de que la información y la tecnología se usan de manera ética para conseguir y mantener la confianza de empleados, clientes y socios. Y parece que, según Gartner, es cada vez más importante. Así, según sus datos, para 2023, el 60% de organizaciones con más de 20 científicos de datos necesitarán un código de conducta profesional que incorpore un uso ético de los datos y la analítica.
La emergencia de la analítica de relaciones pone de manifiesto el uso creciente de los grafos, la ubicación y las técnicas de analítica social, con el objetivo de comprender cómo están conectadas las distintas entidades de interés, como la gente, los lugares y las cosas.
El análisis de datos desestructurados y cambiantes puede proporcionar a los usuarios información y contexto en una red, y datos más exhaustivos que mejoren la precisión de las predicciones y la toma de decisiones.
Los líderes en datos y analítica trabajan con grandes cantidades de datos de ecosistemas que están en evolución constante. Por lo tanto necesitan utilizar una multitud de técnicas para gestionar los datos de forma eficaz.
Lo impredecible de los modelos de decisión actuales viene a menudo de una incapacidad para capturar de manera adecuada o tener en cuenta ciertos factores de incertidumbre relacionada con el comportamiento de modelos en un contexto de empresa. La inteligencia de decisión proporciona un framework que aúna técnicas tradicionales y avanzadas para diseñar, modelar, alinear, ejecutar, controlar y afinar modelos de decisión.
La cantidad de casos de uso en el núcleo de una empresa, en sus áreas relacionadas y más allá es ingente. Cada vez más más gente que quiere interactuar con los datos, y cada vez más interacciones y procesos necesitan analítica para la automatización y el escalado.
Los servicios de analítica y los algoritmos se activan cada vez con más frecuencia cuándo y donde se necesitan. Ya sea para justificar el siguiente gran paso estratégico o para optimizar millones de transacciones, las herramientas de analítica y los datos que las alimentan están en espacios en los que hasta ahora era raro encontrarlos.
Fuente: muycomputerpro.com, 2019
___________________________________________________________________
Con los avances en Big Data y Machine Learning en los últimos años, el análisis y modelado de datos se está convirtiendo en algo cada vez más importante, convirtiendo el rol de Data Scientist en un perfil cada vez más relevante y solicitado.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con la analítica de grafos?
Los grafos son una estructura de datos que aporta mucho valor tanto en áreas científicas y de investigación (biología, sociología, etc), como en áreas de negocio (estudios de mercado, detección de fraude, etc), permitiendo modelar la información visualmente de una forma mucho más “real”.

Por esta razón, la analítica de grafos se ha convertido en una habilidad más que todo analista de datos debería aprender.
Aunque visualmente un grafo pequeño es fácil de entender, la volumetría de los datos y la complejidad de las propiedades y de las relaciones puede dificultar mucho su interpretación. Por esta razón, es importante definir qué es lo que se quiere medir o analizar y utilizar la metodología y los algoritmos correctos para obtener conclusiones.
Dentro de la teoría de grafos, en función de lo que se pretenda obtener, se pueden realizar los siguientes tipos de análisis:

La centralidad dentro de un grafo se puede calcular en función de distintas medidas. La siguiente imagen muestra los resultados de centralidad utilizando diferentes medidas sobre el mismo grafo:


La analítica de grafos es una rama dentro del análisis de datos que permite visualizar la información de forma más clara, y que se está utilizando en numerosas disciplinas, como detección de fraude, marketing, investigación, etc. a fin de revelar rasgos y tendencias ocultos en los datos. Por esta razón, se está convirtiendo en una habilidad muy cotizada en personas con perfil de analista.
La analítica de grafos basada en proyectos Big Data y complementada con tecnología como Machine Learning y Deep Learning proporciona a los analistas un mapa del comportamiento facilitando y simplificando los procesos de investigación.
___________________________________________________________________

Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar como ponente en el “III Foro Anual de Gestión de Siniestros y Fraude” organizado por INESE en la que pude explicar cómo la analítica de grafos puede ayudar en la detección de fraude aportando nuevas perspectivas de análisis. Veremos cómo las compañías aseguradoras pueden emprender el “roadmap de la detección” desde la tramitación manual a la analítica de grafos pasando por la implementación de algoritmos de Machine Learning. Estas son las fases del “Roadmap de la detección”:
La mayor parte de las compañías disponen de una identificación clara de las reglas de negocio que determinan el riesgo de un determinado siniestro en función de la experiencia de negocio adquirida en los últimos años.
De esta forma, las compañías determinan el riesgo de un siniestro en base a las condiciones establecidas en el producto contratado (periodos de carencia, exclusiones, etc…) o bien, en función de la experiencia ganada con siniestros sospechosos en el pasado, identificando una serie de reglas que permiten obtener un indicador de riesgo en base al cumplimiento de dichas reglas.
Algunas compañías han pasado de la identificación de las reglas de negocio o matriz de fraude, a una automatización de la misma basada en productos de mercado o bien, en una implementación ad-hoc para sus sistemas de tramitación de siniestros.
Las matrices de fraude son un elemento altamente eficaz, de hecho la mayor parte de las compañías dispone de mecanismos de automatización de las mismas. Sin embargo, el volumen de información que disponen las compañías está creciendo exponencialmente y por lo tanto deberíamos ser capaces de responder a la siguiente pregunta: ¿Existen otros datos distintos a los tratados en la matriz que pueden determinar el riesgo de un siniestro? Para poder responder a esta pregunta, necesitamos entrar en el siguiente paso del roadmap (hoja de ruta):
Si bien las técnicas de machine learning existen de manera previa a la irrupción del Big Data, es cierto que esta nueva tendencia permite que estas técnicas sean más eficaces gracias a la capacidad que disponemos para usar la totalidad de los datos para el entrenamiento de los modelos en lugar de muestreos más pequeños.
Teniendo en cuenta esta premisa, es fácil imaginar oportunidades de mejora en la automatización de la matriz de fraude si además de contar con la información proveniente de los sistemas de tramitación, pudiéramos mezclar esa información con la información que proviene de los centros de atención al usuario, correos electrónicos, la historia del cliente en la compañía y otros elementos.
Disponer de la capacidad de mezclar toda esta información aporta unas ventajas claras a la hora de determinar el riesgo de fraude de un determinado siniestro, sin embargo, hay que tener en cuenta multitud de aspectos esenciales para tener éxito en este tipo de aproximaciones:
Aunque intentaré responder a estas preguntas en posteriores artículos, lo que podemos determinar es que la aplicación de las técnicas de Machine Learning aportan de nuevo una serie de ventajas adicionales:
Esta serie de ventajas pueden aportar una gran diferencia con respecto a la automatización de la matriz de fraude y suponen un gran retorno de inversión para aquellas compañías aseguradoras que invierten en el desarrollo de estos sistemas de detección.
Hasta este momento de la “Hoja de Ruta de la detección” hemos conseguido minimizar el riesgo de reaparición de fraudes para los que tenemos indicios en el histórico de la compañía, sin embargo, ¿Podemos acercarnos un paso adicional en la detección del fraude que nunca hemos detectado en la compañía o que no tenemos consciencia de él? Las siguientes etapas nos permiten acercarnos a la resolución de esta pregunta.
Uno de los aspectos fundamentales para encontrar nuevos indicios de riesgo de fraude es disponer de otros elementos de información distintos a los que disponemos en nuestras organizaciones que puedan enriquecer la información que disponemos de nuestros clientes o del propio siniestro, para ello existen varias catalogaciones de las fuentes de información:
Redes Sociales e Internet: La sociedad ha cambiado de manera radical en los últimos años hacia la digitalización. El uso de redes sociales y blogs, entre otros es una constante en casi todos los rangos de edad poblacionales, lo que supone una gran oportunidad para las compañías si son capaces de recoger parte de esa información para enriquecer sus propios datos.
Fuentes públicas: En los últimos años se han desarrollado multitud de fuentes de libre disposición y que permiten enriquecer la información de nuestra compañía con múltiples indicadores como pueden ser valores socio económicos, valores meteorológicos, geopolíticos, etcétera. Estas fuentes de libre disposición vienen determinadas por las corrientes Open Data que se han ido desarrollando en los últimos años por los gobiernos de todo el mundo; de hecho, España es líder europeo en la puesta a disposición de los ciudadanos de multitud de fuentes de información para el desarrollo de diferentes modelos de negocio.
Fuentes privadas: Existen multitud de recursos que pueden adquirirse a través de diferentes asociaciones o empresas para enriquecer la información de nuestros clientes con un posible riesgo crediticio, patrón de comportamiento, etc. Estas fuentes de información permiten a las compañías enriquecer su información a través de acuerdos interempresa.
Si bien la disposición de estas fuentes de información para enriquecer nuestros datos puede ser un elemento diferencial en la detección de fraude, disponer de esta información no está exento de múltiples cuestiones a considerar:
Uno de los enfoques más creativos a la hora de luchar contra el fraude o determinar el riesgo de un determinado cliente u operación, es conseguir analizar la información desde múltiples perspectivas. En este sentido, la Analítica de Grafos nos permite enfocar la detección de fraude desde un punto de vista completamente distinto al habitual, el enfoque de las relaciones.
Como hemos visto en los anteriores puntos, la mayor parte de las técnicas utilizadas consiste en analizar los datos desde el punto de vista del valor de dichos datos, sin embargo, la Analítica de Grafos nos permite modelar la información desde el punto de vista de cómo se interrelaciona la información. Este nuevo enfoque nos permite identificar nuevos indicios de fraude basándonos en cómo nuestros clientes, nuestros siniestros, nuestros datos, se interrelacionan entre sí.
La Analítica de Grafos o SNA (Social Network Analysis) es una técnica que nos permite modelar cualquier realidad en una red formada por nodos y relaciones como podemos ver en la siguiente figura:

Esta aproximación nos permite acelerar los tiempos de investigación de cada caso, basándonos en que los tramitadores o analistas no tienen que imaginarse un mapa mental del siniestro sino que dichas técnicas nos aportan un enfoque completamente visual de la información.
De otro modo, la Analítica de Grafos aplicada a los datos de una compañía aseguradora nos permite conocer el comportamiento de nuestros clientes en cada uno de los siniestros de la compañía y así identificar nuevos indicios como elementos en común entre diferentes siniestros, aparición de redes organizadas de fraude, detección de secuencias temporales o patrones geográficos. Es decir, dado que el fraude lo cometen personas, utilicemos un modelado de información que nos permita “ver” como se interrelacionan dichas personas.
Pero la Analítica de Grafos no es sólo un modo de visualización o modelado, sino que nos permite la aplicación de diferentes técnicas y algoritmos matemáticos que nos
permiten inferir patrones de comportamiento en el conjunto de nuestros clientes o anomalías que se encuentran en nuestros datos de un modo automatizado.
En mi opinión, la detección de fraude o la determinación del riesgo de un determinado perfil es una tarea realmente compleja y no existen los sistemas infalibles. Sin embargo, la utilización de la Analítica de Grafos junto con el Machine Learning y el enriquecimiento de la información aporta un elemento diferenciador en la lucha contra el fraude y puede generar importantes beneficios para una compañía que decida emprender dicho camino.
Fuente: bites.futurespace.es, 15/11/17.
___________________________________________________________________
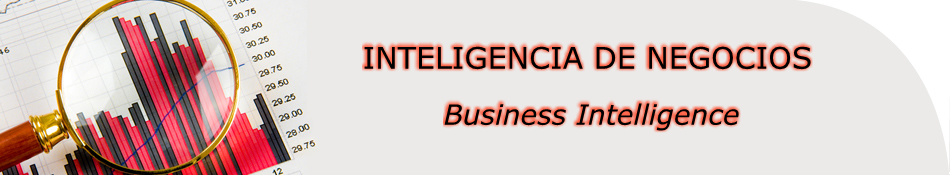
.
.
mayo 1, 2020
Por Joao Aguirre.
La inteligencia estratégica es un concepto tradicionalmente empleado en contextos militares, de defensa e incluso como «secreto gubernamental», aunque existen tímidas aplicaciones de índole académica y administrativa. El presente artículo realiza una propuesta conceptual del término inteligencia estratégica, generado a partir de la combinación de diferentes herramientas utilizadas actualmente de forma independiente. La investigación parte de un análisis de la literatura con técnicas bibliométricas, identificando líderes, redes de trabajo y dinámicas en publicación, obteniendo como resultado que actualmente la literatura no reporta una definición específica que sea aplicable en contextos gerenciales y administrativos. Finalmente, se propone un proceso para gestionar la inteligencia estratégica organizacional, concebido desde la integración estratégica para garantizar la gestión de la innovación estructurada, el incremento de la productividad y la competitividad.
De acuerdo con Nelson y Winter (1982) el estudio académico de los fenómenos relacionados con la evolución de la economía son clave en términos de acceso a los mercados, donde se deben contemplar las diferentes variables econométricas, financieras, de tendencias, de mercados y de planeamiento, para generar desarrollo, bienestar y competitividad en economías emergentes, como un mecanismo importante para el fortalecimiento efectivo de las diferentes organizaciones, regiones y sectores de un país. En las últimas décadas el interés científico y profesional en relación con la inteligencia estratégica ha crecido de manera importante (Aguirre, Cataño y Rojas, 2013), dado que tienen estrecha relación con temas como planeamiento estratégico, desempeño, competitividad, innovación y vigilancia tecnológica, entre otros.
En la actualidad no se cuenta con una definición académica para inteligencia estratégica desde el enfoque administrativo, lo cual se debe principalmente a la falta de claridad del concepto y al uso independiente de las diferentes herramientas que tienen relación directa con prácticas de inteligencia estratégica. Dado lo anterior, el objetivo de este artículo se centra en realizar una propuesta conceptual para definir la inteligencia estratégica en el contexto de las ciencias administrativas, que es resultado de la combinación de diferentes herramientas de tratamiento de la información para la toma de decisiones utilizadas actualmente de forma independiente.
Esta propuesta surge a partir del desarrollo de una investigación con rigor académico, combinando metodologías y saberes propios ya conocidos con un enfoque holístico que pueda dar respuesta a diferentes necesidades del sector productivo y empresarial.
La realización detallada de la revisión de la literatura en relación con inteligencia estratégica se hizo a partir de análisis bibliométricos especializados1, lo que permitió identificar un panorama general en términos académicos de la evolución del concepto y la influencia que este tiene en diversas disciplinas que principalmente se caracterizaron por ser de índole económica y administrativa. Asimismo se identificaron trabajos relevantes que permitieron proponer planteamientos de integración en relación con los tópicos de mayor impacto con la inteligencia estratégica.
Para realizar un recorrido de la evolución del tema tratado, se analizaron las publicaciones científicas en las bases de datos ISI y SCOPUS bajo el concepto principal de inteligencia estratégica para el periodo 1994-2012. En este proceso se capturan los datos en áreas relacionadas con economía, gerencia, toma de decisiones, competitividad y conocimiento desde un enfoque administrativo, excluyendo resultados pertenecientes a otras disciplinas; de esta manera se identifican los tópicos de mayor relación para limitar el objeto de estudio de la investigación en áreas de conocimiento propias de las ciencias económicas y administrativas.
Para este estudio se realizó un análisis bibliométrico de las publicaciones, identificando líderes en publicación, redes de trabajo, países con mayor interés investigativo en el tema y artículos con mayor índice de citación, con el fin de utilizar estos resultados como herramienta de identificación de falencias en la literatura, y de esta manera realizar una contribución teórico-conceptual en áreas relacionadas con la gerencia bajo el enfoque de la innovación.
El análisis estratégico de la información requiere ser articulado de forma sistémica para proveer soluciones específicas a las industrias, identificando proyectos de investigación que tengan la potencialidad de convertirse en innovaciones, resaltando principalmente que cada uno de los ejercicios de inteligencia estratégica que se realicen son propios de cada compañía, desarrollados a la medida y la necesidad que se requiera, son únicos y de carácter confidencial. Por tal razón, se considera que la propuesta conceptual hace aportaciones significativas a la comprensión del marco académico, administrativo y gerencial, generando ventajas competitivas en los diferentes agentes que participan en el ecosistema de innovación.
En este sentido, el presente artículo está estructurado en 5 secciones: inicia con la introducción; en la segunda sección se encuentra el marco conceptual donde se expone una revisión de la literatura de los principales elementos relacionados con inteligencia estratégica; la tercera sección describe el proceso metodológico adoptado durante la investigación; en la cuarta sección se analiza la tendencia de las publicaciones científicas en inteligencia estratégica a partir de técnicas de bibliometría para identificar vacíos actuales en la literatura; adicionalmente, se presentan los resultados obtenidos, exponiendo una propuesta conceptual para inteligencia estratégica y se propone un macroproceso para la gestión integral de la inteligencia estratégica brindando un panorama de acción y la relación que existen entre las diferentes herramientas y metodologías para la gestión de la inteligencia estratégica en una organización; para finalizar se presentan las conclusiones obtenidas en la investigación.
La realización de investigaciones con el rigor académico basado en análisis bibliométrico es cada vez más frecuente, ya que la utilización de metodologías estructuradas en la recopilación de información científica, procesamiento de la misma e identificación de las tendencias en publicaciones, determinan el grado de progreso de las diferentes disciplinas. También el uso de la bibliometría sirve como base para establecer el conocimiento de la fundamentación teórica, su nivel de evolución, e identificar posibles aportes en la construcción de conocimiento.
El concepto de inteligencia estratégica está estrechamente ligado con las estrategias militares; en general, se ha entendido como un conocimiento específico, codificado, secreto y oculto que manejan algunas entidades militares y gubernamentales, concebido como un producto integrado a la seguridad nacional y desarrollo de un país (Garden, 2003, Nelson y Rose, 2012). Este conocimiento específico es requerido para la creación de planes nacionales de defensa, generar planes en operaciones militares y la protección integral de un país, a partir de lo cual se generan planes de prevención ante catástrofes relacionadas con las guerras (Hussain, 2009, Marrin, 2011).
La inteligencia estratégica está influenciada por distintas disciplinas académicas como economía, finanzas, administración e incluso ingeniería. Adicionalmente, existen diferentes herramientas asociadas al concepto, como la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, roadmapping tecnológico, prospectiva estratégica e incluso la gestión del conocimiento. Con la finalidad de comprender de forma integral cómo son entendidos estos conceptos, se realiza una aproximación teórica de la fundamentación de estos.
La vigilancia tecnológica tiene un gran número de definiciones abordadas en referentes de la literatura, entre ellos se destacan las propuestas de la Fundación para la innovación tecnológica–COTEC (1999), Palop y Vicente (1999), Rouach y Santi (2001), Asociación Española de Normalización y Certificación–AENOR (2011), Canongia (2007), Sanchez y Medina (2008), Castellanos, Torres, Fonseca y Montañes (2008), Escorsa (2009), Medina y Sanchez (2010), Aguirre et al. (2013), entre otros. De estas definiciones se analizan los factores que presentan en común, donde todas consideran que la vigilancia tecnológica es un proceso estructurado para la obtención, depuración y tratamiento de la información.
Por otro lado, la inteligencia competitiva reporta la mayor cantidad de trabajos académicos en la literatura científica, donde principalmente se caracteriza la posición competitiva de una empresa dependiendo del entorno, analizando variables económicas, financieras, contables, sociales, legales, medioambientales y culturales, que configuran el marco de la competencia, los clientes y proveedores de la cadena de valor y los mercados locales e internacionales. Si bien este concepto se ha explorado desde diferentes perspectivas, con enfoques asociados a variables económicas en diferentes sectores industriales, en la actualidad los trabajos más relevantes presentan un enfoque asociado al planeamiento, la gerencia y el análisis multidisciplinario (Escorsa, 2009, Liebowitz, 2010, Pineda, 2009, Cobb, 2011, Colakoglu, 2011, Ziegler, 2012, Bartes, 2013), donde también se logran identificar estudios de caso relevantes que exponen ventajas, desventajas y aplicabilidad de casos prácticos de la inteligencia competitiva en diferentes contextos (Bitman, 2005, Dishman y Calof, 2008, Du Toit, 2003, Ilie et al., 2009).
De igual forma la prospectiva es considerada una disciplina para el análisis de tendencias futuras, a partir del conocimiento del presente, realizando análisis de escenarios probables a partir de información de tendencias, mercados y entorno social; con ello se facilita el encuentro de la oferta científica y tecnológica con las necesidades actuales y futuras de los mercados y del entorno social (Aguirre et al., 2013). Vale la pena resaltar que en esta dirección se han realizado una gran variedad de estudios en diversas áreas del conocimiento, donde se analizan los factores de riesgo, tendencias, desempeño, estudios comparativos, propuestas de políticas, cuidados y prevenciones, y análisis de tecnologías, entre otros (Kuhlmann, 2003, Barnicki y Siirola, 2004, Castellanos et al., 2008, Hu et al., 2008, Barczak et al., 2009, Gabrielová, 2010, Shih et al., 2010, Lara, 2012, Yoon y Kim, 2012).
Para finalizar, el planeamiento estratégico es un proceso organizado y estructurado mediante el cual se preparan una serie de actividades que impactan directamente en la toma de decisiones de una organización; para lograr esto se procesa y analiza la información interna y externa que sea relevante, apropiada y que demuestre la realidad actual del entorno económico, el cual se desempeña con el fin de realizar un diagnóstico del estado actual de la empresa, identificando el nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir el futuro de la organización (Ernst, 1998, Ernst y Soll, 2003, Serna Correa y Miranda Miranda, 2003, Coyne y Bell, 2011, Willardson, 2013). En este sentido, el planeamiento estratégico es un método que contiene un proceso de análisis racionalizado del contexto interno y externo en el cual opera la empresa y la elaboración de un diagnóstico de la situación en que se encuentra, a partir de la cual se facilita la fijación de objetivos, estrategias y los medios tácticos para el cumplimiento de la meta, con la finalidad de mejorar el rendimiento competitivo a favor de la empresa (Estrada y Heijs, 2005), teniendo la claridad de identificar los programas, proyectos y planes de acción que se requieren para dar cumplimiento a la estrategia establecida.
A partir de las definiciones previamente concebidas, se identifica la estrecha relación que existe entre estas herramientas y la posibilidad de uso complementario entre sí, dado que cada una de ellas tiene un objeto de trabajo específico que puede ser implementado en la gestión administrativa de una organización.
En la actualidad, los estudios bibliométricos se utilizan para identificar los avances de los patrones de colaboración y tendencias de los investigadores, e identificar los líderes que durante diferentes periodos de interés han publicado en documentos de rigor académico como libros, artículos de revistas científicas, memorias de eventos internacionales y similares (Aguirre et al., 2013).
La utilización de los resultados bibliométricos puede caracterizar la orientación de una investigación, desempeñando un papel importante y primordial en la clasificación y segmentación de las áreas de interés, a partir de la creación de ecuaciones de búsquedas específicas, que aporten en el hallazgo de los documentos de mayor relevancia. Por otro lado, los datos que se pueden encontrar en algunas ocasiones presentan grandes volúmenes. Para depurar esta información se requiere la implementación de recursos tecnológicos especializados en la minería de datos, los cuales permiten realizar análisis multivariante, filtrado de información relevante y generación de mapas tecnológicos, todos los cuales aportan claridad respecto a la relevancia de la investigación desarrollada.
Para la presente investigación se utilizó un software especializado en búsqueda de información así como el software IHS Goldfire® que tiene la capacidad de realizar búsquedas específicas en la web a partir de criterios de búsqueda con leguaje natural humano2. Para el tratamiento de la información se dispuso del software Vantage Point® para la depuración, filtrado y análisis de los datos, con la finalidad de realizar análisis completos del objeto de estudio.
En primera instancia, en la investigación se realizaron búsquedas específicas asociadas al concepto «inteligencia estratégica» en diferentes publicaciones internacionales indexadas; principalmente se emplearon las publicaciones en las bases de datos ISI y SCOPUS, inicialmente en español, donde sus resultados fueron prácticamente nulos, por lo que se procedió a la búsqueda en inglés del término «strategic intelligence» donde se identificaron publicaciones que presentaran una relación al criterio de búsqueda, sin incluir una escala de tiempo.
Los resultados obtenidos presentaron una variedad elementos que se encontraban fuera del criterio central de la investigación; por tal razón se generaron filtros de búsqueda donde se excluyeron criterios como: artes, medicina, enfermería, farmacia, simulación, algoritmos, entre otros, con la finalidad de obtener artículos centrados principalmente en temas económicos, administrativos y gerenciales. Posteriormente, se analizaron las subáreas que reportaban los artículos y se seleccionaron principalmente las relacionadas con management, engineering, economics finance, decision sciences, entre otras, y se realizó un filtro por tópicos relacionados con el objeto principal del estudio. Luego, se llevó a cabo una depuración manual, a partir de los títulos y resúmenes de las publicaciones encontradas, con el fin de garantizar la obtención de artículos realmente pertinentes. A partir de lo anterior, se obtuvo como resultado una depuración de más del 65% de los artículos hallados en primera instancia, porque pertenecían a otros contextos, o se mencionaban algunos de los tópicos de forma independiente o aislada.
Una vez seleccionada la base de datos específica, acorde con el objeto de estudio y para un periodo enmarcado dentro de los últimos 20 años, se realizó una depuración de los datos con Vantage Point®. Para esto se hizo un análisis de filtración y depuración de autores, redes de trabajo, citaciones, títulos, años y países de publicación, para proceder con la generación de reportes, mapas tecnológicos, redes de trabajo y tendencias.
Para finalizar, se procedió con la identificación de publicaciones que realizaran propuestas para la implementación del concepto de inteligencia estratégica o similares, y se obtuvo como resultado que en la actualidad no se cuenta con ningún artículo que haga una propuesta desde el enfoque administrativo, con implicaciones en modelos de gestión, para incrementar la competitividad y la innovación en una organización. Por esta razón, se propuso una definición conceptual a partir de la revisión detallada de la bibliografía, de la cual surge una propuesta para un proceso de gestión de inteligencia estratégica donde se integran diferentes herramientas aplicables en el contexto académico, en el cual se vinculan los elementos más relevantes obtenidos en la literatura para tener en cuenta en la implementación de inteligencia estratégica, y de esta forma generar un avance en el conocimiento a partir de la rigurosidad que se requiere en aplicaciones gerenciales y directivas, y que puede ser implementada en las organizaciones para incrementar su desempeño innovador.
A partir de esta necesidad identificada, se realiza un análisis de temas que presentan estrecha relación con la inteligencia estratégica bajo el enfoque de la administración y las ciencias económicas, donde se llevan a cabo propuestas conceptuales y gráficas para vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, prospectiva y planeamiento estratégico, y de esta manera generar una propuesta conceptual para inteligencia estratégica en un esquema gráfico que facilita el entendimiento del mismo, teniendo como referente que es aplicable en contextos administrativos. Consecuentemente, se propone la estructura de un macroproceso para otorgar una comprensión general del sistema definiendo cuáles son los procesos claves que se deben realizar y la forma de articular cada uno de ellos dentro del marco de la inteligencia estratégica.
Con base en la revisión de la literatura realizada, se identifica que existen diferentes interpretaciones teóricas y académicas en relación con la inteligencia estratégica, en donde se resaltan los trabajos de Aguirre et al. (2013), Bartes (2013), Chopin, Irondelle y Malissard (2011), Coyne y Bell (2011), Nasri (2011) y Nikpour, Shahrakipour y Karimzadeh (2013); a partir de lo cual se demuestra que en la actualidad es notoria la carencia de una definición integradora que sea aplicable a la gerencia de las organizaciones.
Dado lo anterior, esta investigación realiza una propuesta conceptual que aborda la inteligencia estratégica como un conjunto integral de elementos de análisis, depuración, filtrado, interpretación, planeamiento, evaluación y gestión de la información a partir de diferentes conceptos consolidados en la literatura. Por esta razón es de vital importancia analizar los tópicos que en la literatura han reportado mayor influencia en la estructuración teórica, para de esta forma poder analizar las perspectivas de estudio y sus posibles impactos en aplicaciones gerenciales y directivas que tengan estrecha relación con el incremento de la competitividad en los sistemas de innovación (Aguirre y Restrepo, 2012, Oquendo y Acevedo, 2012, Palacio, 2011).
Aunque en términos académicos el concepto de inteligencia estratégica ha presentado una evolución creciente en lo referente a publicaciones y presenta una trasformación relacional que está estrechamente ligada con las ciencias administrativas, de gestión y de dirección (Gilad, 2011, Nikpour et al., 2013, Reginato y Gracioli, 2012, Willardson, 2013), en la última década los investigadores se han apropiado del concepto de inteligencia estratégica como una herramienta clave para dirigir compañías o para proponer planes estratégicos de una organización. La evidencia de esto se refleja en la tendencia creciente de publicaciones y desarrollo de proyectos de investigación científica basados en inteligencia estratégica (fig. 1).

La metodología de investigación realizada para identificar la evolución del concepto centra el interés en la búsqueda de referentes académicos a partir de 2003 hasta 20123, filtrando las búsquedas a los tópicos de interés administrativos; de esta manera se logra identificar específicamente el segmento de publicaciones en el tema, obteniendo como resultado 108 publicaciones en español, inglés y francés, lo que demuestra que este es un tópico nuevo de investigación académica. En la figura 2 se identifica la cantidad de palabras clave y su recurrencia en la muestra de artículos seleccionados, donde se logra identificar que los tópicos de interés son acordes con los criterios de búsqueda.

Por otro lado, la figura 3 representa la distribución porcentual de las áreas en las cuales se están adelantando investigaciones en este tópico; vale la pena destacar que en su mayoría están relacionadas con temas administrativos, sociales, negocios, economía, entre otros, ratificando el creciente interés que tienen los investigadores en identificar diferentes herramientas o sistemas de gestión para optimizar el desempeño de las organizaciones. Las búsquedas se realizaron en inglés, principalmente porque el número de publicaciones en español en estos tópicos no es considerable en la muestra.

Para identificar las redes de cooperación en producción científica en el tema en cuestión, se realizó un análisis de los países y su nivel de publicaciones, donde se resalta EE. UU. como el país que presenta mayor número de desarrollos, seguido por Reino Unido y Francia; adicionalmente se encuentra que estos países trabajan en redes colaborativas de investigación, como se evidencia en la figura 4, mientras que se identifican algunos países que lo hacen de forma independiente y su nivel de producción es bajo.

La investigación también permitió identificar las redes de colaboración en la producción académica de los autores (en la figura 5 se exponen las redes de trabajo de los autores que son líderes en investigación en el tema). Dado lo anterior, se resalta que en la actualidad hay pocas publicaciones en el tema, demostrando que esta es una disciplina nueva y emergente, que despierta el interés de la comunidad científica; lo cual se puede visualizar en los notorios esfuerzos por realizar publicaciones conjuntas y su tendencia de crecimiento.

Analizando de manera integral la inteligencia estratégica entendida como una forma de generar, filtrar y organizar la información estructurada para que permita tomar decisiones estratégicas en una organización, se requiere hacer un análisis integral que contemple los estudios del pasado, investigaciones, tendencias, proyectos ya realizados y en general todo lo relacionado con el estado del arte para cada tema particular, aplicando el rigor del caso mediante la implementación de herramientas cienciométricas y recursos tecnológicos propios de la vigilancia tecnológica.
Adicionalmente, se debe hacer un análisis del entorno de la actualidad del mercado, los clientes, sus necesidades, los competidores, los productos complementarios y suplementarios, para lo cual se requiere el rigor de la inteligencia competitiva. De igual forma es pertinente hacer una proyección de estos resultados en el futuro, analizando los diferentes escenarios de acción, ante lo cual cobra importancia la prospectiva; finalmente, toda esta información, del pasado, de la actualidad y del futuro, requiere ser articulada y procesada para la toma de decisiones a partir de un planeamiento estratégico, en el cual se fijen los objetivos claros, los hitos, los recursos necesarios y la forma adecuada que se requiere implementar para la realización de los mismos.
La vigilancia tecnológica es un sistema organizacional, conformado por un conjunto de métodos, herramientas, recursos tecnológicos y humanos, con capacidades altamente diferenciadas para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir información del pasado, transformándola en conocimiento para la toma de decisiones estratégicas. De esta manera se concluye que la vigilancia tecnológica es un proceso que analiza la información cronológica del pasado (fig. 6). A su vez la vigilancia tecnológica puede especializarse en diferentes enfoques dependiendo de la necesidad por adquirir información de los diferentes entornos: normativo, económico, comercial, competitivo, sociocultural y ambiental, entre otros.

Adicionalmente, se distinguen diversos tipos de vigilancia tecnológica, entre los que se destacan los siguientes: vigilancia competitiva que se ocupa de la información sobre los competidores actuales y los potenciales (política de inversiones, entrada en nuevas actividades, entre otros), la vigilancia comercial que estudia los datos referentes a clientes y proveedores (evolución de las necesidades de los clientes, solvencia de los clientes, nuevos productos ofrecidos por los proveedores, entre otros), y la vigilancia del entorno que se especializa en la detección de aquellos hechos exteriores que pueden condicionar el futuro, y que se relacionan con áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, las reglamentaciones, entre otros.
La inteligencia competitiva es un sistema organizacional de referenciación del estado actual de la compañía, clientes, competidores, proveedores y todos los agentes relacionados en la cadena de valor, identificando variables económicas, sociales, tecnológicas, de mercado, de competencia y laborales, con el fin conocer el entorno dinámico y cambiante de la actualidad (fig. 7).

La inteligencia competitiva es una herramienta que provee información específica para aquellas personas encargadas de tomar decisiones en las compañías, aunque en la actualidad se corre un riesgo inminente, asociado a la saturación de información disponible en la web. De esta forma, para no incurrir en problemas asociados con la «infoxicación»4 se debe recurrir al uso de recursos informáticos y tecnológicos que apoyen la depuración, filtrado y selección de información relevante, teniendo en cuenta que este proceso está asociado a una experticia humana especializada.
La inteligencia competitiva es un componente de importancia para el desarrollo de capacidades, es la que permite identificar y dar alertas tempranas acerca de las tendencias, necesidades y oportunidades tecnológicas para el sector, y adicionalmente suministra información oportuna, veraz y estratégica acerca del desarrollo y evolución de los mercados y negocios. En consecuencia, la información inteligente tendrá la forma de «alertas» sobre cambios importantes en el entorno que tienen implicaciones para la organización y sus planes y programas, o la de «propuestas de decisión» sobre ajustes que deban realizarse a programas, proyectos y metas que se encuentran en ejecución.
El uso de herramientas de prospectiva se ha convertido en un aspecto fundamental para el planeamiento estratégico, para generar visiones compartidas de futuro, orientar políticas de largo plazo y tomar decisiones estratégicas en el presente, dadas las condiciones y las posibilidades locales, nacionales y globales. Además, también se debe comprender como un proceso de análisis de escenarios futuros de la organización, en función del mercado, de los agentes de directa relación, de las metas y del entorno social, con la finalidad de orientar estrategias de largo plazo (fig. 8).

La técnica de construcción de escenarios se utiliza cada vez más para fines de planificación estratégica, ya que proporciona un marco de referencia de alternativas futuras, y es un apoyo para la formulación de políticas y procesos para la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de que la construcción de escenarios no acaba con la incertidumbre, ayuda a perfilar las posibilidades de la evolución de la realidad; es decir, es una visión de las secuencias futuras de hechos o circunstancias en un tiempo predefinido.
En este sentido, la construcción de escenarios permite vislumbrar la interrelación de varias tendencias, para comprobar la consistencia de un conjunto de previsiones que conforman las diferentes posibilidades futuras. Sobre la base de esas descripciones, se puede evaluar la idoneidad de las políticas actuales o alternativas eventuales que forman la planificación de los países y las organizaciones. Por tanto, la prospectiva no es predicción, utopía, ciencia ficción, profecía ni adivinación; es la aplicación de herramientas, técnicas y metodologías para la realización de estudios del futuro, utilizados en la actualidad por organizaciones internacionales en todo el mundo.
Por lo tanto, la planeación estratégica es un proceso estructurado de gestión para el cumplimiento de objetivos estratégicos, enmarcados dentro del futuro deseable de la organización, teniendo claridad en las metas que se desean alcanzar, bajo los diferentes escenarios probables, con la respectiva asignación de recursos, conocimientos, tecnologías y metas a realizar con indicadores medibles para control, avance y cumplimiento de los objetivos fijados (fig. 9).

La planeación estratégica tiene la finalidad de establecer una serie de objetivos y metas que se deben alcanzar en el futuro, los cuales deben ser medibles y alcanzables, y que se puedan evidenciar de forma concreta. El proceso de planeamiento estratégico consiste fundamentalmente en responder las siguientes preguntas: ¿En dónde se está actualmente?, ¿A dónde se debe ir?, ¿A dónde se puede ir?, ¿Cómo se está trabajando para llegar a las metas?, ¿Cuáles son las capacidades diferenciadoras propias?, ¿Cuáles son los riesgos que se deben afrontar para cumplir la visión?, ¿Cuáles son los recursos necesarios?, ¿El personal interno cuenta con las habilidades necesarias para lograr los objetivos?, ¿Se cuenta con un sistema para controlar la evolución de los objetivos?, ¿Se están utilizando las tecnologías adecuadas?, ¿Se cuenta con un sistema de monitorización de tendencias?, ¿Cuáles son los escenarios futuros probables?, ¿Cuál es el nicho de mercado?, ¿Se tiene claro el plan de capacitación?, ¿La estrategia principal se concentra en ser pioneros o imitadores?, ¿Cuál es el porcentaje de ventas destinado a investigación, desarrollo e innovación?, entre otras.
Así, la planeación estratégica tiene los siguientes componentes fundamentales: los estrategas (alta dirección de la empresa, gerentes, juntas directivas, directores, presidentes, etc.), el direccionamiento estratégico (principios corporativos, visión y misión) y el diagnóstico estratégico. De esta manera, se podrá redefinir la estrategia a partir del análisis de tendencias del mercado, propiciando la formulación estratégica y contemplando planes de acción (definición de responsables, área funcional, objetivos específicos y presupuesto estratégico), ejecución de los mismos y la auditoria estratégica con evaluación y medición periódicas (Dishman y Calof, 2008, Erickson y Rothberg, 2010, Gutiérrez, 2012).
El planeamiento estratégico asume que una organización debe responder a un entorno que es dinámico, cambiante y difícil de predecir, que tiene asociados inminentes riesgos que pueden ser controlables y no controlables. De esta forma se hace hincapié en la importancia de tomar decisiones para responder con éxito a los cambios en el entorno, incluidos los cambios de los competidores y colaboradores. La planificación estratégica es la gestión estratégica, es decir, la aplicación del pensamiento estratégico a la tarea de dirigir una organización para el logro de su propósito (Erickson y Rothberg, 2010).
Dadas las anteriores consideraciones, la inteligencia estratégica se concibe como un sistema organizacional holístico que permite gestionar la innovación a partir del planeamiento estratégico de las organizaciones basado en información del pasado, presente y futuro, empleando la vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y prospectiva, aplicando un conjunto de métodos, herramientas y recursos tecnológicos, con capacidades altamente diferenciadas para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir información, transformándola en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas en un entorno dinámico y cambiante (fig. 10).

En la figura 11 se presenta una propuesta gráfica para el modelo conceptual planteado, en la cual se puede identificar de forma visual la integración y vinculación de las diferentes perspectivas empleadas; de esta forma se permite generar una comprensión integral de la inteligencia estratégica. La propuesta de inteligencia estratégica es concebida como un análisis integral, que contempla estudios del pasado, presente y futuro, transformando información en conocimiento útil para la toma de decisiones, a partir del análisis de líderes a nivel mundial, redes de cooperación, instituciones pioneras en publicación, tendencias de los mercados, de consumo, identificando potenciales socios o aliados estratégicos, a partir de un plan estratégico, en el cual se brinda la posibilidad de planificar y formular estrategias tecnológicas, minimizando la incertidumbre, con la finalidad de gestionar exitosamente proyectos de innovación y el fortalecimiento de las organizaciones.

De esta forma, teniendo identificadas las ventajas competitivas de las organizaciones, basadas en el planeamiento estratégico, se genera un efecto dinamizador entre los distintos agentes e instituciones que intervienen en el sistema de innovación. Por tal razón, se propone un proceso metodológico para la inteligencia estratégica, el cual consta de 4 pilares fundamentales, que son: diagnóstico actual, diseño de estrategias, implementación de las mismas, y por último, seguimiento y control de las diferentes acciones a realizar.
En el diagnóstico inicial se deben analizar e identificar los diferentes activos estratégicos que posee el sistema (organizacional, regional o sectorial), a nivel de recursos humanos, recursos físicos, tangibles e intangibles y conocimientos que se dominen; de esta manera se pueden identificar las tecnologías que se poseen y a su vez las capacidades de innovación (Aguirre y Robledo, 2010) (fig. 12). Estas a su vez permiten la cuantificación de los factores clave de éxito y las barreras de entrada, los cuales marcan las ventajas competitivas que posee el sistema en términos de clientes, proveedores, procesos y análisis financiero. Con estos elementos se realiza un análisis de la industria o sector, mediante la aplicación de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, para obtener la información de los líderes en la comercialización, producción y nivel de desarrollo tecnológico, se identifican las brechas de competitividad y los referentes que marcan la pauta en la tecnología.

El diseño de la estrategia se realiza a partir de la identificación de elementos internos de la organización como son sus valores, la misión, la visión y el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), enmarcándolos bajo la fijación de objetivos estratégicos que deben estar alineados con los planes nacionales de desarrollo; ya que esta articulación facilita el acceso de recursos gubernamentales y también se deben incluir los ejes prioritarios de trabajo que posee la organización, los cuales están fundamentados en el diagnóstico de las capacidades de innovación propios del sistema. Con estos elementos se realiza un proceso de prospectiva para identificar las tendencias y los diferentes escenarios. Este desarrollo requiere la vinculación con expertos en el tema, tanto del sector académico como productivo (fig. 13).

Con estos insumos se procede a la formulación de las diferentes estrategias que se deberán realizar contemplando la estrategia global, corporativa, de negocios, funciones, crecimiento, articulación, impacto, comunicación, bajo los contextos internos y externos que posea el sistema.
Para la implementación de la estrategia se requiere hacer un previo plan de acción, fijando actividades, responsables, objetivos, fechas de cumplimiento, enmarcados dentro de los diferentes proyectos que se realizarán, especificando por escrito cuál es el portafolio de proyectos que se llevarán a cabo, y estos a su vez requieren de una identificación y priorización de los proyectos de mayor importancia según la estrategia. Para ellos es preferible hacer una estructura de jerarquización en donde se definan cuáles serán los elementos claves que tienen mayor incidencia sobre la estrategia (fig. 14). Posteriormente, se requiere de la implementación y comercialización de cada una de las actividades indicadas en el plan estratégico propuesto. Vale la pena aclarar que algunos proyectos que son de carácter interno no requieren comercialización, por lo tanto se deben interpretar como la apropiación de los mismos dentro del sistema.

Por último, se necesita un seguimiento y control riguroso, en el cual se tengan establecidos los indicadores de seguimiento, los cuales deben ser preferiblemente cuantitativos y medibles, que contemplen integralmente los diferentes aspectos del plan estratégico, como los indicadores financieros, de eficiencia, aprendizaje (conocimiento) e innovación (productos o servicios que lleguen al mercado exitosamente). Adicionalmente, se requiere una matriz de evolución en el que se registren los avances obtenidos en la implementación y se dé cuenta del estado actual, para tomar decisiones correctivas o de mejora en los aspectos que no se logren cumplir satisfactoriamente (fig. 15).

En la figura 16 se presenta la propuesta de un macroproceso integral, en el cual se desagregan los diferentes procedimientos a realizar en cada uno de los pilares antes mencionados. Se expone la articulación y la forma de relación entre cada uno de ellos, analizando la articulación que se requiere para dinamizar el sistema y maximizando la efectividad del mismo. La articulación estructurada de forma sistémica que se presenta en cada uno de los procesos, y la relación entre las diferentes actividades proponen una ruta clara para incentivar la gestión de la innovación en una organización, vinculando diferentes elementos para ser tenidos en cuenta en la dirección o gerencia de una organización. De esta forma, como afirman Vargas y Guillen (2004), los procesos de transformación estratégica tienen una estrecha relación con la evolución de las organizaciones a partir de la generación de innovación.

Como resultados de la presente investigación se destaca la propuesta teórico-conceptual en relación con la inteligencia estratégica, creada a partir de los resultados obtenidos en el análisis biométrico realizado, empleando técnicas y software de vigilancia tecnológica, en el contexto de las ciencias económicas y administrativas. De esta forma, se identificaron vacíos en la literatura, lo cual brindó la oportunidad de hacer aportaciones en la generación de conocimiento en esta rama específica.
Se realizó una propuesta conceptual y gráfica que integra los elementos con mayor relación y aplicación para la inteligencia estratégica, brindando un nuevo enfoque de análisis para la gestión estratégica de las ciencias económicas y administrativas. Adicionalmente, se propone una estructura de macroprocesos que permite brindar claridad para la gestión y comprensión de la inteligencia estratégica, así como su implementación en cualquier tipo de organización, ya que todas requieren información actualizada y pertinente para la toma de decisiones estratégicas.
La evolución del contexto empresarial asociado a la gestión de la innovación presiona a las organizaciones hacia la formulación de estrategias específicas que incrementen la competitividad bajo un contexto de innovación, porque en la actualidad se evidencian cambios dinámicos en los diferentes mercados, que están siendo impulsados por el desarrollo de nuevos desarrollos.
Gestionar la innovación en una organización requiere de un proceso estructurado y sistémico, donde la inteligencia estratégica aporta directamente en esta dirección, dadas las condiciones de análisis del pasado, presente y futuro que se requieren para identificar los nuevos productos o servicios que tienen posibilidad de ser una innovación. A partir de lo anterior, se evidencia un aporte interesante en el planteamiento del proceso para gestionar la inteligencia estratégica, donde se convierte en un catalizador y una herramienta apropiada para el crecimiento del desempeño de las organizaciones.
El análisis de tendencias en publicaciones científicas relacionadas con inteligencia estratégica permitió conocer el entorno actual y el nivel de vinculación de este concepto con las ciencias administrativas, aunque se destaca que en español no se reporta ningún trabajo en bases de datos indexadas; pero al realizar el mismo análisis en inglés, se puede ver que es un concepto que se encuentra en crecimiento, despertando el interés de la comunidad académica, mediante la integración de diferentes herramientas de apoyo en la gestión empresarial.
Se resalta que los resultados de la presente investigación son un aporte significativo para la literatura en estos tópicos, ya que propone un sistema integrador que permite gestionar la innovación de forma estratégica, otorgando un enfoque que puede ser aplicado para una organización, empresa o clúster empresarial, todos los cuales son elementos que se requieren para fortalecer el sistema nacional, regional y sectorial de innovación.
El autor declara no tener ningún conflicto de intereses.
Los resultados de investigación presentados en este artículo forman parte del estudio doctoral que está realizando el autor, de esta forma se agradece al doctor Jorge Robledo sus valiosos aportes y a la Universidad Nacional de Colombia.
Aguirre et al., 2013J. Aguirre, G. Cataño, M.D. RojasAnálisis prospectivo de oportunidades de negocios basados en vigilancia tecnológicaRevista Puente, 7 (1) (2013), pp. 29-39View Record in ScopusGoogle Scholar
Aguirre y Restrepo, 2012 Aguirre, J. y Restrepo, M. (2012). Scientific Research Analysis of Sectoral Innovation Systems. En: Proceedings of PICMET ‘12: Technology Management for Emerging Technologies (PICMET 2012). Vancouver, Brtitish Columbia, Canada 29 July−2 August 2012; p. 1904-1909.Google Scholar
Aguirre y Robledo, 2010 J. Aguirre, J. RobledoEvaluación de capacidades de innovación tecnológica en la industria colombiana de software utilizando lógica difusaGestión de las capacidades de innovación tecnológica para la competitividad de las empresas antioqueñas de software, Todográficas Ltda, Medellín (2010), pp. 95-210View Record in ScopusGoogle Scholar
AENOR, 2011 Asociación Española de Normalización y Certificación–AENORNorma UNE 166.006:2011 Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia TecnológicaEspaña, Madrid (2011)Google Scholar
Barczak et al., 2009 G. Barczak, A. Griffin, K.B. KahnPerspective: Trends and drivers of success in NPD practices: Results of the 2003 PDMA Best Practices StudyJournal of Product Innovation Management, 26 (1) (2009), pp. 3-23CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Barnicki y Siirola, 2004 S.D. Barnicki, J.J. SiirolaProcess synthesis prospectiveComputers & Chemical Engineering, 28 (4) (2004), pp. 441-446ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Bartes, 2013 F. BartesFive-phase model of the intelligence cycle of competitive intelligenceActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61 (2) (2013), pp. 283-288CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Bitman, 2005 Bitman, W.R. (2005). RyD portfolio management framework for sustained competitive advantage 2, 775-779. Presentado en Engineering Management Conference, 2005. Proceedings. 2005 IEEE International.Google Scholar
Canongia, 2007 C. CanongiaSynergy between competitive intelligence (CI), knowledge management (KM) and technological foresight (TF) as a strategic model of prospecting — The use of biotechnology in the development of drugs against breast cancerBiotechnology Advances, 25 (1) (2007), pp. 57-74ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Castellanos et al., 2008 O. Castellanos, L. Torres, S. Fonseca, V. MontañesEstudios de vigilancia tecnológica aplicados a cadenas productivas del sector agropecuario colombiano: agendas prospectivasGiro Editores Ltda, Bogotá (2008)Google Scholar
Chopin et al., 2011 O. Chopin, B. Irondelle, A. MalissardStudying intelligence: A French perspectiveÉtudier le renseignement en France (140) (2011), pp. 91-102CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Cobb, 2011 A. CobbIntelligence adaptation: The bin laden raid and its consequences for us strategyRUSI Journal, 156 (4) (2011), pp. 54-62CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Colakoglu, 2011 T. ColakogluThe problematic of competitive intelligence: How to evaluatey develop competitive intelligence?Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24 (2011), pp. 1615-1623ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Coyne y Bell, 2011 J.W. Coyne, P. BellThe role of strategic intelligence in anticipating transnational organised crime: A literary reviewInternational Journal of Law, Crime and Justice, 39 (1) (2011), pp. 60-78ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Dishman y Calof, 2008 P.L. Dishman, J.L. CalofCompetitive intelligence: A multiphasic precedent to marketing strategyEuropean Journal of Marketing, 42 (7–8) (2008), pp. 766-785CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Du Toit, 2003 A.S.A. Du ToitCompetitive intelligence in the knowledge economy: What is in it for South African manufacturing enterprises?International Journal of Information Management, 23 (2) (2003), pp. 111-120ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Erickson y Rothberg, 2010 S. Erickson, H. RothbergStrategic knowledge management in a low riskeEnvironmentProceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM (2010), pp. 369-374View Record in ScopusGoogle Scholar
Ernst, 1998 H. ErnstPatent portfolios for strategic RyD planningJournal of Engineering and Technology Management, 15 (4) (1998), pp. 279-308ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Ernst y Soll, 2003 H. Ernst, J.H. SollAn integrated portfolio approach to support market-oriented RyD planningInternational Journal of Technology Management, 26 (5/6) (2003), pp. 540-560CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Escorsa, 2009 P. EscorsaLa Inteligencia competitiva: factor clave para la toma de decisiones estratégicas en las organizacionesFundación Madri+d, Madrid (2009)Google Scholar
Estrada y Heijs, 2005 S. Estrada, J. Heijs Comportamiento innovador y competitividad: factores explicativos de la conducta exportadora en México. El caso de GuanajuatoProblemas del Desarrollo, 36 (143 [recuperado 14 Jun 2013]) (2005)Recuperado a partir de: http://ojs.unam.mx/index.php/pde/article/view/7599Google Scholar
COTEC, 1999 Fundación para la innovación tecnológica–COTEC Vigilancia tecnológica. Documentos COTEC sobre oportunidades tecnológicasFundación española para la innovación COTEC, Madrid (1999)Google Scholar
Gabrielová, 2010 H. Gabrielová New trends in European industrial policy Ekonomicky Casopis, 58 (9) (2010), pp. 888-908View Record in ScopusGoogle Scholar
Garden, 2003 T. GardenIraq: The military campaignInternational Affaires, 79 (4) (2003), pp. 701-718CrossRefGoogle Scholar
Gilad, 2011 B. GiladStrategy without intelligence, intelligence without strategyBusiness Strategy Series, 12 (1) (2011), pp. 4-11CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Gutiérrez, 2012 J.A. GutiérrezRedefinición y tendencias del concepto de estrategia para el gerente colombianoEstudios Gerenciales, 28 (122) (2012), pp. 153-167CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Hu et al., 2008 M.Y. Hu, S. Maroo, L. Kyne, J. Cloud, S. Tummala, K. Katchar, et al.A prospective study of risk factors and historical trends in metronidazole failure for Clostridium difficile infectionClinical Gastroenterology and Hepatology, 6 (12) (2008), pp. 1354-1360ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Hussain, 2009 I. HussainPost-9/11 Canada-US security integration: Of the butcher, the baker, and the intelligence-policy MakerAmerican Review of Canadian Studies, 39 (1) (2009), pp. 38-51CrossRefView Record in ScopusGoogle ScholarIlie et al., 2009A.G. Ilie, D. Dumitriu, R. Sarbu, O.A. ColibasanuBusiness intelligence – A successful approach to creating performance management system. Case study: Application and prospect of business intelligence in metallurgical enterprises in RomaniaMetalurgia International, 14 (Special issue 4) (2009), pp. 40-45View Record in ScopusGoogle Scholar
Kuhlmann, 2003S. KuhlmannEvaluation of research and innovation policies: A discussion of trends with examples from GermanyInternational Journal of Technology Management, 26 (2–4) (2003), pp. 131-149CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Lara, 2012J. LaraProspective and retrospective processing in associative mediated primingJournal of Memory and Language, 66 (1) (2012), pp. 52-67View Record in ScopusGoogle Scholar
Liebowitz, 2010J. LiebowitzStrategic intelligence, social networking, and knowledge retentionComputer, 43 (2) (2010), pp. 87-89CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Marrin, 2011S. MarrinThe 9/11 terrorist attacks: A failure of policy not strategic intelligence analysisIntelligence and National Security, 26 (2–3) (2011), pp. 182-202CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Medina y Sanchez, 2010J. Medina, J.M. SanchezSinergia entre la prospectiva tecnológica y la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitivaGiro Editores, Bogotá (2010)Google Scholar
Nasri, 2011W. NasriCompetitive intelligence in Tunisian companiesJournal of Enterprise Information Management, 24 (1) (2011), pp. 53-67CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Nelson y Rose, 2012C.M. Nelson, E.P.F. RoseThe US geological survey’s military geology unit in World War II: «The Army’s pet prophets»Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 45 (3) (2012), pp. 349-367CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Nelson y Winter, 1982R.R. Nelson, S.G. WinterAn evolutionary theory of economic changeBelknap Press f Harvard University Press, Cambridge (1982)Google Scholar
Nikpour et al., 2013B.Z. Nikpour, H. Shahrakipour, S. KarimzadehRelationships between cultural intelligence and academic members’ effectiveness in Roudehen UniversityLife Science Journal (2013), pp. 1-7View Record in ScopusGoogle Scholar
Oquendo y Acevedo, 2012A. Oquendo, C. AcevedoEl sistema de innovación colombiano: fundamentos, dinámicas y avataresRevista Trilogía (6) (2012), pp. 105-120Google Scholar
Palacio, 2011M. PalacioLa construcción de la sociedad del conocimiento y las políticas públicas de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovaciónRevista Trilogía (5) (2011), pp. 5-39Google Scholar
Palop y Vicente, 1999F. Palop, J. VicenteVigilancia tecnológica e inteligencia competitiva: su potencial para la empresa españolaCOTEC, Madrid (1999)Google Scholar
Pineda, 2009Pineda, L. (2009). Componentes de los sistemas de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica en cadenas productivas. Documento de Investigación, 56, Universidad del Rosario. Recuperado el 7 de septiembre del 2012 de: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/3788/1/01248219-2009-56.pdfGoogle Scholar
Reginato y Gracioli, 2012C.E.R. Reginato, O.D. GracioliStrategic management of information through the use of competitive intelligence and knowledge management – A study applied to the furniture industry in Rio Grande do SulBrazil, 19 (4) (2012), pp. 705-716CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Rouach y Santi, 2001 D. Rouach, P. SantiCompetitive intelligence adds value: Five intelligence attitudesEuropean Management Journal, 19 (5) (2001), pp. 552-559ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Sanchez y Medina, 2008 Sanchez, J.M. y Medina, J. (2008). Apoyo en la definición de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación a través de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. En: Estudios de vigilancia tecnológica aplicados a cadenas productivas del sector agropecuario colombiano. Recuperado el 15 de mayo del 2013 de: http://www.bdigital.unal.edu.co/2082/1/EstudiosVigilanciaJun18.pdfGoogle Scholar
Serna Correa y Miranda Miranda, 2003G. Serna Correa, J. Miranda MirandaExperiencias de planeación organizacional en centros y grupos de investigaciónEstudios Gerenciales (89) (2003), pp. 73-94Google Scholar
Shih et al., 2010M.J. Shih, D.R. Liu, M.L. HsuDiscovering competitive intelligence by mining changes in patent trendsExpert Systems with Applications, 37 (4) (2010), pp. 2882-2890ArticleDownload PDFView Record in ScopusGoogle Scholar
Vargas y Guillen, 2004J. Vargas, I. GuillenLos procesos de transformación estratégica en relación con la evolución de las organizacionesEstudios Gerenciales (94) (2004), pp. 65-80CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Willardson, 2013S. WillardsonStrategic intelligence during coin detention operations – Relational data and understanding latent terror networksDefense and Security Analysis, 29 (1) (2013), pp. 42-53CrossRefView Record in ScopusGoogle Scholar
Yoon y Kim, 2012J. Yoon, K. KimTrend Perceptor: A property–function based technology intelligence system for identifying technology trends from patentsExpert Systems with Applications (2012)Google Scholar
Ziegler, 2012C.N. ZieglerMining for strategic competitive intelligence: Foundations and applications, 406, Springer-Verlag, Berlin (2012)1
Aplicación de metodologías de vigilancia tecnológica en contextos académicos mediante la utilización de software especializado para la realización de búsqueda, depuración y filtrado de información.2
Este tipo de búsquedas permite emplear el lenguaje natural del ser humano, donde es posible utilizar expresiones comunes, y el software tiene la capacidad de hacer abstracciones y proponer soluciones que concuerden con la semántica de lenguaje.3
No se incluyen publicaciones de 2013, dado que era el año en curso en el momento de elaboración del presente artículo.4
Trastorno intelectual producto de la incapacidad de analizar y comprender una lluvia de información como la que pueden proporcionar los actuales medios electrónicos. View Abstract Copyright © 2013 Universidad ICESI. Published by Elsevier España S.L.
Fuente: sciencedirect.com, 2013.

_________________________________________________________________

.
.
mayo 1, 2020
Por Tristán Elósegui.
[En este artículo se analiza el caso de uso de Dashboards en marketing, esto puede generalizarse a muchas otras áreas en empresas y organizaciones.]
Al hablar de Dashboards o Tableros de Control, inmediatamente pensamos en Analítica digital. Es inevitable, pensamos en datos, Google Analytics,… y si eres un poco más técnico, piensas en etiquetados, Google Tag Manager (GTM), integración de fuentes, Google Data Studio, etc.
Pero en realidad, pienso que deberíamos darle la vuelta al enfoque. Por definición, la Analítica digital es una herramienta de negocio. Representa los ojos y oídos de la estrategia de marketing, y por tanto se debe definir desde el negocio y no desde el departamento de Analítica (con su ayuda, pero no liderado por ellos).
Para explicarlo, os dejo una resumen de mí ponencia en el primer congreso de marketing digital celebrado en Pontevedra (Congreso Flúor).

Para definir correctamente un dashboard, debemos partir de la estrategia de marketing y seleccionar las fuentes de datos y métricas que mejor la representen. Las que mejor nos describan el contexto de nuestra actividad de marketing, y nos permitan tomar las mejores decisiones.
Para entender el papel de un dashboard en una estrategia vamos a ver cinco puntos:
Pero, empecemos la historia por el principio.
Me gusta enfocar la definición de dashboard, de dos maneras, mejor dicho de una manera que concluye en la clave de todo:
Es una representación gráfica de las principales métricas de negocio (KPI), y su objetivo es propiciar la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.
Un dashboard de indicadores debe transformar los datos en información y estos en conocimiento para el negocio.
[Obsérvese la similitud con la definición de Inteligencia.]
Esta transformación de los datos nos debe llevar a una mejor Toma de decisiones. Este es el objetivo principal que no debemos perder de vista. Algo que suele pasar con cierta frecuencia en este proceso. Nos centramos tanto en el proceso de creación del Tablero de Control, que tendemos a olvidar que su objetivo es la toma de decisiones y no la acumulación de datos. Pero esta es otra historia.
A todo esto tenemos que añadir un elemento más, ya que la base para la toma de decisiones está en un buen análisis de los datos.
[No debe confundirse el concepto de Tablero de Control (Dashboard) con el de Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).]
Pues fundamentalmente dos cosas:
Visión estratégica de negocio:
Pilares del análisis de datos:
El dashboard de métricas debe contar una historia. Nos debe enseñar el camino desde los principales indicadores, a la explicación de la variación del dato.
Además este cuadro de mando no debe contar con más de 10 KPIs (aproximadamente), primero porque no debería haber más y segundo, porque nos complicamos el análisis.
Y por último, aconsejo que el Tablero de Control sea una foto fija de la realidad. Existen herramientas de dashboard que permiten profundizar en el análisis y cruzar variables, pero las desaconsejo (al menos en una primera fase). ¿por qué? El tener estas posibilidades nos llevará a invertir tiempo en darle vueltas a los datos, y nos alejará de la toma de decisiones (objetivo principal de todo cuadro de mando).
Un buen dashboard comercial o de marketing es como un semáforo: Nos muestra las luces rojas, amarillas y verdes de nuestra actividad y las decisiones a tomar .

Para hacerlo debemos partir del planteamiento de nuestra estrategia (ya que es lo que queremos controlar). Cómo ya adelantaba al hablar de las claves de un buen análisis, tenemos que tener muy claros varios puntos:
La imagen que os dejo a continuación, os ayudará a estructurar mejor la información y sobre todo a no olvidar métricas importantes.
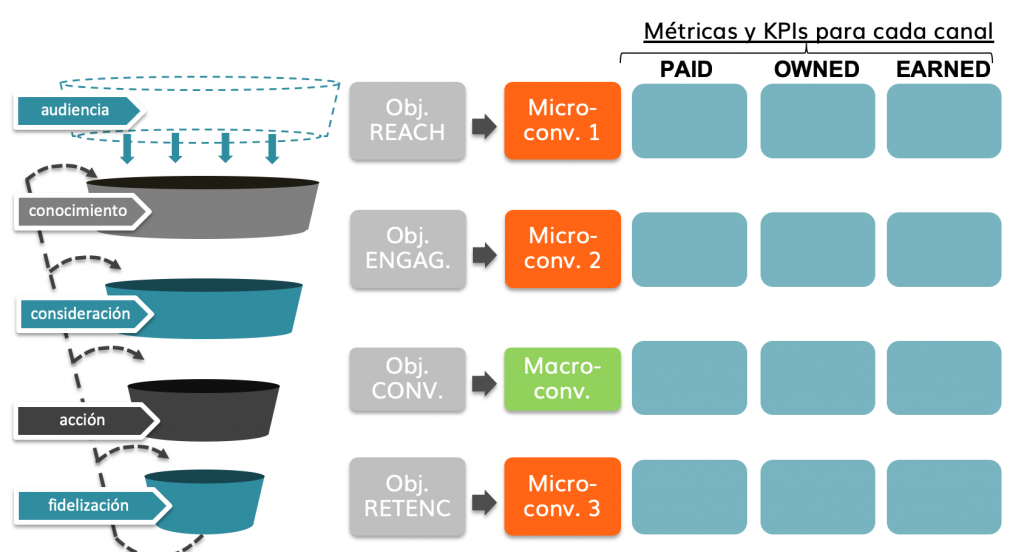
Definición de macro y micro conversiones – Tristán Elósegui
.
¿Qué tenemos hasta el momento?
Con esta información ya podemos hacer la selección de las métricas y definir nuestro dashboard de indicadores en formato borrador.
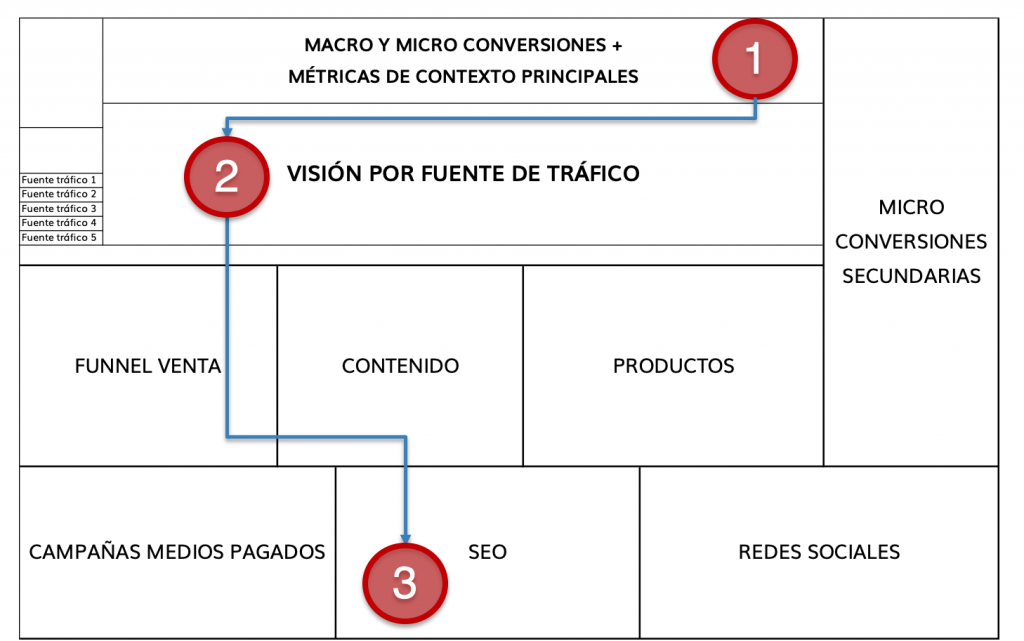
Borrador Dashboard de marketing – Tristán Elósegui
.
Cómo veis en este ejemplo de dashboard, podemos hacer un seguimiento desde el origen de la variación en las KPI principales, hasta el canal o campaña que las causó. Es decir, hemos definido un cuadro de mando que nos cuenta la “historia” de lo que ha ocurrido en el periodo analizado.
El proceso real es algo más complejo, pero voy a simplificarlo para facilitar la lectura y comprensión.
NOTA: No tengo relación alguna con PCcomponentes.com, por lo que todo lo que vais a ver a continuación son supuestos que realizo para poder explicaros la definición de un Dashboard de indicadores.
Siguiendo la metodología que os acabo de explicar tendríamos que definir:
A continuación os dejo: el pantallazo de una página de producto, la definición de macro y microconversiones y el borrador de dashboard de control.

PCcomponentes página producto
.

Caso real PCcomponentes – Objetivos y métricas para Dashboard de marketing
.
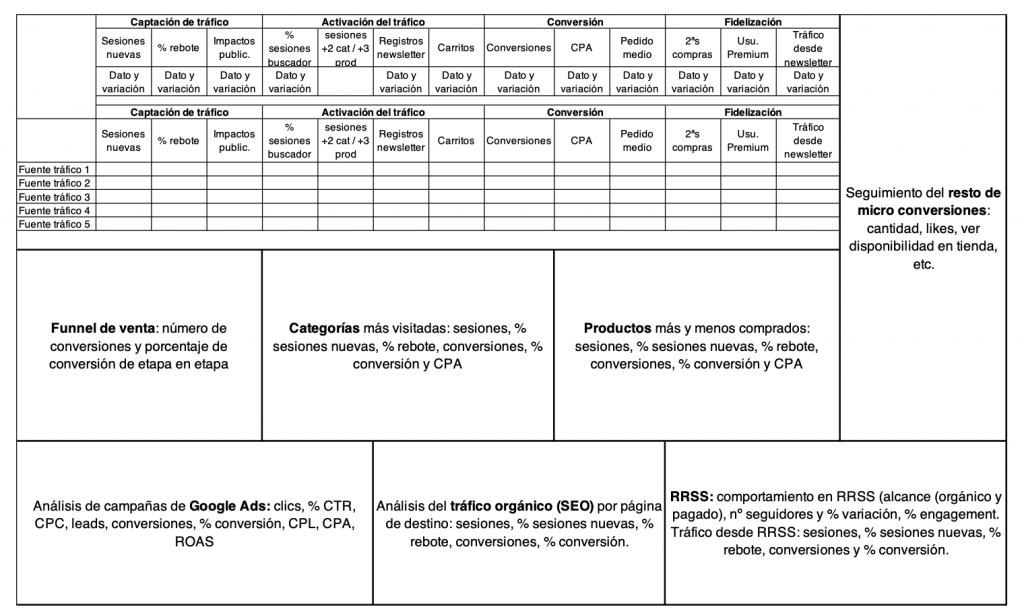
Propuesta de Dashboard de marketing para PCcomponentes – Tristán Elósegui
Suponiendo que hemos cumplido con todo lo dicho hasta ahora en la parte estratégica y técnica, mis principales consejos son:
Para terminar el artículo, os dejo con varios ejemplos de varios tipos de cuadros de mando.
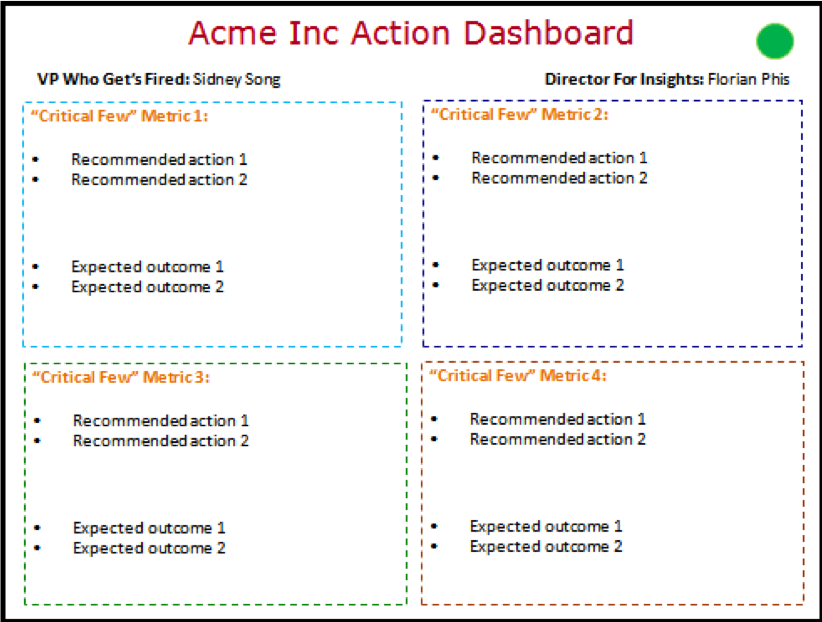
Avinash Kaushik dashboard para gerencia de empresa
.
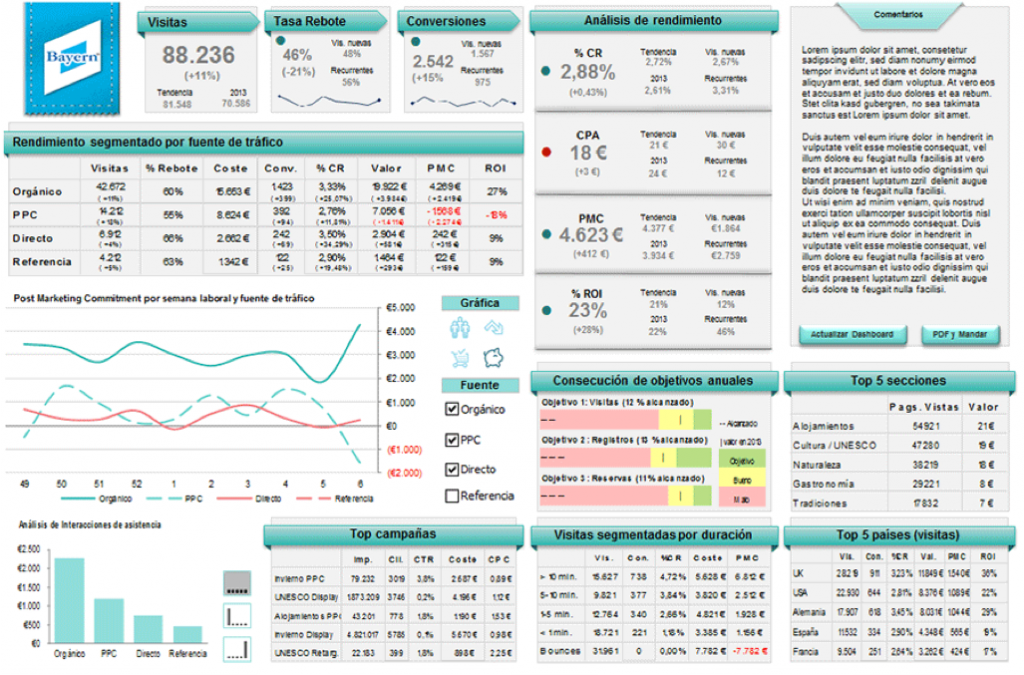
Agustín Suárez – Dashboard de Marketing
.
Fuente: tristanelosegui.com, 2019.

___________________________________________________________________
Vincúlese a nuestras Redes Sociales:
LinkedIn YouTube Facebook Twitter
___________________________________________________________________
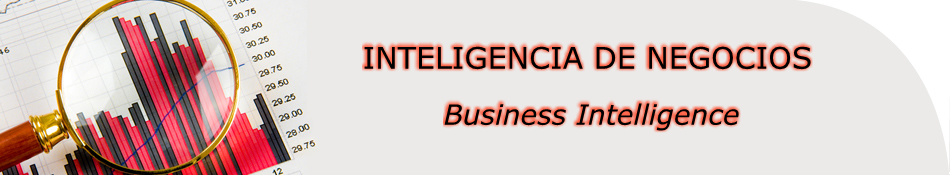
.
.