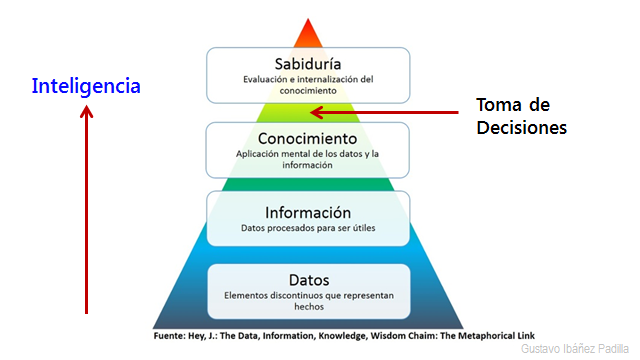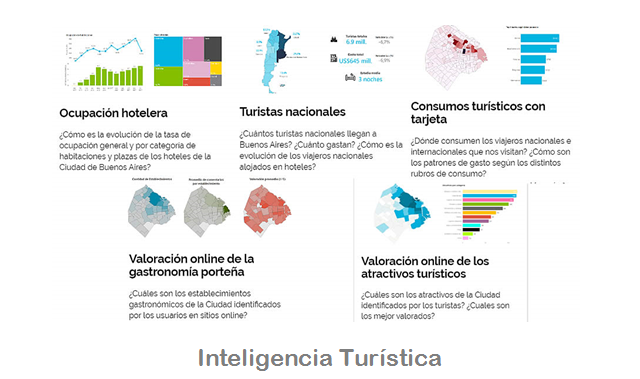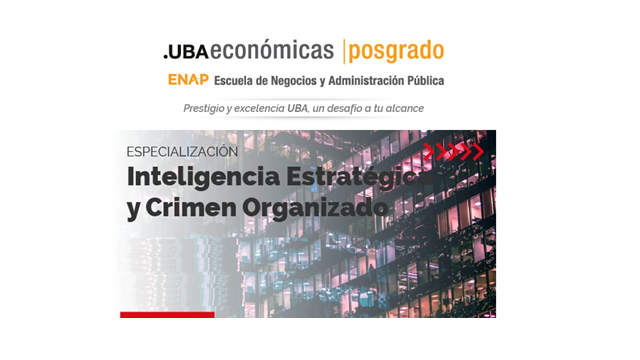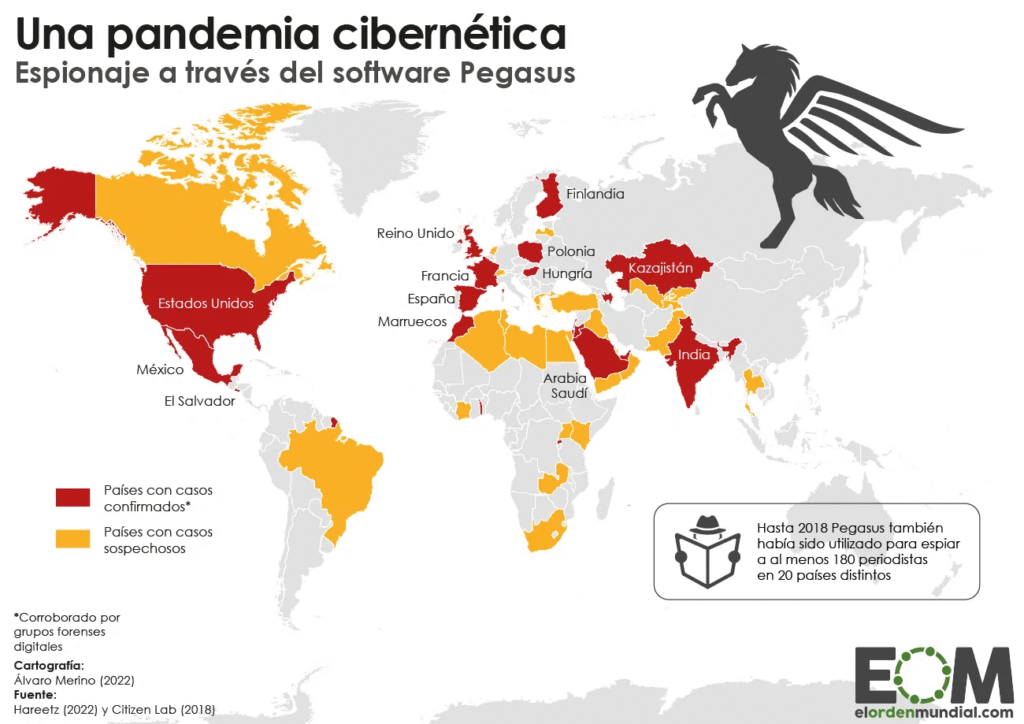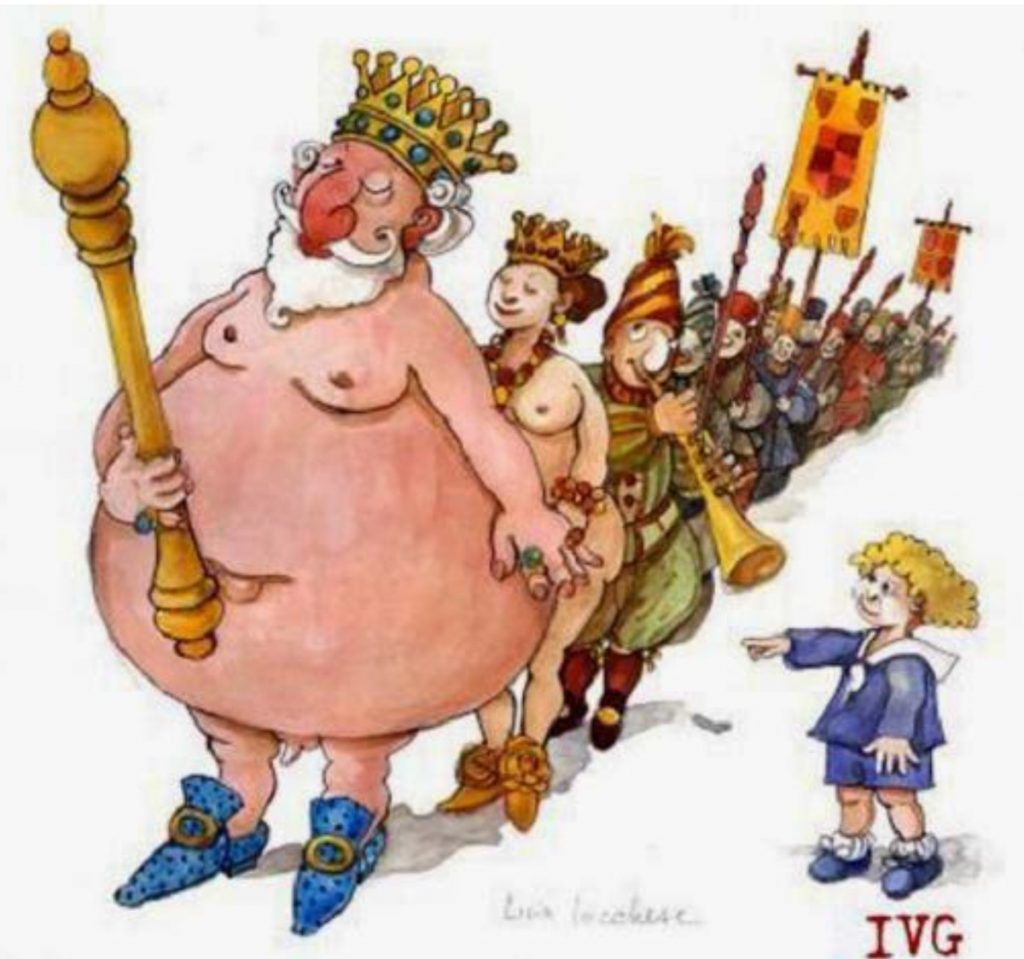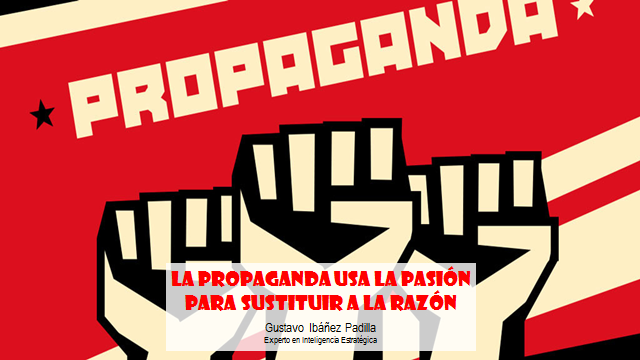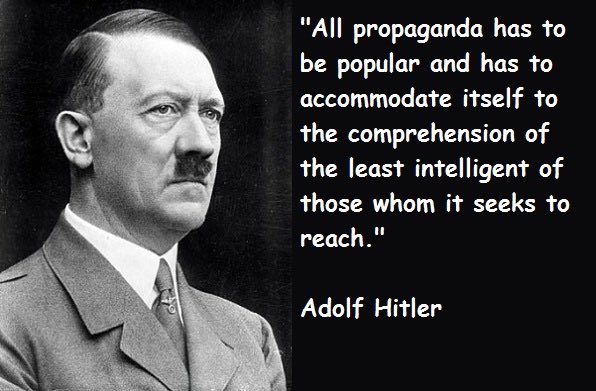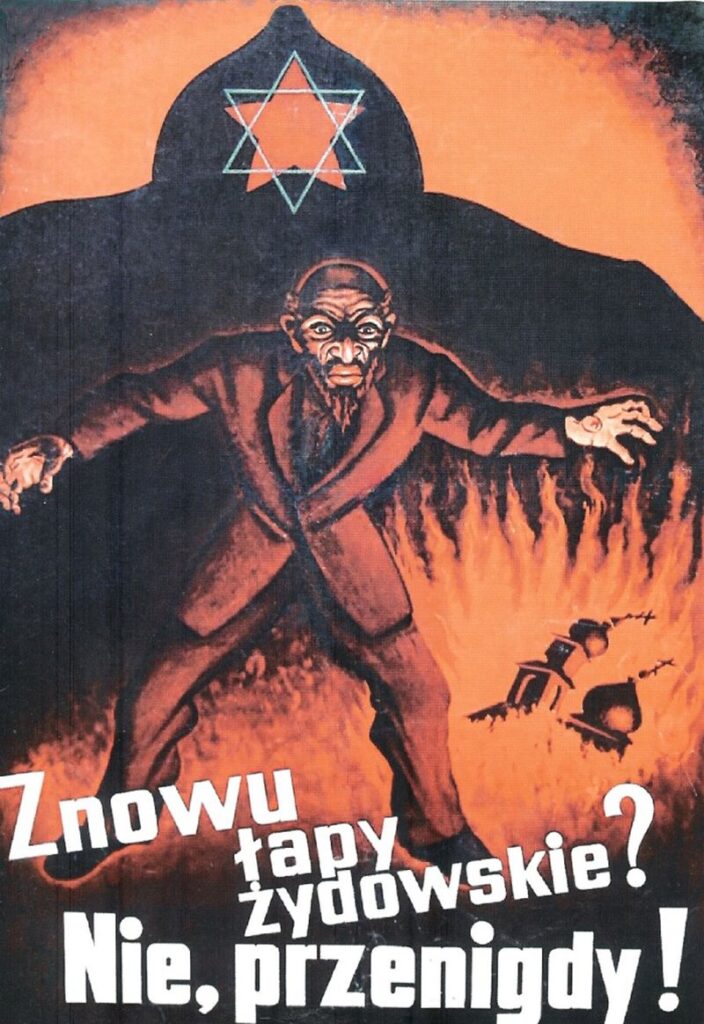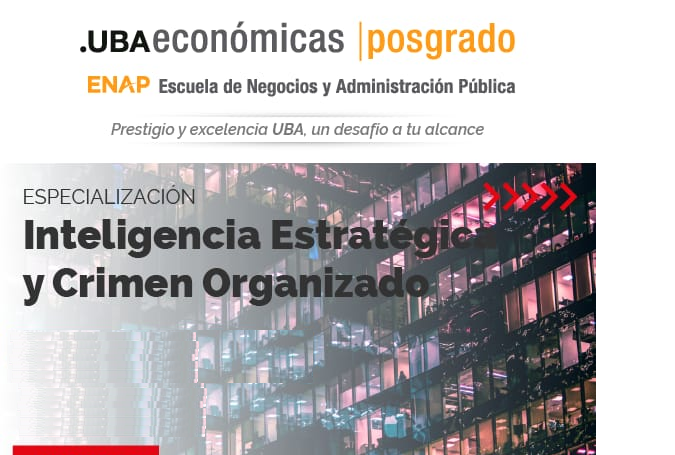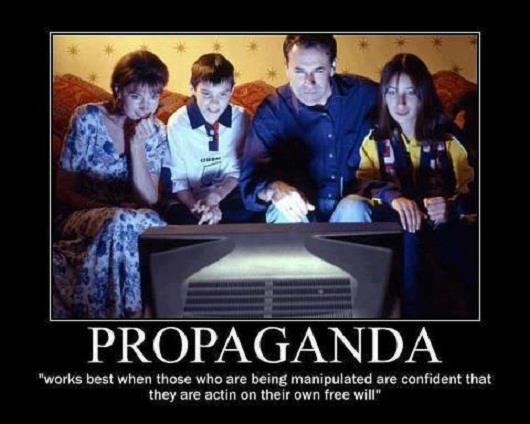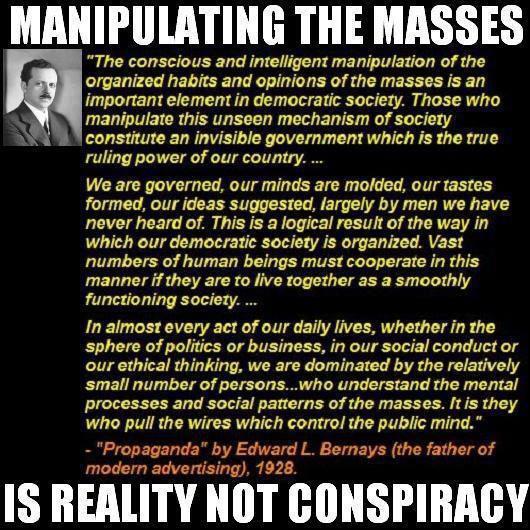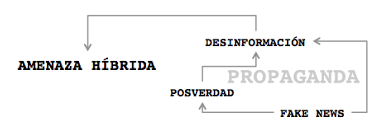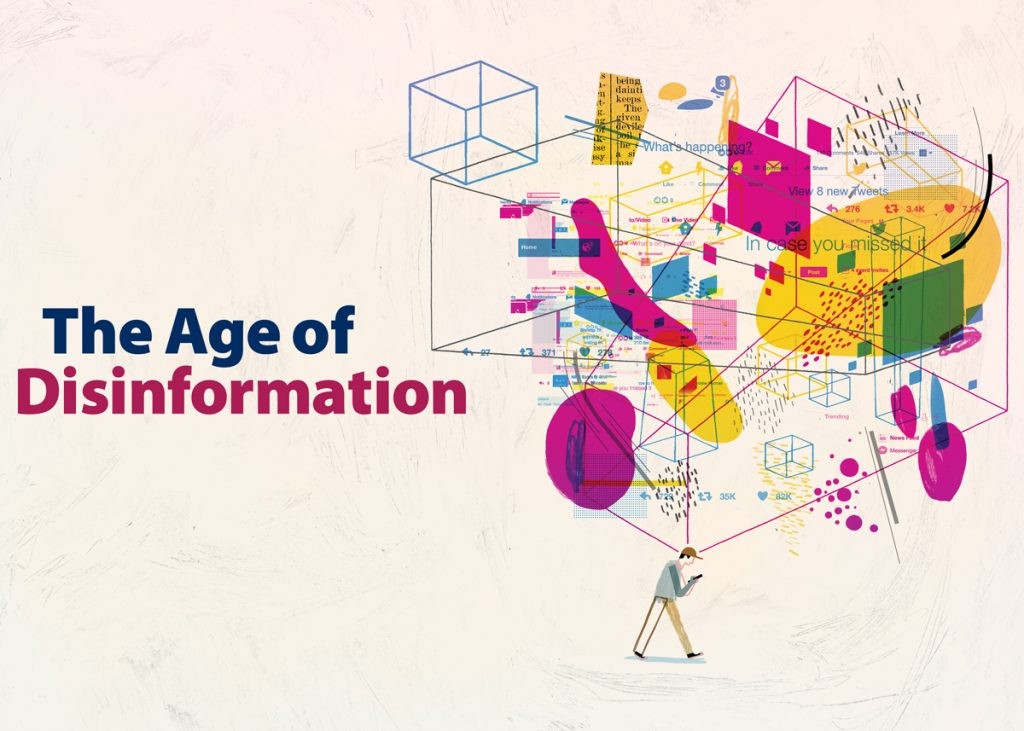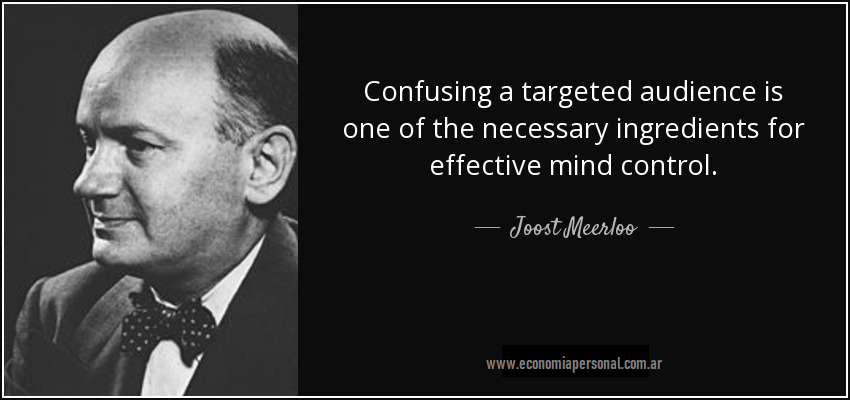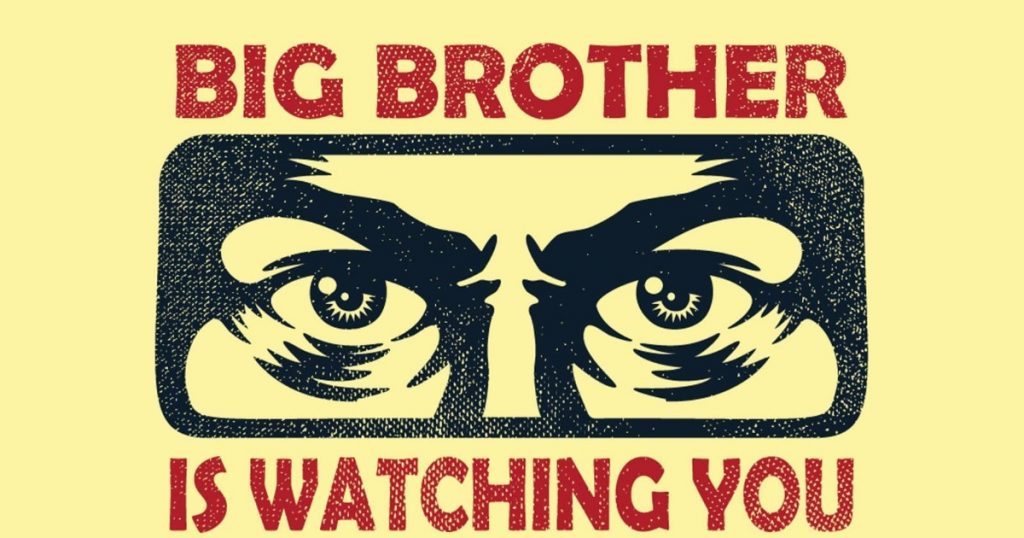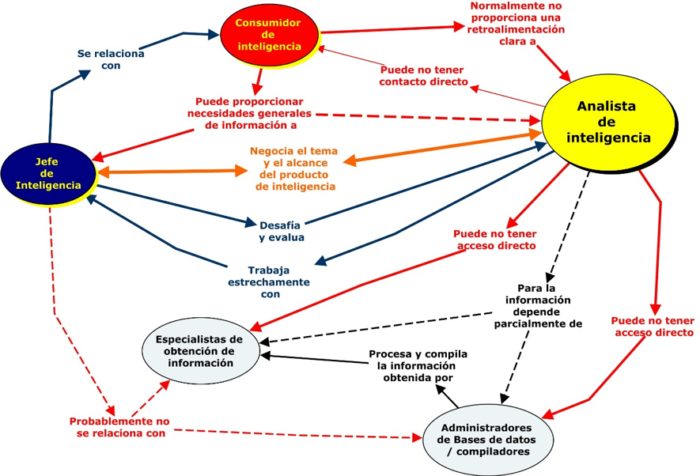La inteligencia estratégica en los negocios del siglo XXI
noviembre 12, 2025
Anticipación, protección y ventaja competitiva en un mundo incierto
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
.
En un escenario global signado por la complejidad, la velocidad del cambio y la interdependencia tecnológica, la inteligencia estratégica se ha convertido en una herramienta esencial para gobiernos, empresas y organizaciones. Si antes era considerada un ámbito casi exclusivo del mundo militar o estatal, hoy constituye un componente transversal en la planificación corporativa, la gestión del riesgo, la toma de decisiones y la protección de activos críticos. Su importancia radica en su capacidad para transformar datos dispersos en conocimiento accionable y, a partir de ello, orientar decisiones responsables y eficaces.
Inteligencia: del dato a la sabiduría
La inteligencia puede entenderse como un proceso destinado a descubrir el orden oculto detrás de lo aparente. Su etimología —intelligere, “leer entre líneas”— resume bien esta idea: observar, comparar, interpretar y conectar puntos. Este recorrido se expresa en la conocida Pirámide del Conocimiento: los datos se convierten en información cuando se organizan; la información se transforma en conocimiento cuando se analiza; y cuando este conocimiento se aplica reiteradamente para tomar decisiones acertadas, se adquiere sabiduría.
La inteligencia es, simultáneamente, un método, un producto y una función organizacional. Y su finalidad es clara: Reducir la incertidumbre del decisor, permitiéndole actuar con fundamento técnico y no por impulso o mera intuición.
.
Inteligencia y Contrainteligencia: la espada y el escudo
La inteligencia busca conocer el entorno para anticipar tendencias, riesgos y oportunidades. La contrainteligencia procura impedir que actores externos —competidores, delincuentes, grupos de presión, Estados adversarios o incluso empleados desleales— accedan a información valiosa o amenacen los activos propios. Ambas funciones son complementarias: sin inteligencia no hay anticipación; sin contrainteligencia no hay seguridad.
Aunque muchas organizaciones no tengan un “Departamento de Inteligencia”, estas funciones existen de facto en áreas como marketing, recursos humanos, seguridad informática, auditoría, compliance o planificación estratégica. Cada una aporta piezas que, integradas, permiten comprender mejor el entorno y proteger los activos críticos.
Los activos sensibles no son solo financieros o tecnológicos: incluyen reputación, conocimiento interno, infraestructura, datos personales de clientes, estrategias de mercado y hasta la propia cultura institucional. En un contexto donde las filtraciones, el espionaje corporativo y los ciberataques están en aumento, desarrollar prácticas de contrainteligencia se vuelve indispensable.
.
El factor humano: el eslabón más débil del sistema
La mayor parte de las vulneraciones de seguridad no provienen de sofisticadas operaciones de hackers, sino de errores humanos. Según informes recientes de empresas de ciberseguridad, más del 80% de los ciberataques exitosos comienzan con fallas básicas: contraseñas débiles, sesiones abiertas, archivos compartidos sin control, o ingeniería social.
Un ejemplo paradigmático se dio en 2025, cuando una histórica empresa británica de servicios logísticos —con más de 150 años de trayectoria— quedó paralizada por un ataque de ransomware que explotó una clave débil utilizada por un empleado externo. La empresa no logró recuperarse, debió declararse en quiebra y dejó a setecientos personas sin empleo. No fue un ataque técnicamente complejo: fue una falla cultural.
Casos similares se observaron en aeropuertos europeos —en septiembre de 2025— afectados por incidentes informáticos que generaron congestiones masivas y pérdidas millonarias. La tecnología avanzó, pero la conducta humana sigue siendo un punto de vulnerabilidad constante.
Por eso, la inteligencia moderna enfatiza la formación del personal, la cultura organizacional y la concientización sobre riesgos emergentes.
.
Inteligencia en los negocios: el caso Moneyball y más allá
El ejemplo de los Oakland Athletics, popularizado por la película Moneyball, es ilustrativo. Un equipo sin grandes recursos incorporó métodos estadísticos para identificar jugadores subvalorados por el mercado. El análisis de datos permitió competir —y ganar— contra organizaciones más poderosas. Así nació una revolución en el deporte profesional: la inteligencia aplicada al desempeño deportivo, demostrando que el análisis racional puede superar los prejuicios y la intuición tradicional.
Ese modelo hoy atraviesa todos los sectores: desde las finanzas algorítmicas hasta las cadenas de suministro, pasando por la industria cultural, los seguros o la logística. Netflix decide qué series producir basándose en patrones de consumo global; Amazon y UPS optimizan rutas en tiempo real; aerolíneas fijan precios dinámicos según modelos predictivos. Todo esto es inteligencia aplicada a los negocios.
El auge de las fuentes abiertas
Más del 95% de la inteligencia que utilizan Estados y empresas proviene de Fuentes abiertas (OSINT, Open Source Intelligence). Noticias, redes sociales, bases de datos públicas, registros comerciales, documentos académicos, movimientos financieros, imágenes satelitales de libre acceso. Hoy, un analista puede reconstruir la estructura económica de una organización criminal, el despliegue militar de un Estado o las tendencias de consumo en una ciudad solo con información abierta.
Esto genera un desafío: la sobreabundancia de datos (infoxicación). El problema ya no es la falta de información, sino el exceso. La clave es filtrar, validar, sintetizar y convertir ese océano de datos en conocimiento útil.
Analistas entrenados para ver lo invisible
El analista debe identificar patrones, detectar anomalías y reconocer señales débiles. La historia ofrece ejemplos elocuentes: antes del atentado del 11 de septiembre de 2001, instructores de vuelo reportaron comportamientos extraños de alumnos que solo buscaban aprender maniobras en altura sin despegar ni aterrizar. Esa información existía, pero no se integró. La falla no fue de datos, sino de análisis y coordinación.
Hoy, muchos países trabajan con sistemas de alerta temprana que integran información de múltiples agencias. El modelo más desarrollado es el de la comunidad de inteligencia estadounidense luego del 9/11, donde se estableció un sistema de cooperación interagencial para evitar otra falla sistémica.
Inteligencia económica, turística y geopolítica
En el ámbito económico, la inteligencia permite anticipar fluctuaciones de precios, detectar oportunidades de inversión y evaluar vulnerabilidades en cadenas de suministro. La reciente reconfiguración global generada por la guerra en Ucrania, las tensiones en el Mar de China Meridional y las disrupciones pospandemia demostraron la importancia de prever escenarios alternativos y contar con planes contingentes.
La inteligencia turística —cada vez más relevante para países cuya economía depende de este sector— permite analizar flujos de visitantes, percepciones de seguridad, tendencias culturales y la competencia entre destinos.
En la geopolítica contemporánea, donde la rivalidad entre grandes potencias se proyecta sobre recursos estratégicos (energía, minerales críticos, rutas marítimas, infraestructura digital), la inteligencia se convierte en un instrumento indispensable para planificar políticas públicas y anticipar movimientos en el tablero internacional.
.
Tecnología e inteligencia: IA, Big data y autonomía
La revolución tecnológica ha multiplicado las capacidades de análisis. La inteligencia artificial permite procesar volúmenes gigantescos de datos; los algoritmos de aprendizaje automático identifican patrones invisibles para los humanos; los sistemas autónomos generan información en tiempo real; y las cadenas de bloques ofrecen nuevas formas de trazabilidad y verificación.
Sin embargo, la tecnología no reemplaza al analista. Los algoritmos son potentes, pero necesitan interpretación humana. Pueden detectar correlaciones, pero no comprender contextos culturales, estrategias políticas o motivaciones humanas. La inteligencia moderna se apoya en la tecnología, pero depende del criterio humano para convertir la información en decisiones.
El valor estratégico de una alerta temprana
Las crisis rara vez aparecen de manera súbita: suelen anunciarse mediante señales que, observadas con atención, permiten anticipar su desarrollo. El aumento de tensiones geopolíticas, la volatilidad de mercados financieros, los cambios regulatorios, la conflictividad social extrema, los movimientos migratorios o la disrupción de rutas comerciales pueden ser indicadores tempranos de escenarios futuros.
Por eso, los sistemas de inteligencia eficientes trabajan con modelos de prospectiva, análisis de riesgos, simulaciones y construcción de escenarios. El objetivo no es predecir el futuro, sino prepararse para futuros posibles.
Una nueva cultura para las organizaciones
La inteligencia estratégica se está convirtiendo en una cultura institucional. No es una actividad reservada a especialistas aislados, sino un enfoque transversal: desde el CEO hasta el empleado de soporte técnico. Las empresas y los Estados que logran instalar esta cultura son los que mejor se adaptan a entornos cambiantes.
La inteligencia no solo mejora las decisiones: evita costosos errores. Y en un mundo donde una mala decisión puede destruir una organización, esa capacidad vale tanto o más que cualquier acierto brillante.
El desafío del nuevo siglo
El siglo XXI exige organizaciones capaces de observar, interpretar y actuar con rapidez y precisión. La inteligencia estratégica es el puente entre la complejidad del mundo real y las decisiones que construyen el futuro. Quienes desarrollen estas capacidades no solo sobrevivirán: liderarán.
El mundo que viene será más interconectado, más tecnológico y más incierto. La inteligencia —junto con la ética, el análisis riguroso y la visión estratégica— será la herramienta central para navegarlo.
Fuente: Ediciones EP, 12/11/25.
Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla
Más información:
El importante mensaje de Los tres días del cóndor
La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento
Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos
Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo
Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante
Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado
Artículo completo en formato PDF:

Diploma
.
.
Ojo en el cielo: inteligencia, geopolítica y ética en la guerra del siglo XXI
octubre 21, 2025
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
.
La película Eye in the Sky (2015), dirigida por Gavin Hood, no es sólo un drama sobre tecnología; es una caja de resonancia donde confluyen decisiones de inteligencia estratégica, procedimiento militar y cálculos geopolíticos que ponen al espectador frente a una doble incógnita: ¿cómo se decide hoy matar a distancia y quién asume la responsabilidad política y moral de esa decisión? El film —centrado en la operación para eliminar a combatientes de Al-Shabaab mediante un dron MQ-9 Reaper— despliega, en poco más de cien minutos, una coreografía tensa de actores y argumentos: operadores en Nevada, coroneles obsesionados por la misión, asesoría jurídica que titubea, políticos con prioridades mediáticas y defensores de derechos que ponderan reputaciones estatales. La ficción cinematográfica ilumina dilemas reales que ya forman parte del repertorio contemporáneo de la inteligencia y la guerra.
El aparato técnico: el dron como “ojo” y como arma
En la pantalla, el MQ-9 Reaper es la figura central: ojo vigilante, brazo ejecutor. No es una abstracción: el Reaper es un sistema de aeronaves remotamente pilotadas diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque, con capacidad de vuelo prolongado y de portar misiles Hellfire u otra munición guiada —herramientas que lo convierten en plataforma ideal para misiones de targeted killing. Su autonomía, sensores electro-ópticos y capacidad de permanencia en zona permiten reunir grandes cantidades de información, pero también estructuran la lógica de la letalidad a distancia: ver durante horas facilita la decisión de matar con una frialdad numérica que, paradójicamente, exige luego cálculos humanos sobre daño colateral.
.
La tecnología nivela la asimetría: el piloto está a miles de kilómetros y la explosión ocurre en un vecindario africano. Esa distancia produce dos efectos complementarios: por un lado, la operación puede fundarse en una “ventaja de la información” —el material de inteligencia es inmediato, preciso y aparentemente concluyente—; por otro, la separación física amplifica la contabilidad moral: ¿qué valor asigna el Estado a una vida mostrada en video y a una vida mostrada en persona? Ojo en el cielo hace sensible esa tensión con escenas donde los porcentajes de probabilidad, los márgenes de error y la imagen de una niña vendiendo pan se cruzan en segundos que, para los operadores, son la diferencia entre actuar y esperar.
.
Inteligencia estratégica y perecibilidad del producto
La toma de decisiones en operaciones de inteligencia es, en esencia, una carrera contra el tiempo. La información adquiere valor —o pierde relevancia— con una velocidad que la convierte en un bien perecedero: la confirmación de una amenaza puede volverse obsoleta en horas o minutos si el objetivo se mueve, si el artefacto explota o si la ruta cambia. En la película esto queda patente: la deliberación política y jurídica demora un proceso donde cada minuto es una variable que altera el balance de vidas salvadas versus vidas puestas en riesgo. En la práctica, esa dinámica se traduce en un “costo de oportunidad”: demorar la acción puede permitir que el atentado suceda; precipitarla puede producir víctimas inocentes. La inteligencia estratégica, por ello, no sólo produce conocimiento —identidad, intenciones, amenazas—; produce una ventana temporal de oportunidad que obliga a elegir con información incompleta y consecuencias irreversibles.
Actitudes y roles: del operativo al político
Una de las virtudes de la película es su reparto de responsabilidades: la coronel Powell (Helen Mirren) encarna la mirada militar concentrada en neutralizar la amenaza; los agentes de campo —el somalí, los kenianos— representan el riesgo cotidiano de quienes arriesgan su vida para recabar y asegurar datos; el piloto y su operadora, en Nevada, personifican la tensión emocional del acto remoto; el asesor jurídico personifica la parálisis normativa; el primer ministro (y su comitiva) exhibe una mezcla de banalidad y cálculo político. Esa pluralidad permite observar cómo, en la realidad, la cadena de mando no es neutra: cada eslabón tiene incentivos y costos distintos. Los operativos clandestinos —los que se infiltran, testifican, arriesgan— a menudo pagan el precio más alto en anonimato: su éxito no es celebrable públicamente sin comprometer sus identidades y redes. El film subraya esa abnegación, la «infra-heroicidad» de quienes garantizan la inteligencia utilizable y luego desaparecen del discurso oficial.
El personaje del asesor jurídico, escrupuloso hasta la parálisis, actúa como recordatorio de que la legalidad tarda en aplicarse cuando la tecnología acelera la letalidad; esa demora, sin embargo, no es inocua. La escena del político que valora más su imagen pública que la prevención de un ataque anticipado ofrece una lectura implacable: la política moderna, en ciertos casos, puede ser menos apta para resolver dilemas operativos urgentes que la propia cadena militar. Aquí cabe retomar el Principio de Peter: en jerarquías complejas, las personas suelen ser promovidas hasta alcanzar un puesto en el que son incompetentes, y muchas decisiones públicas terminan en manos de individuos cuya habilidad para gestionar crisis técnicas o de seguridad es limitada. El efecto, cuando hay vidas en juego y ventanas temporales estrechas, es letal.
Ética de la intervención en territorios aliados y daño colateral
La operación retratada en Eye in the Sky añade otra capa: se ejecuta en un país soberano, aliado en lo formal, pero donde intervenir implica tensiones diplomáticas y legitimidad. Atacar en suelo de un Estado amigo para eliminar a combatientes que operan desde allí es un acto que reviste obligaciones legales y políticas: notificar, coordinar, y, en lo ideal, obtener consentimiento. La película explora la paradoja: los aliados pueden ser tanto socios como escenarios donde la acción unilateral erosiona la confianza. Además, cuando entre las víctimas potenciales hay ciudadanos de las potencias agresoras —como ocurre en la trama— la legitimidad se desgasta aún más, y la narrativa pública se convierte en un factor que los políticos ponderan con marcada intensidad.
El daño colateral —la pérdida de vidas civiles inocentes— es la medida que a menudo decide el curso de la deliberación. La presencia de la niña en la trama funciona tanto como dispositivo emotivo como centro ético: ¿es moral sacrificar a un inocente para prevenir atentados futuros? La pregunta remite a debates clásicos de la ética de la guerra: utilitarismo versus deontología, proporcionalidad, distinción y última ratio. En la práctica política moderna, la respuesta no es sólo teórica: es reputacional. Los gobiernos temen la viralización de imágenes que los conviertan en verdugos sin juicio; temen juicios internacionales y costes políticos internos. La película pone en evidencia la ironía: la misma democracia que exige escrúpulos legales ante la muerte a distancia es la que delega esas muertes a operadores remotos que, luego, no obtienen reconocimiento ni reconciliación pública.
La normalización del “signature strike” y la erosión del umbral para matar
Una de las críticas más documentadas al programa de drones es la baja de umbral que introducen modalidades como los “signature strikes”, donde la eliminación se decide por patrones de conducta y no por conocimiento nominal del individuo. Ojo en el cielo dramatiza esa peligrosidad: la certeza absoluta rara vez existe, y confiar en patrones convierte la operación en una forma de ejecución preventiva. Periodistas e investigadores han señalado que la política de ataques con drones ha expandido las fronteras legales y morales del uso de la fuerza, transformando el planeta, como sintetiza Jeremy Scahill, en un “campo de batalla” donde la vida de los nativos es a menudo menesterosa frente al escrutinio occidental. Esa afirmación —crítica pero descriptiva— remite a la necesidad de transparencia, límites jurídicos y rendición de cuentas cuando la tecnología permite matar desde una consola.
Responsabilidad, transparencia y el problema del relato
La película deja claro otro punto: después del acto siempre llega la narrativa. Los políticos quieren marcar distancia moral (lágrimas en cámara, investigaciones “independientes”) pero rara vez aceptan la carga total de la decisión. El general Benson (Alan Rickman) —personaje que articula la defensa castrense— proclama que no se debe subestimar el “costo de la guerra” para los soldados; es un intento de recolocar la responsabilidad en la esfera institucional del esfuerzo militar. Pero la sociedad reclama, con razón, explicaciones públicas y mecanismos que eviten que la letalidad remota quede fuera del escrutinio judicial y parlamentario. Si la inteligencia produce la ventana de oportunidad, la política debe —al menos— justificar retrospectivamente su cierre.
Más preguntas que respuestas, pero exigencias claras
Eye in the Sky no ofrece soluciones sencillas —ni la realidad las tiene—, pero pone en evidencia exigencias ineludibles: (1) la necesidad de protocolos claros que reduzcan la arbitrariedad en decisiones con vidas humanas; (2) la obligación de transparencia cuando la fuerza se proyecta desde lejos; (3) la atención a la perecibilidad del producto de inteligencia y al coste de oportunidad que conlleva la demora; (4) la protección y reconocimiento de los agentes encubiertos cuyo trabajo hace posible la información utilizable; y (5) la revisión crítica de prácticas —como los signature strikes— que bajan umbrales éticos para matar.
En el plano ético y geopolítico, la película recuerda que la tecnología militar no neutraliza responsabilidades: las traslada, las dispersa entre operadores, juristas y políticos que, con incentivos distintos, deben todavía articular una decisión que sea jurídicamente sólida y moralmente legible. Si la promesa original del dron fue reducir daños comparados con los bombardeos masivos, la práctica ha mostrado que la comparación es insuficiente: la guerra remota genera nuevos dilemas —jurídicos, epistemológicos y morales— que requieren debate público informado y supervisión sólida. Como advirtió el debate crítico contemporáneo sobre el uso de drones, la pregunta decisiva no es si la tecnología permite matar, sino cómo las sociedades democráticas regulan esa capacidad sin perder su propio fundamento moral.
Fuente: Ediciones EP, 21/10/25.
Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla
>>> Vea la película completa en español : https://youtu.be/OxZIbseYwgY <<<.
Más información:
El importante mensaje de Los tres días del cóndor
La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento
Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos
Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo
Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante
.
.
Vigilar a los que vigilan: cómo evitar los abusos de un Estado policial hipervigilante
octubre 20, 2025
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
«Quis custodiet ipsos custodes?»
En las últimas décadas la tecnología cambió la geometría del poder. Lo que antes exigía enormes recursos humanos y logísticos —seguir a una persona, intervenir correspondencia, mantener una red de informantes— hoy puede realizarse a escala industrial con unas pocas líneas de código y acceso a los canales globales de las telecomunicaciones. Esa transformación ha elevado la eficacia potencial de los servicios de inteligencia, pero también ha multiplicado los riesgos: la posibilidad de que el Estado —o actores privados aliados a él— transforme la vigilancia en un hábito sistémico que invade derechos, erosiona la confianza pública y corroe el tejido democrático.
La historia reciente ofrece advertencias concretas. Ya a fines del siglo XX surgieron denuncias sobre sistemas de interceptación que operaban más allá de controles nacionales y sin una supervisión democrática adecuada; el caso conocido como Echelon puso en evidencia, ante el Parlamento Europeo y la opinión pública, una red de cooperación entre los «Five Eyes» (servicios de inteligencia de Estados Unidos, Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda) que interceptaba comunicaciones comerciales y privadas a escala global. La investigación parlamentaria subrayó no sólo la existencia de capacidades técnicas, sino la dificultad institucional para auditar prácticas transnacionales de SIGINT (intelligence of signals).

.
Diez años después, en 2013, las filtraciones de Edward Snowden mostraron el alcance actual de esa capacidad: programas como PRISM o XKeyscore ilustraron que la recolección masiva de metadatos y contenidos no es una ficción de película, sino una práctica sistemática, con implicaciones políticas directas —incluidas intervenciones sobre líderes y aliados internacionales— y con instrumentos que, cuando quedan sin control, afectan derechos fundamentales. Esas revelaciones provocaron debates internacionales sobre legalidad, proporcionalidad y supervisión.
Frente a esa realidad técnica y política, la comunidad internacional empezó a afirmar límites normativos: informes y resoluciones de la ONU y de relatores especiales han marcado con nitidez que la vigilancia masiva, indiscriminada o sin recursos de supervisión judicial vulnera estándares de derechos humanos y debe limitarse por ley y por controles independientes. Como subrayó un Relator de la ONU, “la vigilancia masiva y generalizada no puede justificarse en un Estado de derecho.” Ese pronunciamiento inauguró un corpus de recomendaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y derecho a reparación para víctimas de espionaje indebido.
Las respuestas normativas no son mera retórica: el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y directivas conexas impusieron un marco robusto sobre el tratamiento de datos personales, incluso ante autoridades del Estado, y exigieron principios —minimización, propósito, responsabilidad— que limitan la acumulación indiscriminada de información. Aunque estas normas nacieron en el ámbito civil y comercial, imprimen un estándar conceptual útil para discutir las prácticas de inteligencia en sociedades democráticas.
El lado oscuro: tecnología en manos del poder y sus efectos sociales
No todos los abusos vienen de estados con regímenes autocráticos; en numerosos casos, democracias consolidadas han incurrido en prácticas problemáticas al invocar seguridad. Pero además existe un fenómeno contemporáneo que complica la trazabilidad del poder: la proliferación de empresas privadas que venden herramientas de intrusión —desde sistemas de interceptación hasta spyware que transforma teléfonos en micrófonos remotos— y que operan en mercados opacos. El escándalo de Pegasus puso a la vista cómo estas tecnologías, originalmente justificadas para combatir el crimen organizado o el terrorismo, terminaron siendo utilizadas para vigilar periodistas, defensores de derechos humanos y adversarios políticos en varios países. La evidencia forense y periodística sobre el uso indebido de estas herramientas provocó condenas y pedidos de regulación internacional.
El efecto social es doble: por un lado, la intrusión directa en la privacidad de sujetos y colectivos; por otro, el impacto indirecto sobre la libertad de expresión y la autonomía de la prensa. Cuando periodistas y fuentes temen que sus comunicaciones sean interceptadas, renuncian a investigar, censuran conversaciones y se reduce la transparencia sobre el ejercicio del poder. No es mera metáfora: organizaciones internacionales han documentado la paralización de investigaciones sensibles y la desmovilización de denuncias ciudadanas ante la sospecha de pinchazos o intrusiones.
.
América Latina: entre la digitalización del control y la fragilidad institucional
En la región latinoamericana las tensiones son palpables. Países con instituciones robustas conviven con Estados frágiles donde la supervisión parlamentaria y judicial sobre actividades de inteligencia es limitada o está politizada. El caso mexicano, con investigaciones que vinculan el uso del spyware Pegasus a aparatos estatales para espiar políticos y periodistas, funcionó como detonante regional: mostró que el problema no era tecnológico sino institucional. El gravamen específico en Latinoamérica es la acumulación de herramientas de vigilancia en contextos donde los mecanismos de rendición de cuentas son débiles, y donde la cultura política puede tolerar el uso discrecional de la inteligencia para objetivos partidarios o empresariales.
América Latina enfrenta además un déficit de marcos legales actualizados: leyes aprobadas en décadas anteriores no contemplan la interoperabilidad digital global ni el papel de proveedores y empresas tecnológicas transnacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han insistido en la necesidad de marcos regionales que protejan a periodistas, activistas y a la sociedad civil frente al abuso de tecnologías de intrusión. La recomendación común es clara: actualizar la normativa, crear instancias independientes de control y garantizar recursos técnicos para auditorías.
Argentina: controles formales y desafíos prácticos
En Argentina el andamiaje legal de inteligencia remonta a la Ley de Inteligencia Nacional [Ley 25.520 (2001)], que establece principios y mecanismos de actuación del sistema de inteligencia. Sin embargo, la persistencia de denuncias y episodios de opacidad han mostrado la tensión entre la letra de la norma y la práctica institucional. Informes de organizaciones de la sociedad civil han criticado la eficacia real de los órganos de control —como la Comisión Bicameral— por limitaciones en acceso a información, recursos técnicos y garantías de independencia. Es decir: existe un marco formal, pero su aplicación y capacidad de fiscalización siguen siendo puntos débiles que requieren reforma profunda.
Un país que aspire a un equilibrio entre seguridad y derechos debe atender tres vertientes simultáneas: 1) legislación actualizada que defina límites claros y sanciones proporcionales; 2) organismos de control con autonomía, acceso técnico y transparencia operativa; y 3) mecanismos de reparación para víctimas de vigilancia ilícita. Sin estas piezas, la supervisión se vuelve ritual y la impunidad permanece.

.
¿Cómo vigilar a quienes vigilan? Instrumentos para un control efectivo
A partir de la experiencia comparada y las recomendaciones internacionales, pueden proponerse medidas concretas:
1. Transparencia institucional y divulgación pública de algoritmos y criterios de selección: explicar qué datos se recaban, con qué criterios se priorizan objetivos y qué algoritmos automatizados son empleados. Transparencia no significa revelar operaciones sensibles, sino dar trazabilidad técnica y legal a los procesos decisionales.
2. Control judicial previo y auditoría independiente: cualquier interceptación debe requerir autorización judicial fundada y sujeta a revisiones posteriores por auditores con acceso a registros y metadatos. Las auditorías técnicas independientes (por ejemplo, por universidades o laboratorios forenses acreditados) son esenciales para comprobar el uso legítimo de herramientas.
3. Prohibición y control de transferencia de tecnologías ofensivas: limitar la compra y el uso de spyware sin mecanismos de supervisión; exigir cláusulas contractuales de responsabilidad y auditoría en los contratos con proveedores privados.
4. Capacitación técnica del poder legislativo y judicial: sin conocimiento técnico, los controles se vuelven simbólicos. Equipar a comisiones y tribunales con peritos y unidades técnicas estables es crucial.
5. Registro público de solicitudes de vigilancia y balances anuales: estadísticas desagregadas que permitan evaluar la proporcionalidad y el sesgo en la selección de objetivos.
6. Protecciones específicas para periodistas, defensores y opositores: umbrales más exigentes para autorizar intervenciones sobre actores políticamente sensibles.
Estas medidas no son una utopía; forman parte de los estándares propuestos por organismos internacionales y ya han sido esbozadas en jurisprudencia y recomendaciones de relatores de la ONU. Implementarlas exige voluntad política y litigiosidad pública —pero también cultura institucional.
Recordar para no repetir
Como advirtió Benjamin Franklin —en una frase que hoy resuena con inquietante actualidad—, quien sacrifica la libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Más contemporáneamente, los relatores de derechos humanos han insistido: la vigilancia indiscriminada erosiona la democracia misma. Estas máximas no constituyen dogma; son recordatorios prácticos de que la tecnología, por sí sola, no nos salva: somos nosotros, con instituciones fuertes y normas claras, quienes debemos decidir los límites.
Vigilancia responsable
Vigilar a los que vigilan no es una postura antipatriótica; es la condición mínima de una República que respete a sus ciudadanos. La defensa de la seguridad y la protección de los derechos no son objetivos opuestos sino complementarios: sólo una inteligencia legítima —limitada, transparente y auditada— puede preservar la seguridad sin devorar las libertades que dice proteger.
Es hora de un compromiso colectivo: parlamentos que actualicen leyes, magistrados que exijan pruebas fundadas, comisiones que cuenten con pericia técnica, periodistas que investiguen y ciudadanía informada que exija cuentas. Si algo enseñan Echelon, Snowden, Pegasus y los informes internacionales, es que el riesgo no es un futuro posible: ya está aquí. La pregunta es si permitiremos que la tecnología decida por nosotros o recuperaremos, con herramientas democráticas, el control sobre quienes nos vigilan.
Actuemos. Reformemos marcos legales, blindemos institutos de control, prohíbanse ventas opacas de tecnologías de intrusión y construyamos auditorías técnicas independientes. No hay seguridad durable sin legitimidad; no hay legitimidad sin vigilancia popular sobre la vigilancia estatal.
Fuente: Ediciones EP, 20/10/25.
Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla
Más información:
El importante mensaje de Los tres días del cóndor
La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento
Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos
Actuación policial basada en la inteligencia: una pieza clave para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo
.
.
.
Una Taxonomía del concepto Inteligencia
septiembre 13, 2024
El término inteligencia proviene del latín intelligentia, que a su vez deriva de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus (“entre”) y legere (“escoger”). Por lo tanto, el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. De acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz de de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema.
Tipos de Inteligencia
Por Rafael Jiménez.
Análisis GESI, 43/2018
Resumen: El tratamiento de cualquier materia induce muy pronto a clasificar todas sus formas o modalidades. Este hecho es más acusado cuando se trata de una materia como la inteligencia, cuya aparición en el dominio público es relativamente reciente, aunque su práctica se remonte al principio de los siglos.
Este capítulo relaciona una amplia taxonomía de la inteligencia, que abarca las dimensiones que puede presentar (a qué se puede referir el concepto inteligencia: producto, proceso u organización); las clases que puede presentar el producto según el nivel de decisión de sus destinatarios; la identificación de ese mismo producto según su finalidad; los tipos de dicho producto según la necesidad de información que satisface; las formas de determinar el producto según el medio en el que se encuentre la información de la que parte; la identificación del mismo producto en función del método de obtención de la información de partida; las modalidades de la inteligencia según el territorio sobre el que se elabora; y cómo se la puede identificar en función de la materia o campos del conocimiento.
*****
1. Dimensiones de la inteligencia
Antes de abordar la clasificación de los tipos de inteligencia es preciso referirse a las dimensiones o conceptos que se pueden expresar con el término inteligencia.
El primero que lo hizo, siempre referido a la inteligencia como componente de la seguridad nacional, fue Sherman Kent en 1949[1], que identificó el término con tres conceptos: a) el producto derivado de la transformación de la información y el conocimiento en inteligencia; b) la organización que realiza esta tarea; y c) el procesomediante el que se lleva a cabo.
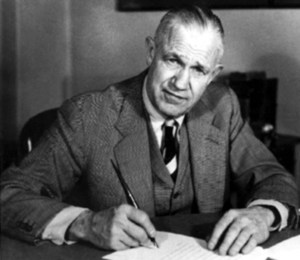
La inteligencia como producto es el resultado que se obtiene al someter los datos, la información y el conocimiento a un proceso intelectual que los convierte en informes adecuados para satisfacer las necesidades de los decisores políticos, militares, policiales, empresariales, etc., así como para proteger a aquellos mediante las tareas de contrainteligencia.
La inteligencia como proceso comprende los procedimientos y medios que se utilizan para definir las necesidades de los decisores, establecer la búsqueda de información, su obtención, valoración, análisis, integración e interpretación hasta convertirla en inteligencia, y su difusión a los usuarios. También incluye los mecanismos y medidas de protección del proceso y de la inteligencia creada por medio de las actividades de contrainteligencia necesarias.
La inteligencia como organización se refiere a los organismos y unidades que realizan las anteriores actividades de transformar la información en inteligencia y la protegen.
2. La Inteligencia según el nivel de decisión
Una vez determinado el concepto de inteligencia como producto, su contenido puede referirse a materias políticas y generales del Estado o más detalladas. Por tanto, en función del nivel de decisión del usuario para quien se elabora, la inteligencia puede ser de los siguientes tipos:
2.1. Inteligencia nacional
Es la que precisa el Gobierno de la Nación para definir y desarrollar su política en el más alto de sus niveles de decisión. La inteligencia nacional la elaboran los servicios de inteligencia de nivel nacional, cuya dependencia funcional suele ser del Presidente del Gobierno, aunque administrativamente estén adscritos o integrados en algún departamento ministerial.
2.2. Inteligencia departamental
Es la que necesitan los titulares de los distintos Ministerios del Gobierno de la Nación para ejecutar la política de sus respectivos departamentos. La elaboran los servicios de información e inteligencia dependientes de los respectivos departamentos ministeriales, cuyos productos tienen una aplicación directa en la ejecución de las correspondientes políticas ministeriales. A diferencia de la inteligencia nacional, que se elabora para decisores externos, la departamental constituye un insumo propio de los titulares y altos cargos de los Ministerios en su responsabilidad de ejecución de la política ministerial, así como de los mismos servicios que la elaboran.
2.3. Inteligencia operativa
Es la inteligencia que se genera y se utiliza para planear y ejecutar cualquier tipo de operaciones, tanto de carácter militar como policial o de inteligencia. Su nivel de elaboración y utilización es el más elemental y tiene una aplicación directa en el desarrollo de las operaciones de cualquier organismo o unidad.
3. La inteligencia según su finalidad
De forma similar a la que se ha definido anteriormente según el nivel de decisión del usuario para quien se elabora la inteligencia, esta puede tener distintas finalidades, que permiten clasificarla de la siguiente manera:
3.1. Inteligencia estratégica
Es la inteligencia que se elabora para facilitar la definición de los objetivos de la política y los planes generales de un Estado, para lo que debe tenerse en cuenta el entorno en que se encuentra y las metas que ha fijado el Gobierno.
Para ello, la inteligencia estratégica debe identificar los actores que intervienen en ese entorno, sus características y cómo pueden evolucionar. De esta manera presta una atención especial a los indicios que pueden significar riesgos y derivar en amenazas, o proporcionar oportunidades para la Nación.
La inteligencia estratégica se halla muy vinculada a la prevención y a la prospectiva, advirtiendo de amenazas a los intereses vitales de la seguridad nacional y de las oportunidades para el Estado, con lo que se convierte en la principal herramienta en poder de los gobernantes para diseñar y desarrollar las políticas exterior y la de seguridad nacional.
En el ámbito militar, la inteligencia estratégica tiene como finalidad facilitar la elaboración de los planes relativos a la conducción de las operaciones de nivel estratégico.
En el ámbito empresarial, la inteligencia estratégica tiene la finalidad de facilitar la toma de decisiones de sus directivos ante las amenazas o riesgos para la empresa, o aquellas que puedan facilitar un éxito u oportunidad de desarrollo. En concreto, se especializa en el análisis de los competidores para entender sus éxitos futuros, estrategias actuales, la posible evolución industrial y comercial, y sus capacidades. También incluye la inteligencia sobre los principales clientes, proveedores y socios.
Un caso particular de la inteligencia estratégica lo constituye la denominadainteligencia de alerta, que es la que tiene por finalidad prevenir al usuario de las amenazas contra los intereses nacionales o empresariales, para que pueda decidir con tiempo las medidas políticas, diplomáticas, militares, económicas, industriales, comerciales o de cualquier otro tipo que puedan neutralizarlas o hacerles frente.
3.2. Inteligencia táctica
La inteligencia táctica es la que se elabora para contribuir a la planificación y el diseño de las acciones concretas que permitan alcanzar un objetivo de alcance limitado, subordinado a los grandes objetivos de la inteligencia estratégica.
En el ámbito militar, la inteligencia táctica está destinada a la elaboración de los planes que permitan la conducción de las operaciones tácticas.
En el ámbito empresarial tiene un carácter más operacional, al consistir en la adopción de acciones concretas para conseguir un objetivo en una situación inmediata. Incluye aspectos como los términos de venta de los competidores, sus políticas de precios y los planes que tienen para cambiar la forma en que se diferencian sus productos de los propios.
3.3. Inteligencias operativa y operacional
La inteligencia operativa es la que se elabora para permitir la organización y ejecución de acciones para el cumplimiento de una misión, entendiendo por esta la que le es encomendada a un oficial de inteligencia, solo o dirigiendo un grupo, para lograr un propósito determinado.
En el ámbito militar, el término apropiado es inteligencia operacional y se encuentra en una posición intermedia entre la estratégica y la táctica. Su elaboración tiene como finalidad apoyar la planificación y la realización de campañas en el teatro de operaciones, en el nivel operativo.
3.4. Inteligencia prospectiva
La inteligencia prospectiva se inicia a partir de la inteligencia estratégica y está orientada a determinar de modo anticipado las opciones de evolución de una situación y las posibilidades y probabilidades de actuación de los elementos involucrados en ella, con objeto de reducir la incertidumbre por el futuro en entornos caracterizados por la complejidad, el cambio y la inestabilidad.
El término de inteligencia prospectiva se emplea específicamente para precisar los objetivos estratégicos de una organización y planificar las acciones necesarias para lograrlos. Asimismo, se utiliza para adoptar decisiones que contribuyan a conducir una realidad determinada hacia un escenario futuro deseable.
Tiene un alto componente de estimación, por lo que también se la conoce comointeligencia estimativa o predictiva.
Se trata de una inteligencia muy compleja y costosa, por la necesidad de contar con especialistas instruidos en las técnicas de la prospectiva y en los diversos campos que influyen en el futuro de una organización, así como por la necesidad de contar con tiempo para elaborarla. Ambas circunstancias condicionan de tal modo su generación que no es habitual que se elabore en las organizaciones ni servicios de inteligencia, más ocupados por los demandantes en elaborar inteligencia actual y de inmediato futuro.
4. La inteligencia según la necesidad de información que satisface
La elaboración de inteligencia se produce como consecuencia de la aparición de un requerimiento concreto, sea de los potenciales usuarios o del propio servicio de inteligencia que debe elaborarla. De esta forma, la inteligencia puede ser:
4.1. Inteligencia básica
La inteligencia básica es la que se produce para satisfacer los requerimientos de inteligencia permanentes y generales de la organización de que se trate.
Se emplea sobre todo para responder a las necesidades de información que se plantean durante la producción de inteligencia estratégica e inteligencia prospectiva o estimativa. Por tanto, se elabora atendiendo a los objetivos estratégicos de la organización. Dado que se convierte en un importante almacén de inteligencia, también se utiliza para atender demandas de información durante la producción de inteligencia táctica, operativa y operacional.
La producción de inteligencia básica se realiza de un modo rutinario y programado a partir de fuentes de información abiertas, generalmente obras de referencia, estados y descripciones generales, guías de seguimiento, etc., como enciclopedias, bases de datos, anuarios, directorios, etc.
Esta inteligencia tiene un grado de permanencia mayor que cualquier otra y a ella se incorpora la que se extrae de la inteligencia estratégica que se ha elaborado durante el desarrollo de la actividad de la organización, por lo que también suele recibir la denominación de inteligencia general de la organización, convirtiéndose en un activo informacional de esta.
4.2. Inteligencia actual
Es la inteligencia que tiene por finalidad satisfacer los requerimientos de inteligencia puntuales y concretos de una organización. Presenta el estado de una situación o de un acontecimiento en un momento dado y puede señalar opciones de evolución en un corto plazo, así como indicios de riesgos inmediatos.
Se emplea principalmente para responder a las demandas de información que surgen durante la aparición de un fenómeno o acontecimiento imprevisto, durante un proceso de toma de decisiones sobre un acontecimiento de interés nacional o durante la planificación y el desarrollo de una misión.
Suele ser la más demandada por los gobernantes, cuyos plazos de previsión y decisión son generalmente cortos.
Como fin complementario, la inteligencia actual pone al día la inteligencia básica y los análisis realizados por la inteligencia estratégica. Esto permite disminuir las necesidades de información durante las gestiones de crisis.
Los productos de la inteligencia actual suelen adoptar la forma de informes específicos para atender una demanda concreta y actual de información; o la de informes breves y periódicos, muchas veces diarios, sobre cuestiones de interés general y frecuente sobre las que los decisores políticos desean mantener un conocimiento permanente.
4.3. Inteligencia crítica
Como un caso particular de la inteligencia actual surge el concepto de inteligencia crítica, que es la que se elabora para satisfacer los requerimientos informativos que se producen durante la gestión de una crisis.
El tiempo dedicado a la obtención y procesamiento de datos e información y a la valoración, análisis, integración e interpretación durante una crisis se reduce al mínimo imprescindible con objeto de dar a conocer el estado de la situación con la máxima urgencia posible, que además suele evolucionar con rapidez. Por tanto, elaborar inteligencia que permita al responsable político tomar decisiones rápidas y acertadas exige tanto disponer de información concreta sobre lo que ocurre como contar con unas buenas reservas de inteligencias básica y actual que permitan contextualizar el sentido de la nueva información disponible y mejorar su comprensión.
Los productos más habituales durante la gestión de crisis son alertas e informes de situación sobre la evolución de los acontecimientos. La forma de materialización de dichos informes se convierte muchas veces en modo de gráficos, mapas, esquemas, croquis, etc., que, convenientemente ilustrados, permiten un rápido conocimiento de dicha evolución de la situación.
En situaciones de crisis puede ocurrir que, ante la perentoria necesidad de tomar una decisión, se suministre información a los responsables sin analizar ni interpretar suficientemente, o con una estimación provisional muy sujeta a la evolución de los acontecimientos. En estos casos se deja a dichos responsables la tarea de valorar la información que se les suministra, en beneficio de la urgencia con que se puede poner a su disposición. Esta excepcionalidad es motivo de debate, por lo que supone de trasladar la responsabilidad del análisis de inteligencia a los decisores políticos, modificando el funcionamiento habitual del ciclo de inteligencia.
5. La Inteligencia según el medio en el que se encuentra la información
La información de partida para la elaboración de inteligencia puede encontrarse en muy diferentes medios, dando lugar a distintos tipos de inteligencia que reciben el nombre de la que haya sido su componente principal. De esta manera, la inteligencia puede clasificarse del siguiente modo:
5.1. Inteligencia HUMINT o de fuentes humanas
Es la que se elabora a partir de información recogida o suministrada directamente por personas. Sus resultados dependen fundamentalmente de la actuación del hombre mediante sus sentidos, ayudándose o no con medios auxiliares (cámaras, grabadoras, fotocopiadoras, etc.).
En los servicios de inteligencia se consideran diversos tipos de fuentes humanas, cuya actividad facilita en algún grado la obtención de información. En el CNI esta diversidad ha dado lugar a la siguiente clasificación:
- Contacto: persona ajena a un servicio de inteligencia al que proporciona información, de modo consciente o inconsciente y de forma ocasional o regular, pero cuya dirección no es posible o conveniente realizar por parte del servicio. Puede recibir algún tipo de contraprestación.
- Informador: persona ajena a un servicio de inteligencia al que proporciona información, de modo consciente o inconsciente y de forma ocasional o regular, bajo la dirección de un miembro del servicio. Suele percibir algún tipo de contraprestación.
- Colaborador: persona ajena a un servicio de inteligencia, que coopera para este, de modo consciente o inconsciente y de forma ocasional o regular, realizando una serie de actividades, dirigidas por un oficial de inteligencia, en beneficio de los cometidos asignados al servicio. También suele percibir algún tipo de contraprestación. Por tanto, se diferencia del informador en que no suele facilitar información, o al menos no es su cometido principal, sino que facilita tareas que debe realizar el servicio.
- Agente: persona ajena a un servicio de inteligencia que realiza alguna actividad abierta o encubierta en beneficio del servicio y bajo la dirección de un miembro del mismo, tras recibir adiestramiento especial. Los agentes se reclutan habitualmente para llevar a cabo o dar asistencia en tareas de obtención de información y en operaciones de contrainteligencia. Normalmente el agente recibe algún tipo de contraprestación. No debe confundirse el tipo de agentecomo fuente humana, con la misma denominación de agente con que se identifica a los miembros de los servicios de inteligencia que realizan actividades secretas, abiertas o encubiertas, generalmente encuadrados en unidades operativas de obtención de información.
La información obtenida a partir de fuentes humanas es muy útil porque puede proporcionar datos imposibles de obtener por otros medios. Para ello es necesario que se encuentren situadas en el lugar y momento adecuados para adquirir esa información, formación suficiente para apreciarla y poseer un buen y oportuno sistema de comunicación para hacerla llegar al servicio.
La obtención de información por medios humanos, para que sea valiosa, debe superar dos momentos críticos: a) la captación o infiltración de la fuente en el lugar donde pueda acceder a la información deseable; y, b) la valoración de la información adquirida por parte del oficial de relación y de los analistas; el primero es responsable de evaluar la fiabilidad de la fuente, de la que debe conocer su formación, capacidades, vulnerabilidades, intereses, posibilidades, condiciones (facilidades y riesgos) en las que actúa, etc.; mientras que los segundos, los analistas que reciban el fruto de su adquisición, son los principales responsables de evaluar la calidad de la información proporcionada, así como de remitir al órgano de obtención donde se encuentre el oficial de relación su valoración de la información recibida y, unida a ella, la percepción sobre la fiabilidad de la fuente que la ha proporcionado.
5.2. Inteligencia OSINT o de fuentes abiertas
Es la que se elabora a partir de información obtenida de recursos informativos de carácter público.
Por fuente abierta se entiende todo documento con cualquier tipo de contenido, fijado en cualquier clase de soporte que se transmite por diversos medios y al que se puede acceder en modo digital o no, puesto a disposición pública, con independencia de que esté comercializado, se difunda por canales restringidos o sea gratuito.
La información que transmiten las fuentes abiertas se caracteriza por su singularidad, su rápido modo de obtención, su fácil actualización, su bajo coste en relación con la procedente de otras fuentes y su adquisición sin correr riesgos. Es un axioma que no se debería recoger información pública mediante medios clandestinos, complejos, arriesgados y costosos en términos económicos y políticos.
La información procedente de fuentes abiertas es la más utilizada para la producción de inteligencia estratégica, inteligencia básica, inteligencia económica e inteligencia científica. Además, esta información es indispensable para analizar adecuadamente la información clandestina.
La actual y creciente reivindicación de la importancia de la información OSINT se debe a la confluencia de dos fenómenos: a) la aparición del concepto de multinteligencia, que rechaza el uso de una única autoridad informativa para crear inteligencia; y b) la ampliación del concepto de seguridad obliga a los servicios de inteligencia a recabar, analizar y evaluar información de índole muy variada y en materias donde las fuentes abiertas son imprescindibles.
Dada la amplitud y variedad de fuentes públicas, la tipología clásica la clasifica del siguiente modo[2]:
5.2.1. Fuentes de información primaria
Son las que contienen información original, de primera mano y que, por tanto, no han recibido ningún tipo de tratamiento. Dentro de este grupo se suele distinguir: fuentes de información primaria editadas, que forman parte de los circuitos habituales de publicación y distribución y cuya existencia queda verificada por procedimientos legales (ISSN, ISBN, NIPO), entre las que destacan los libros, las revistas, las películas o los discos; y las fuentes de información primaria inéditas, que pertenecen a lo que se ha dado en llamar literatura gris, y que está compuesta por tesis doctorales, presentaciones, pre-prints, actas de congresos o informes científico-técnicos, entre otras, que por lo general tienen una visibilidad menor y suelen carecer de control bibliográfico.
5.2.2. Fuentes de información secundaria
Son las resultantes del tratamiento documental de las fuentes de información primaria y proceden de la aplicación de técnicas documentales que proporcionan valor añadido (los resúmenes, la agrupación en clasificaciones de materias, la correspondencia con otros idiomas y, sobre todo, la relación de unos documentos con otros). Entre este tipo de fuentes se encuentran las bases de datos, los catálogos, los repertorios bibliográficos y los repertorios legislativos.
5.2.3. Fuentes de información terciaria
Podrían asimilarse a las fuentes secundarias, pero el Programa General de Información de la UNESCO les atribuye una finalidad específica: la consolidación de la información mediante productos que analizan críticamente el conjunto de unidades documentales propias de una disciplina, extrayendo de cada una de ellas lo más relevante en cuanto a innovación y progreso. Formarían parte de este tipo de fuentes las revisiones (review) y los estados de la cuestión.
5.2.4. Obras de referencia
Son las que fueron ideadas para la consulta puntual de algunas de sus entradas y entre ellas destacan: enciclopedias, diccionarios, anuarios, glosarios, o las modernasFrequently Asked Questions (FAQ).
Además de esta clasificación académica, otras tipologías se fijan en el emisor (fuentes gubernamentales, parlamentarias, judiciales, policiales, académicas, etc.), en el soporte (impresas, audio, video, informáticas, etc.), en el coste (venales o gratuitas), en la periodicidad, en el destinatario o en el grado de especialización (fuentes generales y fuentes especializadas). De esta manera se pueden clasificar las fuentes OSINT de la siguiente forma:
5.2.5. Fuentes de información institucional
Publicaciones oficiales (boletines oficiales, del registro mercantil, etc.), estadísticas, legislación, jurisprudencia, sistemas de seguimiento legislativo, documentación parlamentaria, y documentación emitida por organismos internacionales.
5.2.6. Fuentes de información económica
Estudios de mercado, informes económico-comerciales de países, información sobre contratación pública, etc.
5.2.7. Fuentes de información geopolítica
Barómetros de conflictos, documentos de comités de expertos y de think tanks.
5.2.8. Fuentes de información sociológica
Estudios de opinión pública, participación electoral, flujos migratorios, encuestas demoscópicas, congresos de partidos políticos y sindicatos, etc.
5.2.9. Fuentes de información de seguridad y defensa
Blanqueo de capitales, tráfico ilícito, terrorismo, infraestructuras críticas, corrupción, ciberdelincuencia, etc.
5.2.10. Fuentes de información bibliográfica
Bases de datos bibliográficas.
5.2.11. Fuentes de información de prensa
Editoriales y editorialistas, análisis de la prensa, servicios de seguimiento de medios, recortes (clipping).
5.2.12. Fuentes de redes sociales y páginas web
Monitorización de redes y páginas informáticas.
5.2.13. Fuentes archivísticas
Destinadas a recoger la producción de documentación de las administraciones modernas y de las empresas; están sometidas a procesos de selección y constitución de colecciones.
5.3. Inteligencia SIGINT o de señales
Es la inteligencia que se elabora a partir de la obtención y el procesamiento de datos provenientes de la detección, interceptación y descifrado de señales y transmisiones de cualquier clase. Es un término genérico, pues dada la gran cantidad de posibles orígenes de señales electromagnéticas y acústicas, una primera clasificación de la inteligencia SIGINT puede diferenciar las siguientes:
5.3.1. Inteligencia COMINT o de comunicaciones
Es la inteligencia obtenida a partir de emisiones electromagnéticas de equipos y sistemas de tecnologías de la información y de las comunicaciones (STIC); por ejemplo, ordenadores, impresoras, faxes, teléfonos, télex, líneas de comunicaciones, agendas electrónicas, tarjetas inteligentes, etc.
Un caso particular de inteligencia COMINT lo constituye la inteligencia cibernética o CYBINT[3], que es la inteligencia elaborada a partir de datos, protegidos o no, del espacio cibernético. Este, a su vez, está definido como el espacio virtual compuesto por dispositivos computacionales conectados en red, donde las informaciones digitales se transmiten, son procesadas o almacenadas. Un ejemplo muy claro de inteligencia CYBINT es la que puede obtenerse a partir de datos adquiridos en las redes sociales. La inteligencia cibernética está íntimamente ligada a la de fuentes abiertas.
Cuando las emisiones de las que se obtiene la información son involuntarias o no deseadas por el emisor se denominan TEMPEST, como por ejemplo las emitidas por las líneas de conducción de comunicaciones, los teclados de ordenador, las radiaciones de las pantallas, etc.
5.3.2. Inteligencia ELINT o electrónica
Es la inteligencia obtenida a partir de emisiones electromagnéticas de medios ajenos a las telecomunicaciones (radares, equipos de ayuda a la navegación, perturbadores de sistemas de comunicación, etc.).
Este tipo de inteligencia, a su vez se subdivide en las siguientes clases:
5.3.2.1. Inteligencia RADINT o de emisiones radar
Es la inteligencia que se obtiene a partir de las emisiones de los radares.
5.3.2.2. Inteligencia TELINT o telemétrica
Es la que se obtiene a partir de emisiones de equipos electromagnéticos de telemetría.
5.3.3. Inteligencia MASINT o de medición de señales
Es la que se elabora a partir de la obtención y el procesamiento de datos provenientes de sensores destinados a recoger las señales que emiten fenómenos físicos distintos a las emisiones electromagnéticas, como el sonido, el movimiento, la radiación, etc. Estas señales se denominan firma del equipo o equipos. Los sensores se dedican a identificar toda característica distintiva asociada con la fuente o el emisor y facilitar la detección y la localización de este último.
De acuerdo con la señal que mide se distinguen diversos tipos específicos de medición de señales:
5.3.3.1. Inteligencia ACINT o acústica
Es la inteligencia derivada de la obtención y el análisis de los fenómenos acústicos producidos por cualquier emisor (buque de superficie, submarino, torpedo, aeronave, dron, vehículo terrestre, proyectil, maquinaria, etc.).
5.3.3.2. Inteligencia TELINT o telemétrica
Ya citada anteriormente (ver 5.3.2.2), permite el análisis de la firma de equipos telemétricos, instalados, por ejemplo, en misiles, satélites, armas de precisión, etc.
5.3.3.3. Inteligencia NUCINT o de radiaciones nucleares
Es la que se obtiene a partir de la medición de señales procedentes de radiaciones nucleares (bombas radiológicas o sucias, bombas atómicas, etc.).
5.4. Inteligencia IMINT o de imágenes
Es la inteligencia que se elabora a partir del análisis de imágenes adquiridas por medios técnicos, como cámaras fotográficas, medios de grabación de imágenes, radares, sensores electro-ópticos, visores térmicos o infrarrojos, ubicados en plataformas terrestres, navales, aéreas o espaciales. En este tipo de inteligencia destacan:
5.4.1. Inteligencia GEOINT o geoespacial
La observación geoespacial, identificada como GEOINT, es el resultado de la explotación y análisis de la información de imágenes y geoespacial para describir, valorar y visualizar características físicas y georreferenciar (situar) actividades en el planeta.
5.4.2. Inteligencia PHOTINT o fotográfica
Es el tipo de inteligencia obtenida mediante el análisis e interpretación de la fotografía aérea, realizada por aviones, helicópteros o drones (JSTARS) de detección y seguimiento de objetivos terrestres o móviles provistos de videofotografía y termografía. Los JSTARS son plataformas aéreas (aviones, helicópteros o drones) que disponen de medios de detección, identificación y seguimiento de objetivos terrestres y móviles, así como de medios de comunicación y señalamiento a los vectores de lanzamiento para atacar a dichos objetivos terrestres o móviles (aéreos y navales).
5.5. Inteligencia TECHINT o técnica
Es el tipo de inteligencia que se elabora a partir de la obtención y el procesamiento de información mediante el uso de medios técnicos. Es un término genérico con el que se designa el uso conjunto de datos provenientes de las inteligencias SIGINT e IMINT.
6. La inteligencia según el método de obtención
La inteligencia también puede clasificarse según el método utilizado para obtener los datos y la información que le sirven de base. Las denominaciones de estos tipos de inteligencia coinciden con los descritos en el punto anterior, excepto que no existe inteligencia OSINT, sino que esta puede obtenerse por métodos HUMINT, SIGINT o IMINT, o varios de ellos simultáneamente.
De esta manera, se pueden clasificar los procedimientos de obtención de información según el método utilizado para su adquisición y según el medio en que se encuentra, dando lugar a la siguiente tabla comparativa:
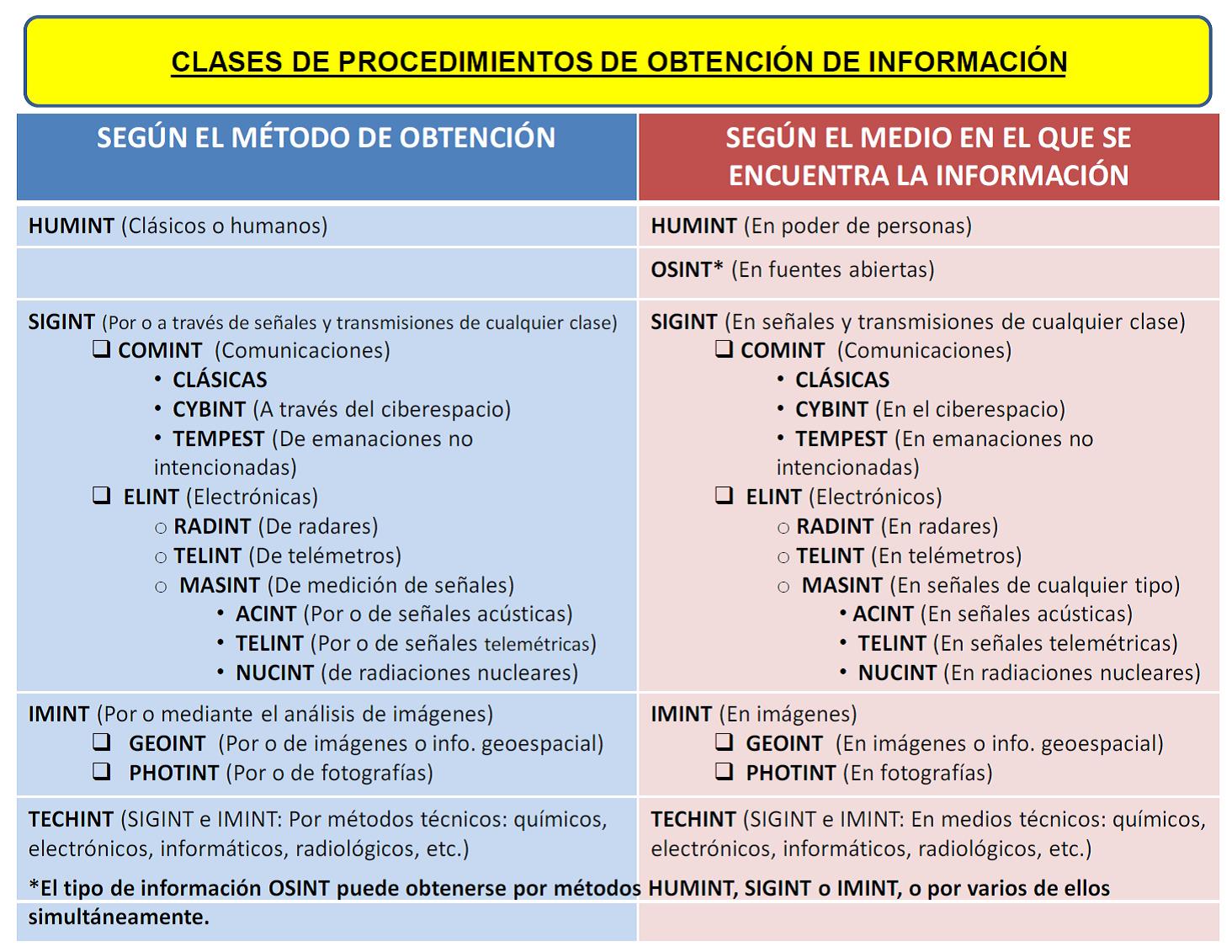
La inteligencia según el método de obtención y comparación con el medio en el que se encuentra la información que le dará nombre: procedimientos de obtención de información.
La inteligencia que se elabora con la información obtenida según un método o contenida en un medio determinado adquiere el mismo nombre. Por ejemplo, la inteligencia elaborada a partir de información obtenida, única o predominantemente, por métodos o en medios HUMINT se denomina Inteligencia HUMINT.
7. La Inteligencia según el territorio sobre el que se elabora
Aunque las amenazas sean globales, los servicios de inteligencia pueden especializar sus tareas en el territorio nacional o fuera de él, dando lugar a una nueva clasificación de la inteligencia por el lugar sobre el que se elabora. Asimismo, la cada vez mayor intervención de organismos multinacionales en misiones internacionales de mantenimiento de la paz ha obligado a generar un tipo de inteligencia específico, adaptado a las necesidades de las misiones abordadas, en el que intervienen varios de los servicios de inteligencia de los países que conforman dichos organismos multinacionales.
Generalmente, los países desarrollados tienden a contar con dos o más servicios de inteligencia de nivel nacional, mientras que la mayor parte de los países sólo cuentan con uno que atiende las necesidades del Gobierno de su país en todo el mundo. Una clasificación de la inteligencia según el territorio del que se ocupa es la siguiente:
7.1. Inteligencia interior
Es el tipo de inteligencia que se ocupa de identificar y seguir la evolución de los riesgos y amenazas a la seguridad procedentes del interior del Estado al que pertenece el servicio de inteligencia, con el fin de apoyar el proceso de adopción de medidas preventivas o de neutralización por parte del Gobierno.
Para ello, la inteligencia interior centra su atención en la investigación de las intenciones, las actividades y la capacidad de individuos y organizaciones que tienen o pueden evolucionar hacia finalidades desestabilizadoras o de franca agresión al orden político establecido o a los intereses nacionales.
7.2. Inteligencia exterior
La inteligencia exterior se ocupa de identificar y seguir la evolución de los riesgos y amenazas a la seguridad procedentes del exterior del Estado al que pertenece el servicio de inteligencia, con el fin de apoyar la adopción de medidas preventivas o de neutralización por parte del Gobierno, así como las que pueda diseñar para promover los intereses nacionales.
Para ello, la inteligencia exterior centra su atención en la investigación de las intenciones, las actividades y la capacidad de personas, organizaciones y naciones extranjeras que puedan atentar contra la soberanía, el orden político establecido, los intereses nacionales y la integridad territorial. Igualmente, se ocupa de detectar oportunidades favorables para la promoción y defensa de los intereses nacionales fuera de las propias fronteras.
7.3. Inteligencia multinacional
Es el tipo de inteligencia realizada sobre un conjunto de naciones o región geográfica, en la que intervienen servicios de distintos países con una finalidad común, como puede ser la que precisan organizaciones multinacionales, como la OTAN, la Unión Europea, la ONU, los países integrantes del Acuerdo UKUSA, etc. Los servicios que elaboran este tipo de inteligencia reciben el nombre de centros de fusión de inteligencia.
8. La Inteligencia según la materia o campos del conocimiento
Los múltiples campos sobre los que tienen que actuar los servicios y otros organismos que producen inteligencia, permiten identificar una nueva clasificación de su producto en función de la materia o campo del conocimiento sobre el que se centra. De esta forma, se pueden hallar los siguientes tipos de inteligencia:
8.1. Inteligencia geográfica
Es la que procede del estudio de las características naturales y artificiales de un espacio o zona geográfica determinada. Generalmente es complementaria de otros tipos de inteligencia.
8.2. Inteligencia política
Es la que trata la política interior y exterior de los gobiernos y las actividades de los movimientos políticos. En los servicios de inteligencia de nivel nacional ocupa una gran parte de su actividad productora.
8.3. Inteligencia sociológica
Se fundamenta en el conocimiento de la estructura y de todos los factores sociales de una nación o zona determinada.
8.4. Inteligencia militar
Identificada como MILINT, es la que se elabora a partir de la información relativa a naciones extranjeras, fuerzas o elementos hostiles o potencialmente hostiles y áreas de operaciones reales o potenciales. Es un ámbito de la inteligencia propio de las fuerzas armadas, por lo que la información que cobra mayor importancia es la relativa a la doctrina, organización, orden de batalla, capacidades, fuerzas, medios, estrategias y tácticas de fuerzas armadas u organizaciones de cualquier tipo, que empleen o puedan emplear procedimientos militares, hostiles o potencialmente hostiles.
La finalidad de la inteligencia militar es facilitar la toma de decisiones en los procesos de dirección y ejecución de las operaciones militares, disminuyendo las incertidumbres de los jefes y sus estados mayores, proporcionándoles la inteligencia oportuna, pertinente, precisa, predictiva y adaptada sobre el enemigo y otros aspectos del área de operaciones que permitan la planificación, ejecución y conducción de las operaciones.
La inteligencia militar, en el siglo XXI, no es la mera descripción de las fuerzas enemigas, de sus medios y capacidades de combate, sino que consiste también en el entendimiento de su cultura, motivaciones, finalidad y objetivos que persiguen. Es decir, no sólo se debe conocer y entender al adversario, sino que es imprescindible conocer y valorar la población de la que surge o proviene, el apoyo que recibe o puede recibir de ella y el apoyo que pueden recibir las fuerzas propias. Se trata de entender el entorno en el que se realizan las acciones de una operación, el llamado entorno operativo.
8.5. Inteligencia científica y tecnológica
Es la que se ocupa de la obtención y el procesamiento de información de carácter científico y tecnológico en los ámbitos civil y militar de interés para la seguridad. Su finalidad es detectar y efectuar el seguimiento de proyectos y actividades de investigación y de desarrollo científico y tecnológico emprendidos por organizaciones o países extranjeros, que puedan derivar en situaciones de riesgo para la seguridad nacional e internacional, con objeto de poder adoptar contramedidas efectivas. Mediante sus análisis puede valorarse el carácter y la capacidad armamentística de posibles adversarios, así como los avances científicos y tecnológicos que pueden derivar en la creación de armas u otros productos susceptibles de representar una amenaza para la seguridad.
La inteligencia científica y tecnológica está ampliando cada vez más su objetivo de atención tradicional, el armamento y los sistemas de armas, para abarcar los campos de las inteligencias económica y competitiva, lo que supone que se ocupe también de la identificación, seguimiento y evaluación de los avances científicos y tecnológicos, dentro de los marcos legales, que se producen en los distintos sectores de interés económico público o privado, con independencia de su posible uso militar.
Una última finalidad de la inteligencia científica y tecnológica lo constituye la que permite adoptar avances tecnológicos ajenos para evitar pasar por largas y costosas etapas previas de investigación.
La inteligencia científica usa de modo intensivo las fuentes de información abiertas, ya que se dedica a vigilar las investigaciones que se realizan en los mundos académico y empresarial antes de que se efectúe su aplicación industrial. En cambio, la inteligencia tecnológica, por estar más relacionada con el seguimiento de las aplicaciones que realizan empresas y organismos públicos de investigación de los conocimientos obtenidos en la investigación básica, también utiliza información procedente del espionaje industrial o de medios técnicos, como la fotografía aérea, la observación por satélite, la cibernética y la interceptación y escucha de señales acústicas.
La inteligencia tecnológica no se debe confundir con la inteligencia técnica (TECHINT), que, como se expresa en el punto 6, es la que se elabora a partir de información obtenida por métodos técnicos (SIGINT e IMINT).
8.6. Inteligencia económica
La creciente integración de los asuntos económicos en el concepto de seguridad ha dado lugar a la necesidad de elaborar inteligencia sobre ellos. Sin que exista unanimidad en el concepto de inteligencia económica, esta puede entenderse como la que se ocupa de la obtención y el procesamiento de la información financiera, económica y empresarial de un Estado para permitir una eficaz salvaguarda de los intereses nacionales, tanto en el interior como en el exterior.
En el mismo ámbito de la inteligencia económica también se incluyen otras acciones complementarias más específicas, como la sensibilización de las empresas nacionales sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas contra el espionaje económico, la realización de análisis macroeconómicos de los Estados en los que se pretende invertir o hay inversiones de empresas del país, la protección interna y la promoción y protección externa en el mercado de la industria nacional, el control del tráfico de material de defensa y de doble uso civil y militar, y la creación de una cultura de inteligencia económica.
Las fuentes de información abiertas predominan para la producción de inteligencia económica, pero también se hace uso, cuando es necesario, de información secreta obtenida por medios encubiertos. Esto último es lo que diferencia la inteligencia económica que realizan los servicios de inteligencia y la que producen otros órganos de la Administración o empresas privadas especializadas.
La acepción «inteligencia económica» tuvo su origen en la década de 1970-80 en Francia, entendiéndola como los conocimientos que precisan el Estado o las empresas para alcanzar sus objetivos estratégicos. El Informe Martre[4] (1994), enfocado esencialmente al desarrollo de la inteligencia económica y estratégica de las empresas, definió la inteligencia económica como «el conjunto de acciones coordinadas de investigación, tratamiento y distribución, en vista a su explotación, de la información útil a los actores económicos −ya sean empresas u organizaciones estatales−. Informaciones que se han de aportar mediante métodos legales, con todas las garantías de protección necesarias para preservar el patrimonio empresarial en las mejores condiciones de coste y marco temporal».
La inteligencia económica «implica ir más allá de acciones parciales provenientes del análisis documental, de acciones de vigilancia, de la protección del patrimonio competitivo, de acciones de influencia, etc., para lograr una intencionalidad estratégica y táctica»[5]. De esta forma se entronca con la estrategia y su puesta en acción (táctica), y es el elemento esencial de investigación e interpretación de las intenciones y capacidades de los competidores, ya sea como defensa de la posición actual del Estado o empresa que la practica, o como medio para obtener una supremacía concreta de acuerdo con los intereses estratégicos. La inteligencia económica, por tanto, se apoya en la vigilancia del entorno competitivo, diferenciándose de otros procesos o sistemas de inteligencia en tres elementos principales: sus fines son exclusivamente económicos; trabaja con fuentes abiertas; y debe ser ética en todas sus acciones.
No obstante estas descripciones de la inteligencia económica en sus orígenes, en el presente siglo se ha empezado a determinar la inteligencia económica como la obtenida a partir de información financiera, económica y empresarial de un Estado, diferenciándola de la competitiva o empresarial, que la realizan las empresas. De esta forma, la inteligencia económica la llevan a cabo tanto los servicios de inteligencia −que utilizan información secreta obtenida por medios encubiertos−, como otros órganos de la Administración, fundamentalmente de los Ministerios de Hacienda y de Economía (o sus órganos adscritos), y empresas especializadas, que sólo utilizan fuentes abiertas.
8.7. Inteligencia competitiva
De la misma forma que se produce con la inteligencia económica, no hay unanimidad en la definición de inteligencia competitiva, que, además, se ha visto identificada en su definición como inteligencia empresarial, como término más moderno que englobaría a la inteligencia competitiva y a la inteligencia de negocios (business intelligence).
El Equipo Económico del CNI definió en 2009 la inteligencia competitiva como «una herramienta de gestión o práctica empresarial que consiste en un proceso sistemático, estructurado, legal y ético, por el que se recoge y analiza información que, una vez convertida en inteligencia, se difunde a los responsables de la decisión para facilitar esta, de forma que se mejora la competitividad de la empresa, su poder de influencia y su capacidad de defender sus activos materiales e inmateriales».
Los objetivos de la inteligencia competitiva son planificar y adoptar medidas para mantener la competitividad de la empresa y afrontar con mayores garantías los rápidos y continuos cambios a los que se ve sometida toda organización. Para lograrlo se ocupa de la obtención y el procesamiento de información sobre los elementos que caracterizan la realidad política, social, económica, cultural, legal y tecnológica que rodea a la empresa y sobre los agentes que actúan en ella. Presta una especial atención a la identificación y el seguimiento de señales indicadoras de cambios significativos en el entorno, por lo que trabaja con datos procedentes del exterior de la organización, que obtiene sobre todo de fuentes de información abiertas.
Por tanto, la diferencia principal entre la inteligencia económica y la inteligencia competitiva es que la económica la realiza el Estado fundamentalmente, mientras que la competitiva la realizan las empresas.
Por otra parte, la diferencia entre la inteligencia competitiva y la de negocios estriba en que la competitiva analiza el entorno de la empresa, utilizando fuentes externas e información abierta; mientras que la inteligencia de negocios se realiza a partir de los datos internos de la propia actividad de la empresa, para mejorar su rendimiento, fidelizar clientes y obtener beneficios.
La práctica de la inteligencia de negocios se basa en el empleo de tecnologías y aplicaciones informáticas que permiten buscar, recuperar, analizar y visualizar de modo unificado datos heterogéneos y dispersos entre diferentes sistemas, con independencia de las aplicaciones empleadas para su creación y almacenamiento y de que estén en ficheros de texto o estructurados en bases de datos. Estas herramientas, haciendo uso de técnicas de minería de información, establecen asociaciones entre los datos y desvelan patrones ocultos, de acuerdo con el cumplimiento de unos criterios estadísticos y preestablecidos, que ayudan a la interpretación. La inteligencia de negocios sirve de apoyo para la gestión de diversas áreas de las empresas, como producción, finanzas, relación con clientes y proveedores, ventas, recursos humanos o logística.
Dentro de la inteligencia competitiva se encuentra incluida la inteligencia de mercados,que se obtiene a partir de la información relevante sobre el mercado en el que la empresa desarrolla su actividad y cuyo fin inmediato es proporcionar conocimiento permanente sobre el mismo, para facilitar el proceso de toma de decisiones al trabajar sobre necesidades específicas de la empresa.
8.8. Inteligencia criminal
También este término concita varias interpretaciones y se presta a confusión con otros conceptos, como inteligencia policial, inteligencia de seguridad pública, investigación criminal, criminología, criminalística, etc.
Inicialmente se entendía como inteligencia policial a la destinada al mantenimiento de la seguridad interior, el orden público y la persecución de la delincuencia. Pero desde finales del siglo XX y en este XXI, la inteligencia criminal abarca un ámbito mucho mayor que el estrictamente policial, al constituir una inteligencia que hoy elaboran, en distintos países, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, unidades policiales, los servicios de aduanas, el sistema penitenciario, las instituciones financieras e incluso empresas privadas de seguridad.
De esta forma, la inteligencia criminal es un tipo de inteligencia útil para obtener, evaluar e interpretar información y difundir inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses nacionales de cualquier naturaleza (políticos, comerciales, empresariales), frente al crimen organizado, al objeto de prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades delictivas, grupos o personas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional y los derechos y libertades fundamentales.[6]
En cuanto a su diferenciación con la investigación criminal/policial, también identificada como actividad de policía judicial, la diferencia principal estriba en que esta se realiza al suscitarse un caso y se culmina con los logros investigativos obtenidos, alcanzando su esclarecimiento y resolución, mientras que la inteligencia es permanente; no reacciona ante la comisión de un delito, sino que opera continuamente sobre toda persona, actividad u organización que pueda parecer sospechosa de constituirse en una amenaza o implique un riesgo para la seguridad. Cuando hay ausencia de inteligencia o las medidas que propone no se aplican, el delito ya se ha cometido; el trabajo de inteligencia ha resultado infructuoso y el delito efectivamente materializado pasa a ser objeto de la investigación criminal/policial.
Por consiguiente, la inteligencia no persigue la resolución de un hecho delictivo. No opera en el ámbito de los tipos penales, sino en la esfera de las situaciones predelictuales; intenta aportar conocimiento para anticiparse y permitir a las autoridades neutralizar o disuadir las amenazas, riesgos y conflictos (carácter preventivo). La investigación criminal/policial actúa de forma absolutamente represiva, ya que interviene después de la comisión de un delito específico para identificar a sus autores y aportar las pruebas legales que posibiliten su procesamiento penal.
Otro aspecto que facilita la confusión de los términos lo constituye el hecho de que una misma información puede tener una doble finalidad: constituir indicios y pruebas para descubrir los elementos integrantes del hecho criminal para su enjuiciamiento (investigación criminal/policial), o constituir insumos que empleará el analista de inteligencia, que no el investigador policial, en la elaboración del producto de inteligencia, con independencia del momento exacto en el que se produce el conocimiento, sea este anterior o posterior al hecho delictivo. La afluencia continua de nuevos datos fruto de la comisión de delitos genera la imagen errónea de que siempre se llega tarde, resultando infructuoso cualquier esfuerzo por elaborar inteligencia.
Esta confusión se produce porque la fase de recolección de información para la elaboración de inteligencia (policial y criminal) y la fase de recolección de información, indicios y pruebas de la investigación criminal/policial, en muchas ocasiones discurren de forma simultánea versando sobre los mismos objetivos. Esta circunstancia genera confusos episodios de solapamiento al resultar harto complejo establecer las líneas de demarcación entre ambas, para identificar con nitidez donde empieza una y acaba la otra, por lo que el elemento esclarecedor reside en identificar sus utilidades y fines, que sí están bien diferenciados[7].
Por su parte, la inteligencia de seguridad pública, conocida por el acrónimo CRIMINT, puede definirse como la que sirve para identificar y neutralizar las amenazas reales y potenciales a la seguridad del Estado o a su orden constitucional resultante de actos de subversión, terrorismo y espionaje cometidos por personas, Estados o grupos nacionales o extranjeros. Asimismo, este término se aplica a las actividades de apoyo a las funciones de la policía, el mantenimiento del orden público y de la justicia criminal.
También relacionada con la inteligencia criminal y dentro de la CYBINT (ver punto 5.3.1) se encuentra la inteligencia de medios sociales (SOCMINT), que es la que está referida a las redes sociales y medios de comunicación de plataforma digital y los datos que las mismas generan. Contribuye a la seguridad pública a través de la identificación de actividades criminales, de la alerta temprana sobre desórdenes y amenazas al orden público, o a la construcción de conocimiento inmediato en situaciones rápidamente cambiantes. Es un tipo de inteligencia reciente que precisa un desarrollo legal.
8.9. Inteligencia sanitaria
Conocida como MEDINT y de aplicación fundamentalmente militar, es la que se deriva de la obtención y análisis de los elementos de epidemiología y ambientales en una determinada zona, así como los riesgos nucleares, biológicos, químicos y radiológicos (NBQR) para las fuerzas propias; de las capacidades sanitarias disponibles, propias y adversarias; de la infraestructura sanitaria y del personal sanitario existente en el teatro donde se efectúan las operaciones, tanto para su explotación en beneficio propio, como para la atención de la población civil de futuras zonas ocupadas[8].
8.10. Inteligencia de objetivos
Identificada con el acrónimo inglés TARINT es el tipo de inteligencia que facilita la selección de objetivos militares y realiza la evaluación de daños. En el apoyo a la selección de objetivos, trata de describirlos y situarlos. En caso de un objetivo compuesto por varias partes, o conjunto de blancos, indica sus vulnerabilidades, importancia relativa y la elección más conveniente de medios y momento de ataque para producir los efectos deseados. Los aspectos que deciden el ataque a un objetivo son su facilidad para ser identificado, la importancia relativa para contribuir a obtener el resultado final y el cumplimiento de la misión.
La evaluación de daños proporciona la información necesaria para conocer si se han logrado los efectos deseados.
8.11. Inteligencia psicológica
Conocida como PSYOPS es el tipo de inteligencia necesaria para la planificación, conducción y evaluación de las operaciones psicológicas, que proporciona información relativa a opiniones, creencias, actitudes o aspiraciones de las audiencias objetivo, así como sobre aspectos de carácter político, económico, militar, social y cultural de interés para las operaciones y para determinar los efectos que los productos y actividades de las operaciones psicológicas tienen en las audiencias objetivo.
8.12. Inteligencia sociocultural
Identificada por el acrónimo SOCINT, se elabora a partir de la información sobre asuntos sociales, políticos, económicos y demográficos para comprender las creencias, valores, actitudes y comportamientos de un actor o grupo social determinado, con el fin de prevenir y neutralizar amenazas a la seguridad. Es un tipo de inteligencia complementario de otras.
8.13. Inteligencia cultural
Bajo el acrónimo CULINT se identifica la inteligencia elaborada a partir de información social, política, económica y demográfica que proporciona un conocimiento que permite comprender la forma de actuar y las motivaciones de cualquier tipo de actor (aliado, neutral o enemigo), así como anticipar sus reacciones ante determinados acontecimientos. Analiza su cultura para entender mejor su visión del mundo, sus comportamientos y su forma de tomar decisiones. Ello hace posible interpretar mejor sus acciones y, por tanto, diseñar estrategias de cooperación o reacción mucho más efectivas. Es también un tipo de inteligencia identificado recientemente, que se está desarrollando debido a las cada vez más numerosas actividades multinacionales en respuesta a la globalización de las amenazas.
8.14. Inteligencia holística
Es la que se elabora por cualquier servicio que debe abordar el análisis y la interpretación de un asunto o de una situación con una perspectiva multidisciplinar, integrando información proveniente de múltiples fuentes y realizada por un equipo de trabajo de especialidades y procedencias diversas formado exclusivamente para la ocasión.
El concepto de inteligencia holística es relativamente reciente y está motivado por la continua ampliación del concepto de seguridad y, por tanto, el aumento de la complejidad de los asuntos que atienden los servicios de inteligencia, a lo que cabe añadir la sobreabundancia de información que se obtiene por medios técnicos.
Rafael Jiménez Villalonga es Emérito del Centro Nacional de Inteligencia y profesor delMáster on-line en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional de la Universidad de Granada.
Bibliografía
Díaz Fernández, Antonio M. (director): Conceptos fundamentales de inteligencia. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
Díaz Fernández, Antonio M. (director de obra): Diccionario LID INTELIGENCIA Y SEGURIDAD. LID Editorial Empresarial, 2013.
Esteban Navarro, Miguel Ángel (coordinador): Glosario de inteligencia. Ministerio de Defensa, Madrid, 2007.
González Cussac, José Luis (coordinador): Inteligencia. Tirant lo blanch, Valencia, 2012.
Inteligencia Militar Terrestre-Manual de Fundamentos, Exército Brasileiro, 2015. En línea,http://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/95/1/EB20-MF-10.107.pdf(Consultado 24jun2017).
Jiménez Moyano, Francisco. Manual de Inteligencia y Contrainteligencia. CISDE Editorial, 2012.
Kent, Sherman: Strategic Intelligence for American World Policy. Princeton, NJ, 1949. Edición en castellano 4ª Edic.: Buenos Aires, Editorial Pleamar, 1986.
Martre, Henri. Intelligence économique et stratégie de enterprises. Rapport du Commisariat Général au Plan. París. La Documentation franÇaise, 1994. En línea,http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/informati…. (Consultado 02jul2017).
[1] Kent, Sherman: Strategic Intelligence for American World Policy. Princeton, NJ, 1949. Edición en castellano: 4ª Edic. Buenos Aires, Editorial Pleamar, 1986.
[2] Sánchez Blanco, E.: OSINT (inteligencia de fuentes abiertas), en Díaz Fernández, A. M.:Conceptos fundamentales de inteligencia. Tirant lo blanch, Valencia, 2016, pp. 274-276.
[3] Inteligencia Militar Terrestre-Manual de Fundamentos, Exército Brasileiro, 2015. En línea, http://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/95/1/EB20-MF-10.107.pdf(consultado 24jun2017).
[4] Martre, Henri (1994), Intelligence économique et stratégie de enterprises. Rapport du Commisariat Général au Plan. París. La Documentation franÇaise. En línea,http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/informati…. (Consultado 02jul2017).
[5] Op. cit.
[6] Sansó-Rubert Pascual, D. ¿Inteligencia criminal?: Líneas de demarcación y áreas de confusión. La necesidad de reevaluar su rol en la esfera de la seguridad y en la lucha contra la criminalidad organizada, en Velasco, Fernando y Rubén Arcos (eds.), Cultura de Inteligencia, un elemento para la reflexión y la colaboración internacional, Plaza y Valdés. Madrid. 2012. pp. 347-360.
[7] Sansó-Rubert Pascual, D. Inteligencia criminal, en Díaz Fernández, Antonio, (Dtor).Conceptos fundamentales de inteligencia. Tirant lo blanch. Valencia. 2016. pp. 223-231.
[8] Jiménez Moyano, F. Manual de Inteligencia y Contrainteligencia. CISDE Editorial. 2012. p. 33.
Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.
Fuente: seguridadinternacional.es, 26/11/18.
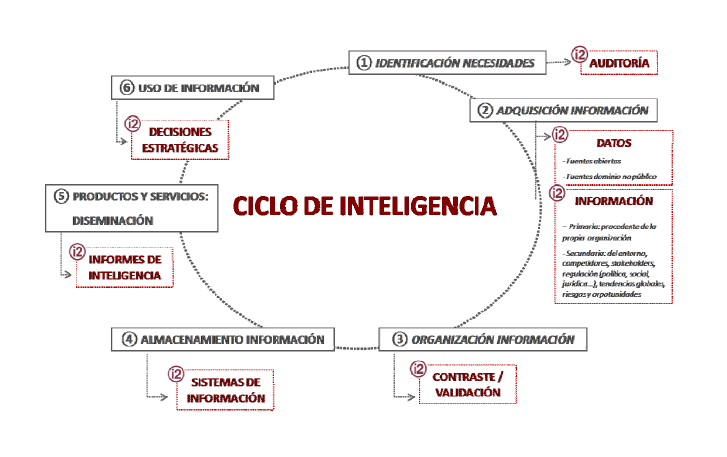
Más información:
Inteligencia es anticipación
Antecedentes del Ciclo de Inteligencia de Sherman Kent
La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn YouTube Twitter
______________________________________________________________________________

.
.
La influencia de la Opinión Ajena en la sociedad moderna
noviembre 28, 2023
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
En el tejido social, la influencia de la opinión de los demás actúa como un hilo invisible que, sutilmente, va tejiendo las decisiones individuales y colectivas. Este fenómeno, tan arraigado en la psicología social, encuentra su expresión vívida en el cuento clásico «El traje nuevo del emperador» y los reveladores experimentos de conformidad de Solomon Asch. A través de estas narrativas, se desentraña la complejidad de cómo la opinión del grupo puede moldear nuestras percepciones y decisiones.
En el relato publicado en 1837 por Hans Christian Andersen, un emperador desfila desnudo, convencido por unos artesanos estafadores de que su traje es invisible para quienes son incompetentes o estúpidos. Nadie quiere ser señalado como tal, y la multitud, por temor a ir contra la corriente, se une al coro de elogios ficticios. Esta alegoría resuena en la psicología social, revelando cómo el miedo a la desaprobación social puede llevar a la conformidad, incluso cuando esta contradice la evidencia objetiva.
Los experimentos clásicos de Solomon Asch, realizados entre 1951 y 1952, profundizaron en esta dinámica. Sujetos de prueba se enfrentaron a la tarea aparentemente simple de comparar longitudes de líneas. Sin embargo, cuando el resto del grupo (compuesto en realidad por cómplices del experimentador) elegía la respuesta incorrecta de manera unánime, los participantes reales a menudo cedían a la presión social y también seleccionaban la opción incorrecta. Este fenómeno de conformidad ilustra cómo la necesidad de pertenecer y evitar el rechazo puede eclipsar incluso nuestra percepción más básica.
Al conectar estas ideas con obras literarias como 1984 de George Orwell, se revela la ingeniería social en su forma más siniestra. En la distopía orwelliana, el gobierno manipula la realidad, imponiendo una versión distorsionada de los hechos para controlar la percepción de la verdad. El protagonista, Winston Smith, lucha contra esta maquinaria de manipulación, enfrentándose al dilema de aceptar la versión oficial o resistirse a pesar de las consecuencias. La conexión con los experimentos de Asch es innegable: la influencia de la opinión ajena puede ser tan abrumadora que la verdad objetiva se ve eclipsada por la necesidad de conformidad.
En el ámbito de la psicología social, la Propaganda juega un papel destacado. La maquinaria propagandística utiliza tácticas psicológicas para manipular las percepciones y actitudes de la sociedad. Edward Bernays, considerado el «Padre de las Relaciones Públicas», entendió el poder de la propaganda en la formación de la opinión pública. Su obra, Propaganda (1928), explora cómo moldear la opinión a través de la manipulación de la información, un concepto que resuena tanto en la literatura como en la realidad.
La Inteligencia Estratégica también emplea tácticas propagandísticas para alcanzar objetivos específicos. En el mundo moderno, la información se ha convertido en un arma poderosa, y la capacidad de controlar narrativas influye en la toma de decisiones a nivel global. La manipulación de la opinión pública a través de campañas de desinformación y construcción de narrativas es una realidad que debemos abordar críticamente.
Ejemplos de la vida real abundan. En el ámbito económico, la percepción de la solidez de una moneda o el éxito de una empresa a menudo depende de la opinión general. Los inversores y consumidores, influenciados por la masa, pueden tomar decisiones que afectan directamente los mercados y la economía en su conjunto. En el mundo empresarial, la reputación de una marca puede ser construida o destruida por la percepción pública, influyendo en la toma de decisiones de los consumidores.
Personalidades influyentes han reflexionado sobre este fenómeno. Warren Buffett, magnate de los negocios, ha señalado: “Nunca confundas el conocimiento con la sabiduría. Uno nos ayuda a ganarnos la vida; el otro nos ayuda a construir una vida”. Esta distinción subraya cómo la búsqueda de aprobación externa puede desviar la atención de lo verdaderamente significativo en la vida.
En el ámbito político, la influencia de la opinión ajena es evidente en la formación de alianzas y la adopción de políticas populares en lugar de efectivas. La carrera por la aprobación pública puede nublar el juicio y llevar a decisiones que sacrifican el bienestar a largo plazo en aras de la popularidad inmediata.
En un nivel más personal, las Redes Sociales han amplificado esta dinámica. La validación social medida en likes y comentarios puede convertirse en una métrica de autoestima, afectando la percepción de uno mismo y las decisiones cotidianas. La conformidad digital, a menudo basada en la necesidad de encajar en la corriente dominante, moldea las interacciones en línea y, en última instancia, la realidad offline.
En el cierre, emerge una verdad innegable: la influencia de la opinión ajena es un componente intrínseco de nuestra existencia social. Desde la infancia, donde la conformidad puede ser la clave para la aceptación, hasta la vida adulta, donde las decisiones profesionales y personales a menudo se ven influenciadas por la percepción externa, el hilo invisible de la opinión ajena nos conecta a todos.
Reconocer esta influencia es el primer paso hacia la autonomía individual y la toma de decisiones informadas. La literatura y los experimentos psicológicos sirven como recordatorios cruciales de la fragilidad de la verdad en la esfera social y la importancia de resistir la presión de conformidad. La Propaganda, la Ingeniería Social y la Inteligencia Estratégica nos recuerdan que la batalla por la percepción es constante y sutil.
En un mundo donde la información fluye rápidamente y la opinión pública puede cambiar en un instante, la capacidad de discernir entre la verdad y la manipulación se vuelve crucial. La fortaleza para resistir la corriente y la valentía para defender la verdad objetiva son imperativos para una sociedad informada y resiliente.
La influencia de la opinión ajena es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, pero su impacto en la era moderna se magnifica. La tecnología, la globalización y la interconexión constante han creado un escenario en el que la opinión colectiva puede ser una fuerza unificadora o divisoria.
En última instancia, la reflexión sobre nuestra propia vulnerabilidad a la influencia externa es esencial. La conciencia de este poder invisible nos empodera para cuestionar, resistir y forjar nuestro propio camino. La literatura, los experimentos psicológicos y las lecciones de la historia sirven como faros que iluminan el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la sociedad que colectivamente creamos. En un mundo donde la verdad a menudo se ve eclipsada por la percepción, recordemos siempre que el hilo invisible de la opinión ajena puede tejerse en la forma correcta cuando cada individuo elige ser consciente, crítico y valiente.
Fuente: Ediciones EP, 28/11/23.
Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla
Más información:
La Teoría de la estupidez según Cipolla
.
.
La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento
octubre 20, 2023
De los espías a las computadoras, el creciente uso de la inteligencia en el siglo XXI
Por Gustavo Ibáñez Padilla.

Vivimos en un mundo de datos, los cuales crecen día a día en forma exponencial.
Cada transacción, cada interacción, cada acción es registrada y genera a su vez nuevos datos (la hora del registro por ejemplo) llamados metadatos. Todo este creciente cúmulo información puede ahora ser procesado a gran velocidad (big data) a fin de extraer conclusiones.
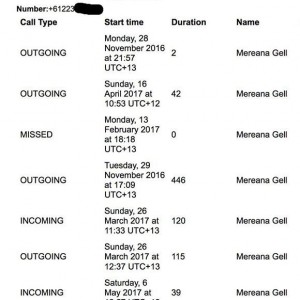
.
Captar y procesar datos, organizarlos, transformarlos en información y luego en conocimiento para facilitar la toma de decisiones es lo que se conoce como ‘inteligencia’. Hace algún tiempo se consideraba una función estratégica al servicio de las máximas autoridades, para asegurar la defensa de la nación. Así fue en los inicios, cuando se profesionalizó la actividad de la mano de Sherman Kent en los Estados Unidos y dio nacimiento a la agencia central de inteligencia, más conocida como la CIA. Por supuesto no era algo nuevo, ya nos hablaba sobre ello Sun Tzu en el siglo VI antes de Cristo. Pero fueron los estudios de Kent los que le dieron la formalidad de una disciplina, a mediados del siglo pasado.
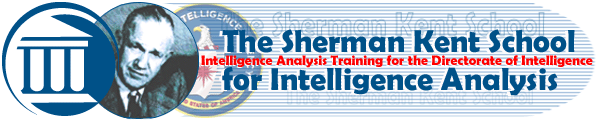
Con el paso de los años la inteligencia se fue expandiendo al tiempo que crecía la capacidad de procesar información. Así surgieron los adjetivos que califican al sustantivo ‘inteligencia’ para diferenciar su múltiples variedades, llegando entonces a una compleja taxonomía del concepto inteligencia.
Al extender su ámbito la inteligencia se hizo accesible a la sociedad en general y comenzaron a usarla las empresas y organizaciones en general (business intelligence), para esta democratización de sus usos colaboró en forma importante la tremenda baja en los costos de adquisición y procesamiento de la información, que corría al ritmo de los avances informáticos.
Podemos mencionar como casos de éxito de inteligencia de negocios los sistemas de precios dinámicos en las aerolíneas, que acoplan los precios a las variaciones de oferta y demanda; la plataforma de venta online de Amazon, que recomienda otros artículos según los intereses del comprador y Netflix, que sugiere películas y series y orienta el rumbo de las nuevas producciones.
Es así que con la evolución de la disciplina comienzan a solaparse las áreas de influencia de la inteligencia de negocios, con la inteligencia criminal, la inteligencia financiera, la inteligencia estratégica y podríamos seguir hasta el cansancio…
Vemos que con el paso del tiempo el concepto de inteligencia ha ganado fuerza, profundidad, densidad y trascendencia. En una sociedad del conocimiento esto resulta absolutamente lógico y natural.
Pero dejemos ahora el análisis en abstracto y veamos algunos ejemplos concretos que nos muestren el enorme potencial de este concepto.
Imaginemos una organización criminal que comienza a operar una instalación clandestina de marihuana, en los suburbios, mediante el cultivo hidropónico. Esta nueva actividad se evidenciará por un consumo eléctrico superior al usual de una zona residencial, que quedará registrado en las bases de datos de la compañía de electricidad.

.
Al mismo tiempo, es probable que el nuevo suministro de droga ilegal a buen precio incremente el tránsito de consumidores y se produzca un aumento de la conflictividad y de delitos menores, lo cual podría percibirse en los registros de un eficiente mapa del delito.
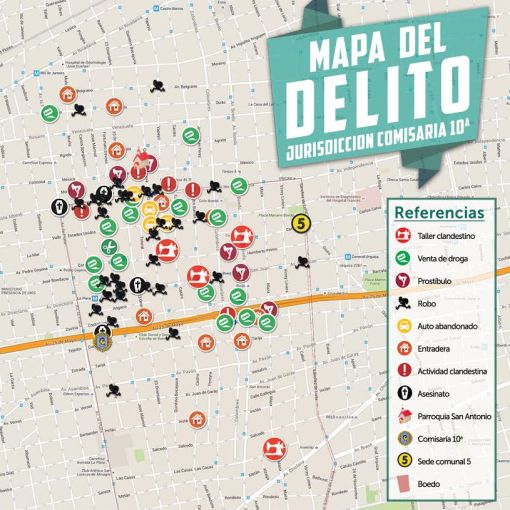
.
También podrían aumentar las consultas a los servicios de guardias de los hospitales de la zona, motivados por un creciente número de intoxicaciones por estupefacientes.
Todas estas pequeñas variaciones en los registros de datos podrían detectarse gracias al eficaz empleo de la inteligencia de negocios, que permite relacionar múltiples bases de datos haciendo evidente la anomalía generada por el nuevo invernadero clandestino.

.
Es interesante prestar atención a que no fue necesario realizar acciones tradicionales de inteligencia criminal, ni disponer de informantes o agentes encubiertos, que realicen las usuales tareas de inteligencia en búsqueda de los narcotraficantes. Tan solo fue preciso disponer de un sistema de información que relacione distintas bases de datos, que registran en forma habitual y monótona inmensas cantidades de información, y de esta forma poner en evidencia la “perturbación” generada por el accionar de los malvivientes.
Vemos como la superposición de inteligencia de negocios con inteligencia criminal permite obtener resultados en forma casi automática y a mucho menor costo.
También puede tomarse como ejemplo el cruce de datos de llamadas telefónicas que nos permite evidenciar relaciones entre distintas personas y prácticamente descubrir acciones conspirativas, sin necesidad de conocer el contenido de las comunicaciones y sin tener que recurrir a escuchas judiciales (ej: asesinato del fiscal Alberto Nisman, enero 2015).

.
Evidentemente, la sociedad en general y la seguridad nacional pueden beneficiarse cada día más del empleo de sistemas avanzados de análisis de inteligencia, capaces de explotar de manera eficaz y eficiente los crecientes volúmenes de datos derivados de los omnipresentes sistemas de captación y procesamiento de información.
La inteligencia en todas sus variantes es indispensable para el desempeño óptimo de las empresas y organizaciones en general y el eficaz accionar de las agencias gubernamentales que persiguen al crimen organizado, los grupos terroristas y cualquier otra amenaza contra la nación.
Fuente: Ediciones EP, 2019.
Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla
Más información:
¿Qué es la inteligencia criminal?
La geolocalización y la investigación policial
Antecedentes del Ciclo de Inteligencia de Sherman Kent
Business Intelligence aplicada en el análisis de Inteligencia Criminal
______________________________________________________________________________
Vincúlese a nuestras Redes Sociales: LinkedIn YouTube Twitter
______________________________________________________________________________
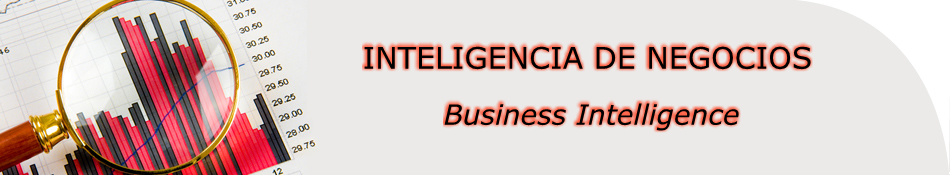
.
.
.
La propaganda usa la pasión para sustituir a la razón
septiembre 13, 2023
.
La propaganda usa la pasión para sustituir a la razón
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
“Nuestra era es la primera era en la que muchos miles de las mejores y mejor entrenadas mentes tienen el trabajo a tiempo completo de penetrar en la mente colectiva. Entrar en la mente con el objeto de manipular, explotar y controlar es el objetivo ahora. Y generar calor, no luz, es la intención. Mantener a todos en el estado de impotencia engendrado por la prolongación de la actividad mental es el efecto de muchos anuncios y programas de entretenimiento por igual.”
The mechanical bride: Folklore of Industrial Man (1951). Marshall McLuhan.
.
.
.
.
Artículo en preparación.
Fuente: Ediciones EP.
Más información:
Propaganda y Contrapropaganda
Rumores y mentiras al estilo Goebbels
Desinformación versus Decepción
Manipulación mediática
Un mundo que cambia. César Vidal
Ciberespionaje, influencia política y desinformación

Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado
noviembre 28, 2022
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y CRIMEN ORGANIZADO
Ciclo 2026
Comienza en Marzo 2026
.
→ Informes e Inscripción ←.
La Especialización busca capacitar para el análisis estratégico y aprendizaje de prácticas en el control civil del legítimo funcionamiento institucional relativo a doctrinas y procedimientos aplicados en la gestión pública y privada, vinculados a la Política Nacional, Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Estratégica y de Negocios.
AUTORIDADES
Director: Dr. Ricardo Spadaro
.
.
Coordinador Académico: Lic. José Luis Pibernus
.
.
Propaganda y Contrapropaganda
febrero 16, 2022
El objetivo de la Propaganda es la consecución, mantenimiento o refuerzo de una posición de poder por parte de un sujeto emisor; la ideología desempeña un papel funcional en el cumplimiento de ese objetivo en tanto que contenido discursivo de la comunicación propagandística.
.
.
La propaganda es una forma de comunicación que pretende influir en la actitud de las personas respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado de un argumento.
.
.
La Propaganda es un discurso de poder.
.
.
.
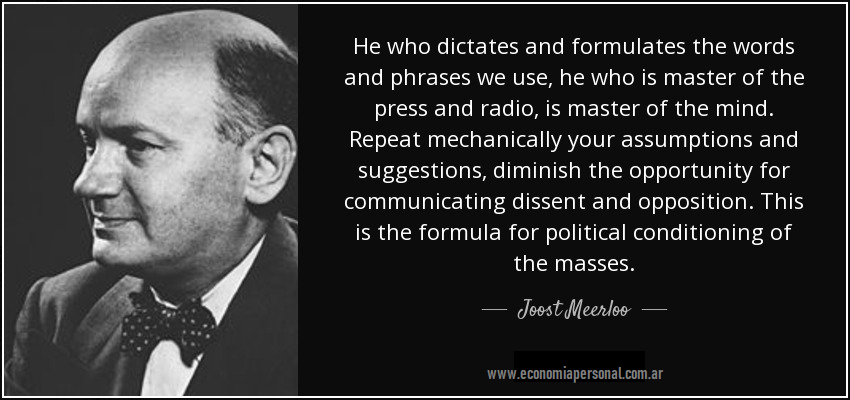
.
.
.
Más información:
Rumores y mentiras al estilo Goebbels
Desinformación versus Decepción
Manipulación mediática
Un mundo que cambia. César Vidal
Ciberespionaje, influencia política y desinformación
.
.
El Analista de inteligencia
enero 26, 2022
«Cuando los analistas son demasiado precavidos al hacer juicios estimativos sobre amenazas, se los culpa de no haber avisado. Sí son demasiado agresivos al lanzar la advertencia, se les critica por alarmistas.» Jack Davis
Artículo recomendado:
Qué es el análisis de inteligencia
El análisis de inteligencia es el proceso de evaluar y transformar los datos e información en conocimiento útil. Este conocimiento útil es solicitado y se genera para tomar una decisión.
El análisis de inteligencia comparado con el método científico
Aunque el análisis de inteligencia se base en el método científico, no son lo mismo. Tienen bastantes diferencias, principalmente por las temáticas que suelen analizarse: estrategias a largo plazo, nivel de riesgo o amenaza, probabilidad de que ocurra un evento social o político, etc.
En este tipo de análisis e investigaciones, normalmente llevados a cabo por empresas, gobiernos, organismos públicos y organizaciones diversas, se encuentran con:
- Elevada incertidumbre.
- Escasez de información contrastada y objetiva.
- Multitud de fuentes de información con diferentes grado de credibilidad.
- Diversidad de variables y multitud de actores.
- Falta de relaciones causales objetivas sobre la temática analizada.
- Necesidad de inmediatez o urgencia para llegar a conclusiones.
- Obligatoriedad de discreción y secreto.
Todas las organizaciones toman decisiones, especialmente aquellas que están más expuestas a riesgos, amenazas u oportunidades. En estos casos la no decisión no es una opción viable.
Para poder tomar una buena decisión, es necesario analizar previamente la información disponible e incluso la no disponible. Para ello se presentan dos opciones: el método científico o el análisis de inteligencia.
El análisis de inteligencia tiene muchas ventajas ya que permite racionalizar procesos de decisión complejos, con multitud de variables, diversidad de fuentes de información de diferentes grados de confianza cada una, en entornos con una alta incertidumbre.
Por otro lado, tiene algunos inconvenientes. El análisis de inteligencia, al depender de personas, no es absolutamente objetivo ni exacto, ni permite tomar una decisión correcta con seguridad ya que se basa en intuición y sus conclusiones no tienen la integridad y solidez empírica del método científico.
Por este motivo, los informes de inteligencia usualmente terminan ofreciendo una serie de estimaciones y probabilidades que reducen la incertidumbre y permiten tomar decisiones de forma más racional, pero nunca totalmente objetiva.
Si el análisis de inteligencia no es un método 100% válido para tomar decisiones objetivas, ¿por qué no se utiliza el método científico para tomar decisiones?
El método científico no resulta una técnica viable para la toma de decisiones objetivas ya que necesita de información totalmente confiable y contrastada así como tiempo para validar o refutar las hipótesis. Esas características dificilmente se disponen en el mundo empresarial o institucional, que es donde más se emplea el análisis de inteligencia.
Por tal motivo cada vez son más las organizaciones que buscan y demandan profesionales de la inteligencia, especialmente Analistas de Inteligencia para Unidades y Departamentos de Estrategia, Análisis o Seguridad, tanto en grandes empresas como en instituciones públicas.
Más información:
Inteligencia Estratégica
Una Taxonomía del concepto Inteligencia
El uso de la Inteligencia en los negocios
La Inteligencia y sus especialidades en la Sociedad del conocimiento
.
.